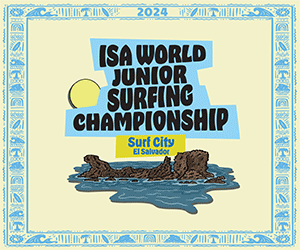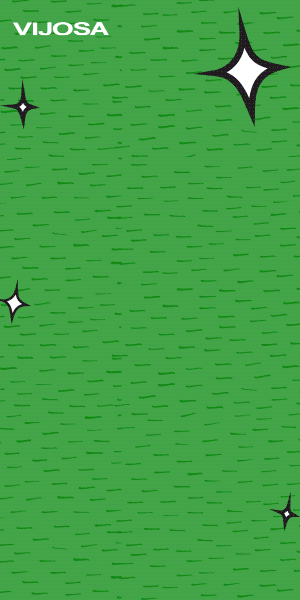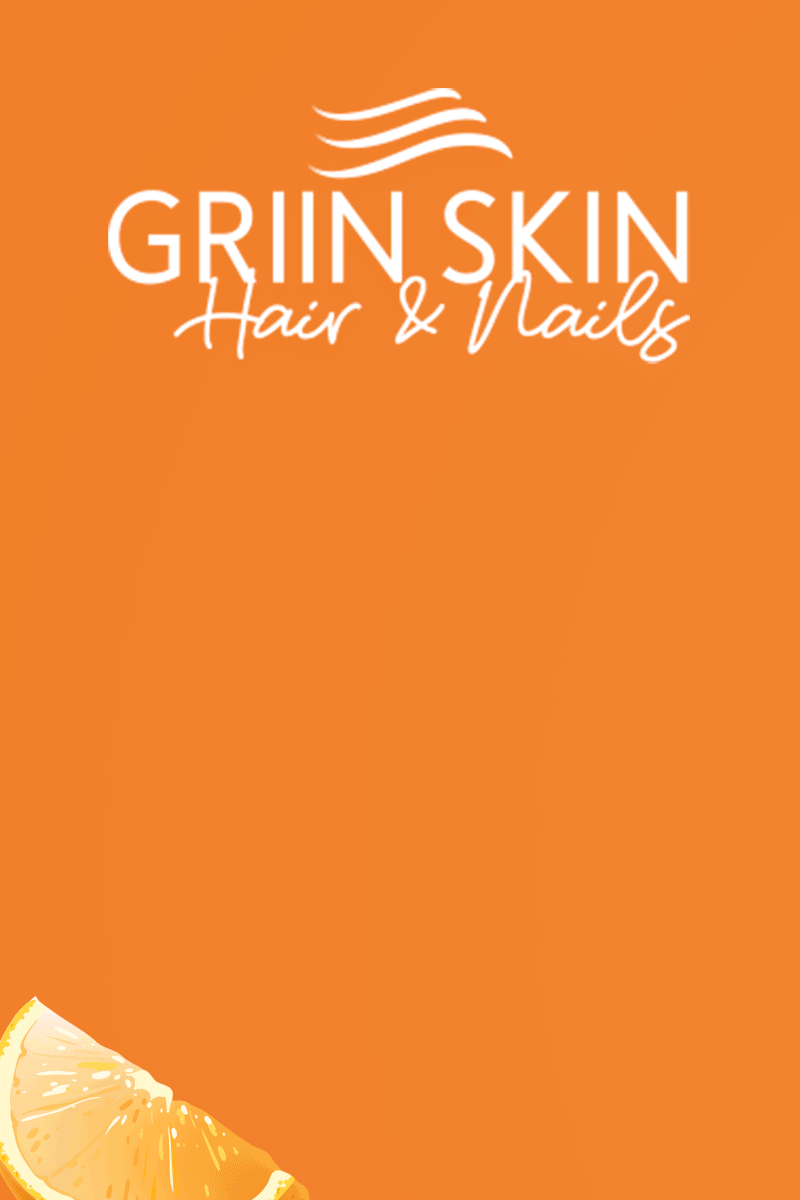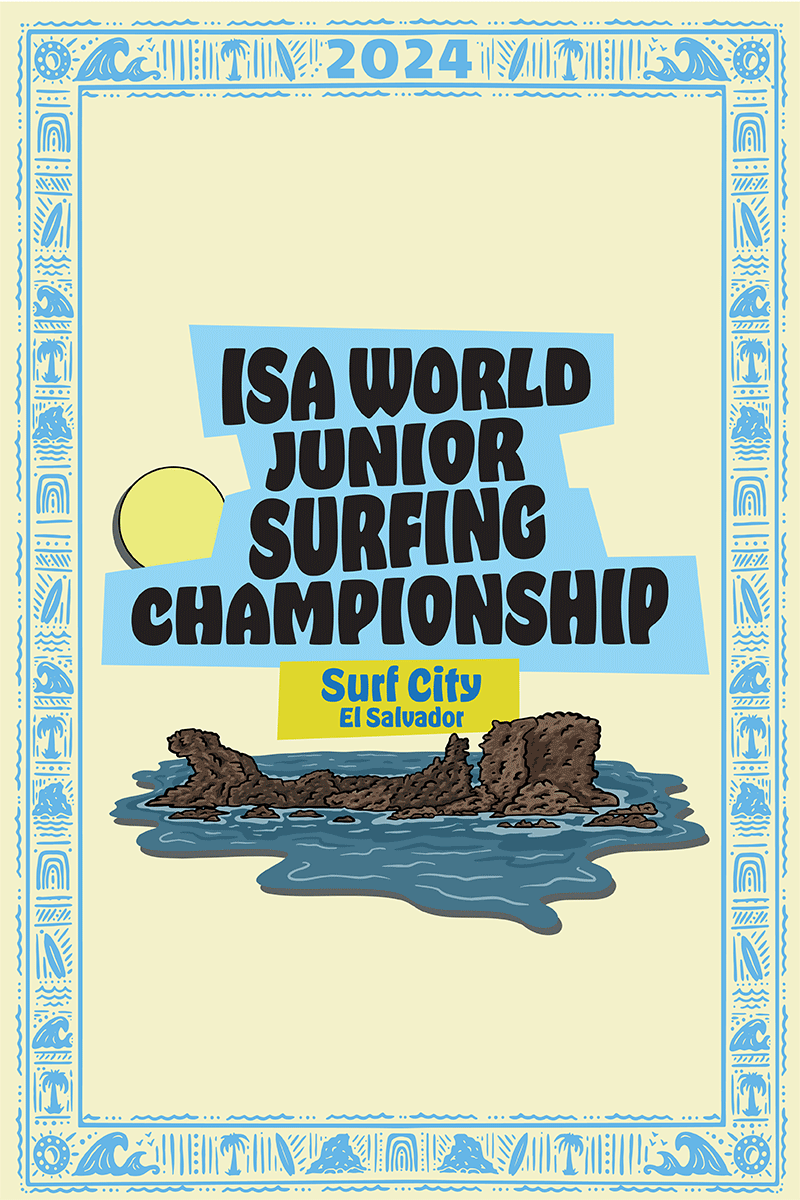En México, estamos por cumplir un año en cuarentena a causa de la COVID-19. A inicios de marzo de 2020 se anunciaron los primeros casos importados y, hacia finales de ese mes, se sugirió a la población el confinamiento en sus hogares, de tal manera que solamente se saliera para hacer compras necesarias, para ir al médico o a efectuar trámites urgentes. Asimismo, se solicitó el cierre de plazas comerciales, el cambio de modalidad de trabajo a «home office», la interrupción de clases en distintos niveles educativos, la clausura de parques públicos y la suspensión de actividades sociales. Igualmente, de forma gradual, se fue implementando el uso de cubrebocas, el lavado constante de manos y la desinfección continua de espacios. Desde ese momento, muchas personas comenzaron a especular sobre la duración y las consecuencias de esas medidas.
A partir de los primeros días de aislamiento, comenzaron a enfatizarse ciertos problemas ya existentes, pero poco visibles. Por ejemplo, se dio cuenta de la insuficiencia hospitalaria y sanitaria en pequeñas y grandes ciudades para atender las necesidades de los enfermos con COVID-19. Además, se agravó la violencia de género: muchas mujeres comenzaron a separarse de sus parejas o familias; otras acudían —sin resultado inmediato o contundente— a las autoridades para denunciar a sus agresores; otras fueron violadas y asesinadas por conocidos o desconocidos dentro de sus hogares, y otras desaparecieron camino a negocios locales o centros laborales. También, según datos del Coneval, entre 8.9 y 9.8 millones de mexicanos han caído en la pobreza ante la disminución de sus ingresos o la pérdida de sus empleos, es decir, actualmente se estima que hay 70 millones de personas en esa situación. Esto ha ocasionado que la desigualdad no solo sea más visible, sino que también alcanzara condiciones aparentemente superadas. Considerando lo anterior, preocuparon fenómenos tales como la deserción escolar y el aprendizaje.
En México, al igual que en otros países, se reanudaron actividades académicas por medio de distintas plataformas de videoconferencias, del programa —un tanto deficiente— Aprende en Casa de la SEP o de una carga excesiva de tareas al alumnado. Todo ello tenía la finalidad de evitar el rezago educativo y de cumplir con estándares nacionales e internacionales. Sin embargo, según la ONU, 1.4 millones de jóvenes mexicanos no regresarían a clases a finales de 2020. A inicios de 2021, esto se confirmó: el IPN reportó que desertaron 23,793 de sus estudiantes, mientras que la UNAM señaló un aumento en la deserción de 229 % en comparación con 2019 dentro de sus centros académicos.
Efectivamente, las causas de lo anterior fueron la crisis económica, la suspensión de becas, las trabas burocráticas y la falta de recursos tanto tecnológicos (en México, solamente 53 % de la población tiene acceso a internet) como académicos (se ha preferido reabrir centros comerciales a bibliotecas para préstamo).
En ese sentido, el Gobierno y las instituciones mexicanas, en su premura por continuar los programas académicos, aceleraron una desigualdad que venía gestándose en los grandes centros educativos del país. Así, universidades con una gran matrícula, pero con recursos limitados o con un amplio historial de corrupción, retomaron clases sin pensar en su profesorado —muchos no contaban con la preparación tecnológica ni psicológica— ni en la diversidad social, económica y cultural de sus estudiantes.