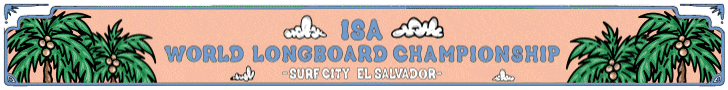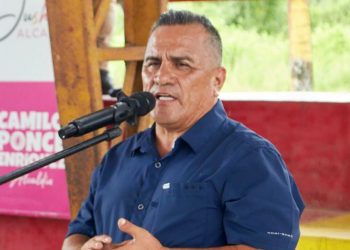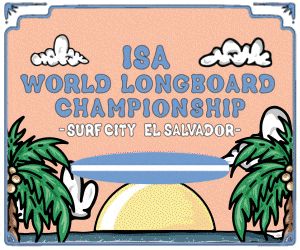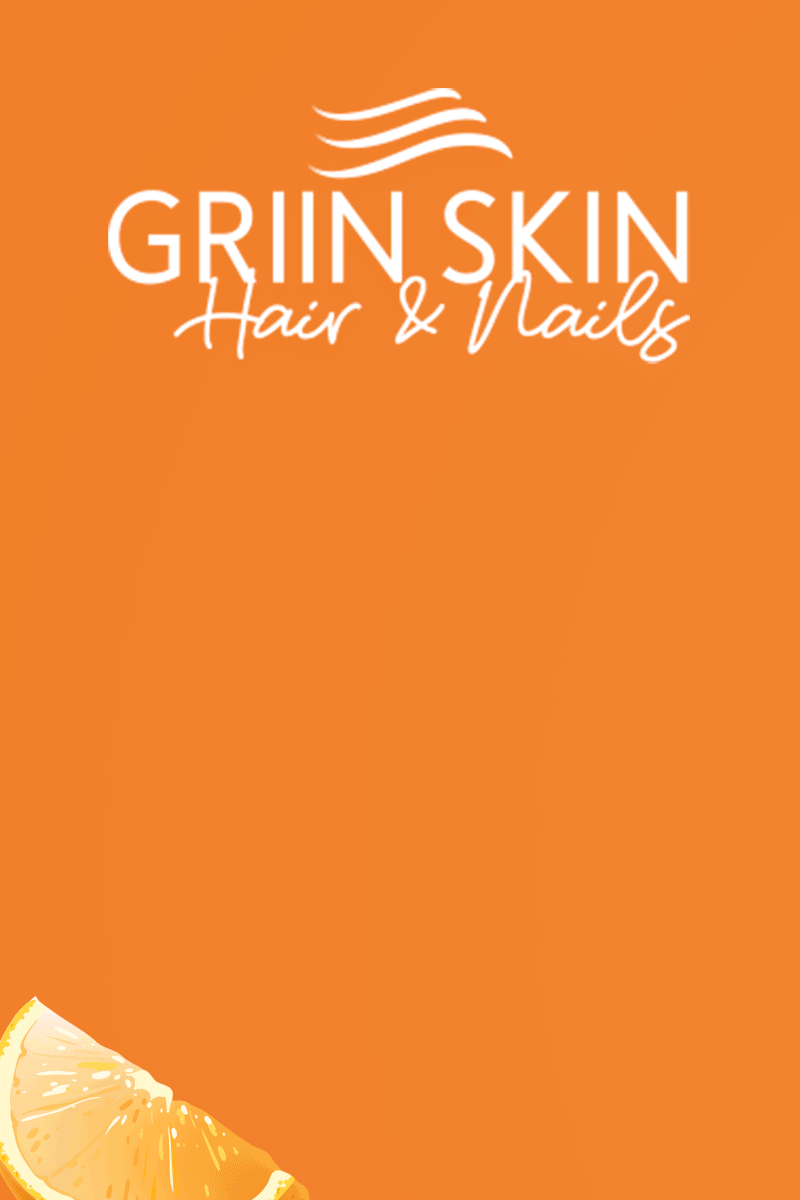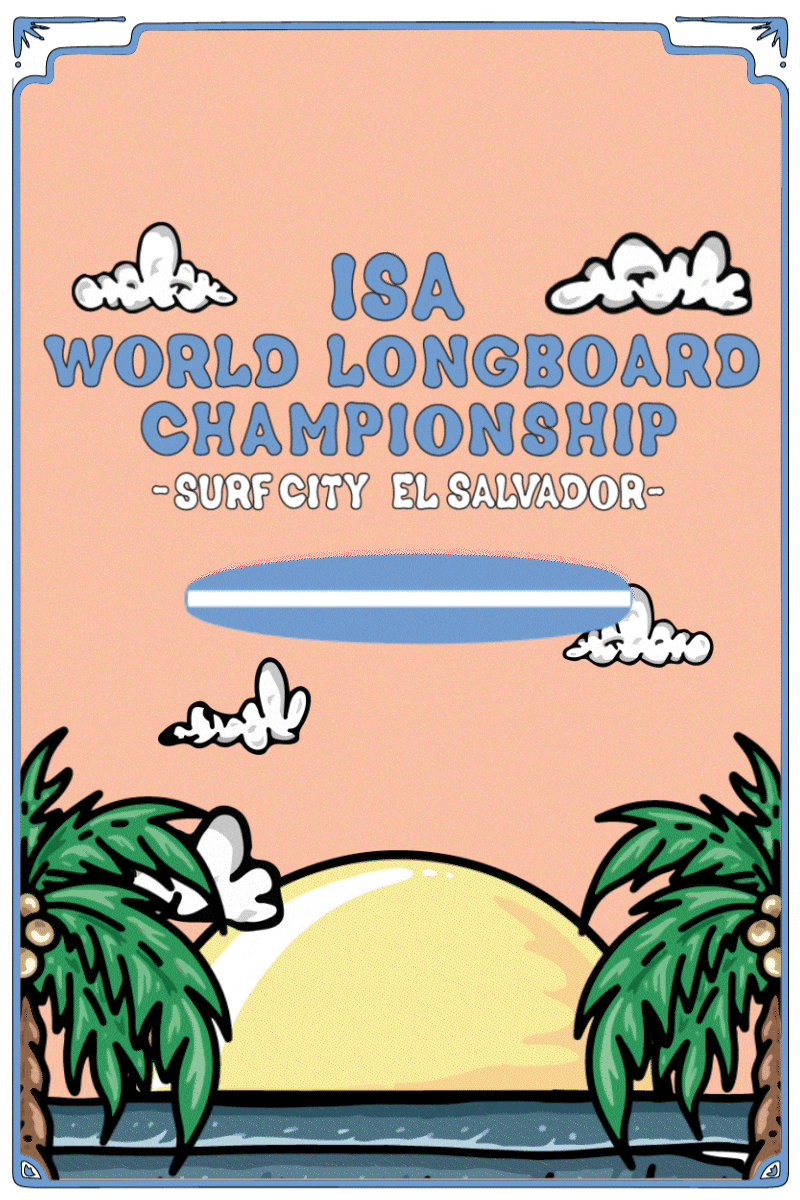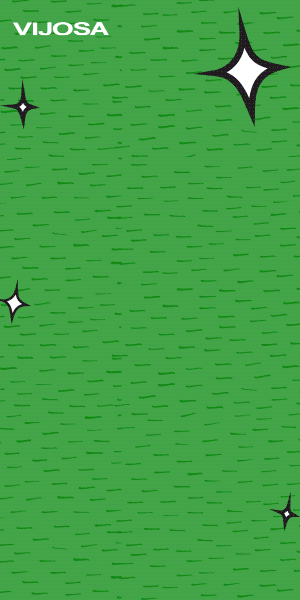A un año y medio desde que inició la vacunación contra la COVID-19, el gobierno de Guatemala solo ha logrado cubrir el 58.44 % de una población meta (14 millones de habitantes) con la primera dosis. El país es reconocido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como uno de los más rezagados en la inmunización en América Latina. Al problema ahora se le sumó la presencia de la viruela del mono con sus primeros casos reportados en los últimos días.
El Laboratorio de Datos, una institución independiente que monitorea el trabajo del Ministerio de Salud de Guatemala en medio de la pandemia, señaló en un nuevo informe que el ritmo de vacunación se redujo «drásticamente en los últimos meses». Según las estadísticas, el descenso se detectó a partir de abril ante la baja disponibilidad tanto de la primera, segunda y dosis de refuerzo. Solo entre febrero y marzo, el país perdió más de 4 millones de dosis de la farmacéutica Sputnik V del primer y segundo componente por caducidad, siendo la única compra que el Gobierno realizó por 8 millones de vacunas Sputnik V y que acabó en irregularidades en el contrato.
En marzo, las autoridades de salud aplicaron a diario cerca de 39,000 vacunas con la primera dosis, 12,000 para la segunda y 17,000 para la de refuerzo, pero hasta el 25 de junio, las jornadas disminuyeron a 300 primeras dosis suministradas, 600 de la segunda y 1,000 de la de refuerzo.
El Ministerio de Salud registró hasta el 10 de agosto, que el 58.44 % de la población está protegida con la primera dosis, que 45 % completó su esquema, que un 23% adquirió la dosis de refuerzo y que un 2.63% acudió por la segunda dosis de refuerzo.
Americas Society/Council of the Americas, el principal foro dedicado a la educación, el debate y el diálogo en las Américas, indicó que el poco avance de la vacunación está vinculado al rechazo de las dosis en las áreas rurales, las barreras de más de 20 idiomas de origen maya y las fallas logísticas.
El Congreso de Guatemala reconoce los idiomas de origen maya: Achí, Akateco, Chortí, Chuj, Itzá, Ixil, Jakalteco, Q´anjob´al, Kaqchikel, K´iche, Mam, Mopan, Poqoman, Poqomchí, Q´eqchi´, Sakapulteko, Sipakapense, Tektiteko, Tz´utujil y Uspanteko.
Cinco de estos idiomas tienen entre 300,000 a 1,000,000 de hablantes cada uno. Otros cinco tienen de 50,000 a 120,00 hablantes cada uno. Cuatro más tienen entre 20,000 a 49,000 cada uno y 11 idiomas tienen una comunidad de 20,000 hablantes.
Aunque el país cuenta con esta población indígena, las autoridades difundieron únicamente mensajes sobre la COVID-19 en español. La Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (Asecsa) compartió en su sitio web los manuales sobre la enfermedad, prevención y medidas de bioseguridad en los idiomas Kaqchikel, K´iche, Mam, Q´eqchi´ y Q´anjob´al. Por lo que temen que ahora que ya se reportaron tres casos de viruela del mono (hasta el 10 de agosto), la historia se repita con la ausencia de información en sus idiomas para comprender la presencia del nuevo virus en el territorio.