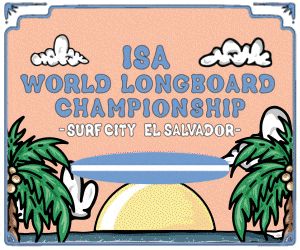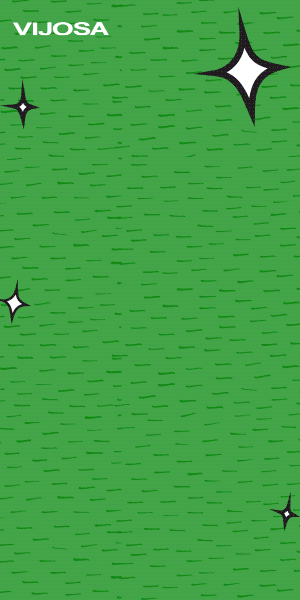Herminia Perla de Perla, mi abuela, lo recibía en nuestra antigua casona de Jocoro rindiéndole un honor que solo dispensaba a dos o tres mortales: ponerle de propia mano una gota de perfume detrás de cada oreja, y servirle ella misma un tazón de café negro con marquesote recién salido del horno de María Lázaro.
Alto y galán, él se arrellanaba en el sillón de mimbre y decía: «Yo muchas veces habré estado preso, Herminia, pero siempre por homicidio». Así dejaba intacto su prestigio de hombre cabal que urgido por una afrenta a su honor se había visto obligado en algunas ocasiones a imponer justicia por su cuenta.
Llegaba al pueblo en un caballo negro lustroso y de gran alzada. Usaba sombrero de ala grande y barbiquejo, botas altas y revólver niquelado al cinto. Se llamaba Silvano Luna y le apodaban Matasiete.
No sabía leer del todo, pero tenía su terrenito y algunas reses, y también fama de haber sido buen campisto y mejor manejador del corvo de hoja larga. «En el filo del machete anda el bien y anda el mal, Herminia. El machete es un conocimiento, Herminia. Quien no sabe el machete lo agarra solo en son de pleito y no sabe que ya es finado», decía.
Él había sido el campisto mayor de los Borgonovo afincados allá por Moncagua. El patrón había traído de Europa un su torito cebú cuatralbo y con lucero en la frente, y le había dicho: «Me lo cuidas como a la niña de tus ojos, Silvano». Él cumplió el encargo con tal solicitud que la bestia no se dormía si no lo arrullaba cantándole algunos versos.
Silvano no era hombre de dolamas, pero un día lo dobló la fiebre con escalofríos y calambres en las canillas. En la tarde pidió permiso para ir a que Domitila Galeano, su mujer, le hiciera unos bañitos de guaro macho con Canfoliptol y hojitas tiernas de guásimo.
A la medianoche, en el caserío de Silvano se oyó un estruendo de apocalipsis que sacó de los camastrones y las hamacas a todos los vecinos. Era el ronco motor del primer automóvil que se adentraba por esos montarrascales. Era el patriarca de los Borgonovo.
«El torito se puso malo desde que ya no te sintió, Silvano. Oteaba el aire con el hocico buscándote el olor y mugía como llorando el pobre animalito. En la noche ya no aguantó, reventó los mecates, saltó los cercos y salió a buscarte, pero hace viento contrario y agarró para otro lado… Te doy lo que me pidas, Silvano, pero tráemelo de vuelta», le dijo.
Lo único que Silvano le pidió fue el caballo mismo del abatido patriarca, «porque al cuatralbo no lo alcanza otra bestia, patrón». Silvano salió a galope abierto en medio de la oscurana. Ya rayando la aurora, divisó en una lomita la esbelta silueta del cebú recortada contra el horizonte. «To-to, Totouuu», lo llamó a todo pulmón. «Y el cuatralbo se paró en seco y ligero se vino trotando hasta mí, meneando la cola como un perrito. Vos bien sabés que yo nunca he sido hombre de lágrimas, Herminia, pero esa vez sí sentí ganas de llorar… o quizá solo era el sudor que me picaba en los ojos, quién sabe».