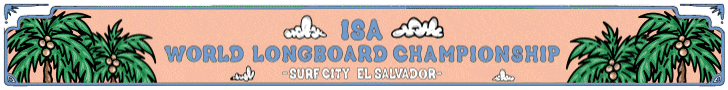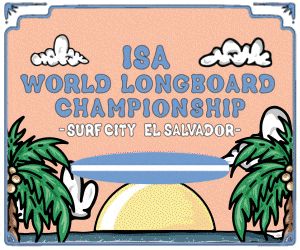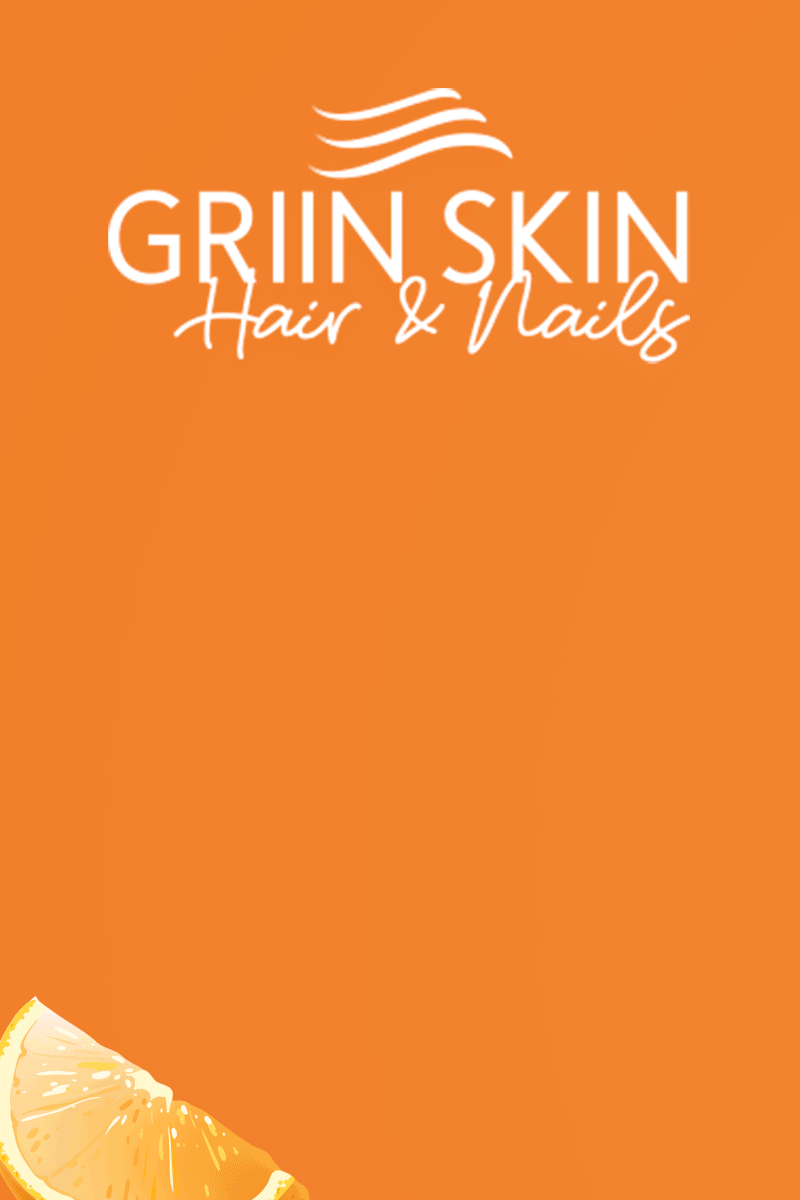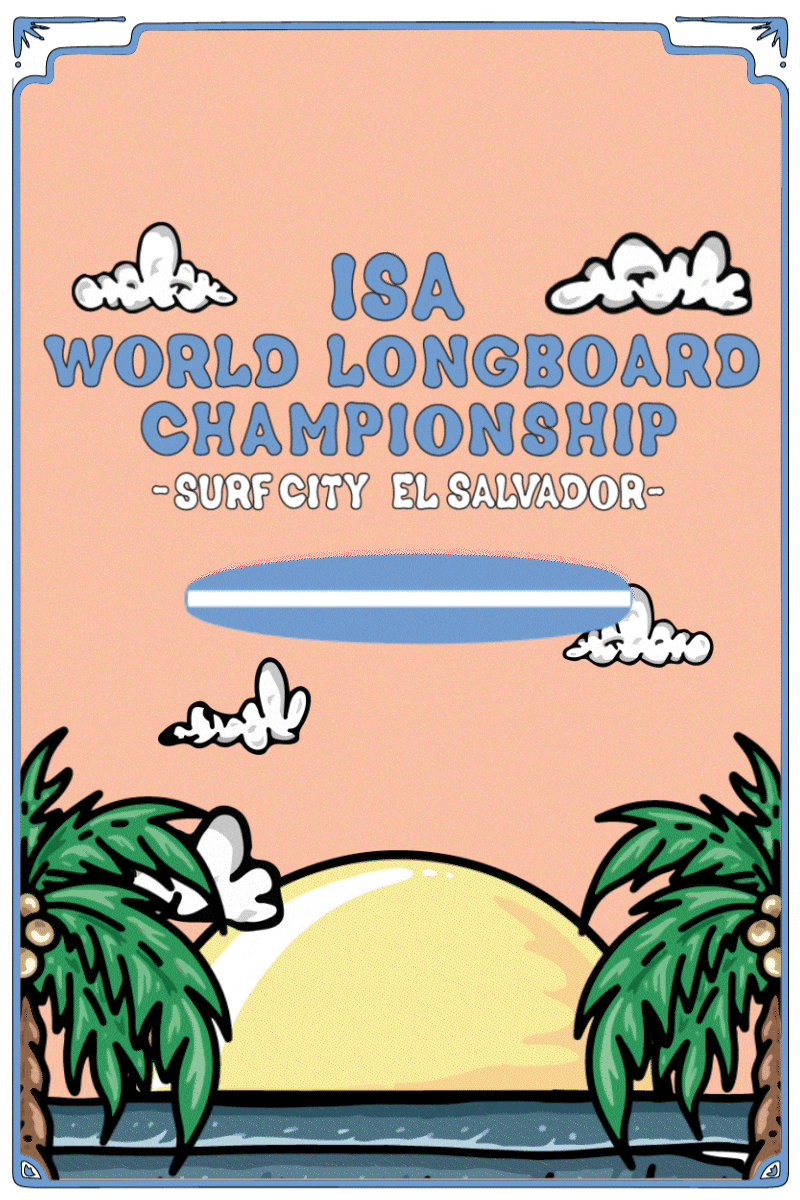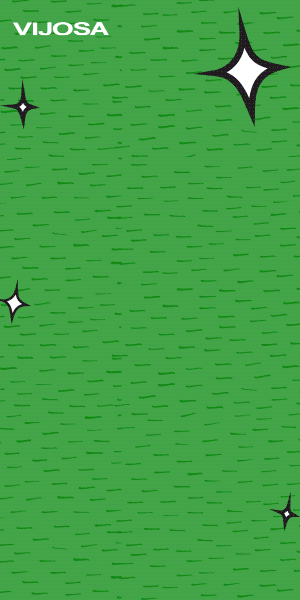Desde la publicación de la obra «Aliento de Cachorro», en 2021, Patricia Lovos consolidó un camino en la literatura que siempre estuvo dentro de su espíritu, pero que, ahora, ha encontrado ese punto de materialización que le permite convertirse en una de las voces jóvenes que está dando un aliento de frescura a las letras salvadoreñas.
Para Lovos, su papel es más el de una narradora con una visión de una turista en su propio país, una persona que siente admiración por lo que sucede a su alrededor en la tierra donde pasa su vida cotidiana, pero en la que encuentra siempre esa curiosidad, la misma que se genera en la mente de los niños ante el impacto de crecer y descubrir el mundo en el que existen.
Con toda la intención de mantenerse en el camino de la literatura, Lovos busca no perder esa chispa de curiosidad, la cual le permite encender la llama de su talento y brillar en un entorno que puede oscurecerse ante el dominio de la digitalización, esa que, muchas veces, nos quita la vista de las maravillas que suceden en la magia de la cotidianidad.

Primero que todo, ¿quién es Patricia Lovos?
Patricia Lovos es una narradora salvadoreña que escribe desde los 17 años aproximadamente, que comenzó escribiendo poemas fatales que, ahora que los leo, siento cosas extrañas. Sin embargo, pronto me decanté por la narrativa porque sentí que tenía muchas que contar a partir de mis experiencias.
Soy la hija única de una psiquiatra, eso le da una forma diferente de ver la realidad a uno. Generalmente los hijos e hijas únicos tendemos a jugar solos, eso nos da la capacidad de ver cosas que los demás no ven. Desde 2017, aproximadamente, vengo escribiendo narrativa y he participado en diversas ferias y eventos junto a otros exponentes en El Salvador.
Decís que iniciaste con poemas, pero, poco a poco, fuiste decantándote por la narrativa. ¿Qué te llevó a decidirte por ese género?
Todo comenzó porque empecé a vivir sola casi que desde los 19 años aproximadamente, entonces veía muchísimas cosas en la calle que me llamaban la atención. El Salvador es un país súper rico y súper variopinto para identificar fenómenos y poderlos plasmar a nivel artístico. Fue súper fácil poder retomar cosas del entorno y poderlas llevar a la literatura y la narrativa.

¿Influyó en tu obra ser la hija única de una psiquiatra, como vos misma te describís?
Sí, influyó. De alguna manera te cambia la forma de ver las cosas, entendés el mundo de otra manera. Tendés a ser un conejillo de indias, una especia de paciente al cual quieren moldear a cómo ellas entienden que tiene que ser un ser humano normal, a partir de los parámetros que tienen. Me crié con puros viejitos, abuelitos y fui muy sana, con una infancia muy sana. Pero también fui una niña de los 90.
Los 90 fueron años muy plásticos, llenos de sobreabundancia, de cosas que comprábamos o buscábamos para olvidar la guerra. Todo el mundo empezó a consumir, a endeudarse con las tarjetas de crédito, a olvidar toda la tristeza de la guerra consumiendo en centros comerciales. También tuve esa parte, pero me desligué de eso porque sabía que había algo más afuera, algo que picara más mi curiosidad.
En la guerra la literatura tuvo un papel importante a nivel social. Pero, actualmente, ya con el paso de los años de la postguerra, ¿en qué punto crees que está la literatura y su influencia social?
Es una pregunta bien difícil de contestar porque hay muchas propuestas de gente que está buscando escribir de otros temas que no son la violencia o las desgracias o, en todo caso, de gente que está buscando abordar esos temas, pero de forma diferente.
Sin embargo, creo que esos conceptos aún no han cuajado bien, los de esta generación como tal, porque siempre se abordan temas del pasado, siempre estamos trasladando lo de la guerra al presente, trasladando la misma filosofía un poco de guerra fría. Sin embargo, creo que el tema que en los últimos 10 años que ha liderado la literatura es la violencia. Ese tema ha sido, hasta hace poco, una realidad latente en nuestro país, por lo que hemos tenido mucha literatura de violencia.

¿Hay algunos temas por los que tengás preferencia para abordar en tus narraciones?
«Aliento de Cacherro», particularmente, es un libro de corte erótico, lúdico y social. Habla mucho también sobre la sobrepoblación, el hacinamiento, cuestiones sociales, el erotismo femenino en la vejez, el erotismo femenino en general y otras cuestiones sociales en general que hay en el país.
Hablemos un poco de tu obra. ¿De qué va «Aliento de Cachorro»?
«Aliento de Cachorro» es una especie de collage. Es mi primer libro, una mezcla de varios temas como eróticos, lúdicos y de otras cosas. Se toca el tema de la violencia también, hay un par de cuentos e historias que lo abordan, pero ya no desde una perspectiva solamente de queja, sino desde cierta crítica y autocrítica de por qué los salvadoreños somos como somos y nos comportamos como nos comportamos, entendido a nivel histórico.
Además, hay también un espacio para hablar sobre disfrutar esas particularidades que tenemos como cultura que no las vamos a encontrar en ningún lado. Países como México o Perú pueden tener realidades como las nuestras, pero nunca son idénticas a los nuestras. Saber que, aunque esas cosas no siempre están bien y no deberían ser así, nos identifican y nos muestran el camino para mejorar.
Desde tus palabras se entiende una obra de alguien que ve, analiza, interioriza y crea. Pero, ¿hay algo más a nivel personal de Patricia Lovos en «Aliento de Cachorro»?
Eso, precisamente, alguien caminando por las calles y viendo todo lo que sucede. No soy de San Salvador… y no voy a decir de dónde soy ¡Jajaja!, pero, cuando vine a San Salvador, lo primero que hice fue agarrar un bus y ver hasta dónde me llevaba. Curiosamente fue en los años donde más violencia había en el país y yo andaba con mi mente súper diáfana y súper abierta a lo que viniera, pero como turista, como turista en mi propio país. Observaba todo lo que pasaba a mi alrededor y todas esas experiencias enriquecieron mi vida. Esta también la parte más romántica y erótica, como buena Cáncer que soy, somos personas más románticas y con más intensidad en nuestras emociones.
Mencionás bastante el erotismo. ¿Ha sido complicado abordar ese tema en un país bastante conservador?
Fijate que realmente no. Considero que es un tema bastante natural. Además, lo abordo desde una forma tierna y lúdica. Hay un solo cuenta con un tinte más morboso, pero tiene una historia interesante y a la gente le gusta y lo toman así de esa manera. También, desde la pandemia para acá, estamos en la Era de Acuario, así que las mentalidades han cambiado. Curiosamente, a mí todavía me genera cierta pena leer algunos fragmentos con un tono diferente. Estuve en un conservatorio sobre novel erótica para mujeres y leí uno de los cuentos que nunca había leído en público, porque siempre existe ese miedo, ese temor a esos temas.

Desde tu experiencia como escritora, ¿creés que hay interés por consumir literatura en el país?
Si lo hay, lo que sucede es que tenemos que implosionar desde el sistema. Estamos muy consumidos por los medios de comunicación, los colores, las vallas y muchas cosas más, pero no nos damos la oportunidad de disfrutar de nuevas cosas. Por otro lado, la parte de la gestión cultural se ha llevado de una forma aburrida. Yo, como gestora cultural, propongo más una cuestión de utilizar los medios del sistema para implosionar desde ahí. Si a los niños les gusta el reguetón o los superhéroes, pues llegarle a través del reguetón y los superhéroes, pero que de alguna forma consuman literatura, que consuman productos culturales. Los gestores tenemos que ser más astutos a la hora de llegarle a la gente.
Hace unas semanas platicábamos con Mario Quiñónez, otro escritor salvadoreño, sobre si existe o no interés por consumir lo que producen escritores nacionales. ¿Creés que existe ese interés o se prefiere lo extranjero?
Claro que hay ese interés, pero tenemos que conocerlo más a nivel de difusión. Hay muy buenos escritores en el país que también son destacados a nivel internacional como Claudia Hernández, una excelente cuentista; Jorge Galán, un escritor que ha sido premiado internacionalmente; Jacinta Escudos, Horacio Castellanos Moya… sí hay referencias, pero quizás se tienen que dar talleres de esos escritores, dar conferencias sobre esos escritores y llevarlos al interior del país y no solo concentrarse en la capital, porque sí hay buenos referentes en el país y sí existe un interés por ellos.
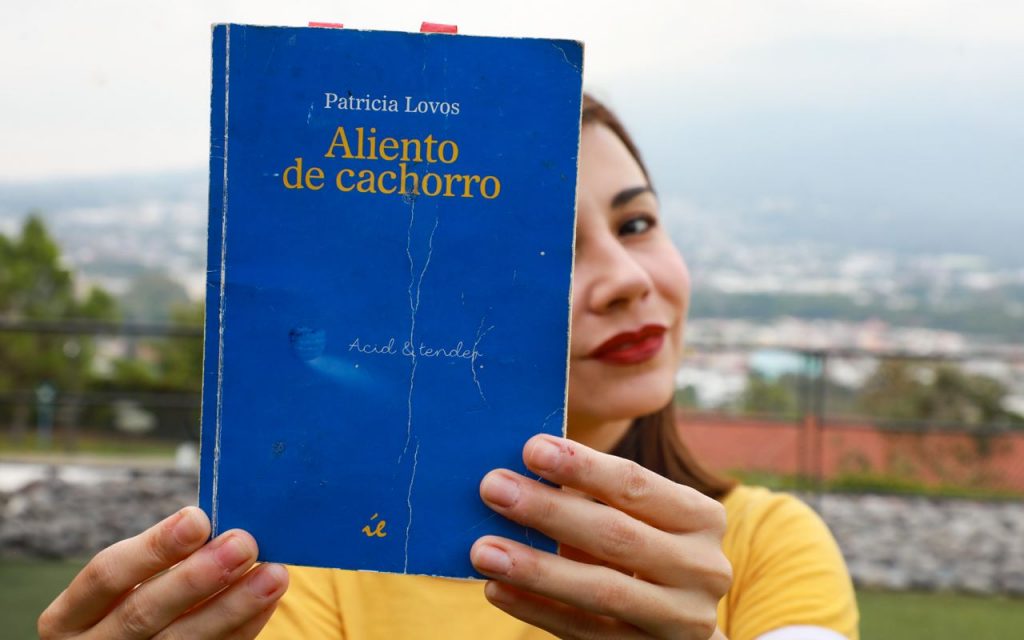
Estamos en una nueva era de las redes sociales, las cuales han influido, por ejemplo, en la música. ¿Crees que, en la literatura, las redes sociales puedan generar nuevos escritores?
Tal vez las redes sociales per sé no van a generar nuevos escritores, pero son un vehículo magnífico para que los escritores se den a conocer. Particularmente, yo no tenía Instagram. Comencé a crearlo a partir de la publicación de «Aliento de Cachorro» y, desde entonces, me dije que iba a utilizar todas las herramientas que aprendí en mi carrera como comunicadora para poder fomentar la literatura en el país y que la gente me conozca.
Muchas veces decimos que no hay espacios, que no hay oportunidades para los artistas, pero, de alguna manera, uno puede contribuir para que se generen estos nuevos espacios.
Finalmente, ¿por qué creés que vale la pena consumir literatura salvadoreña?
Porque el país da para muchísimo en cuanto a temas literarios. Somos ricos en temáticas. Desde cuando uno agarra un bus de un punto A a un punto B y todo lo que ves en el recorrido hasta cuando vas al Centro Histórico, ya sea ahorita así como está de lindo, o como estaba antes, y ves todo tipo de personajes que te enriquecen y te llenan de todo tipo de historias.
Se trata de aprender a vernos a través de los ojos de los escritores. Aprender a reírnos de nosotros mismos, incluso de las mismas calamidades del país, y verlas con otra óptima, siendo más sensibles y con una visión más literario.