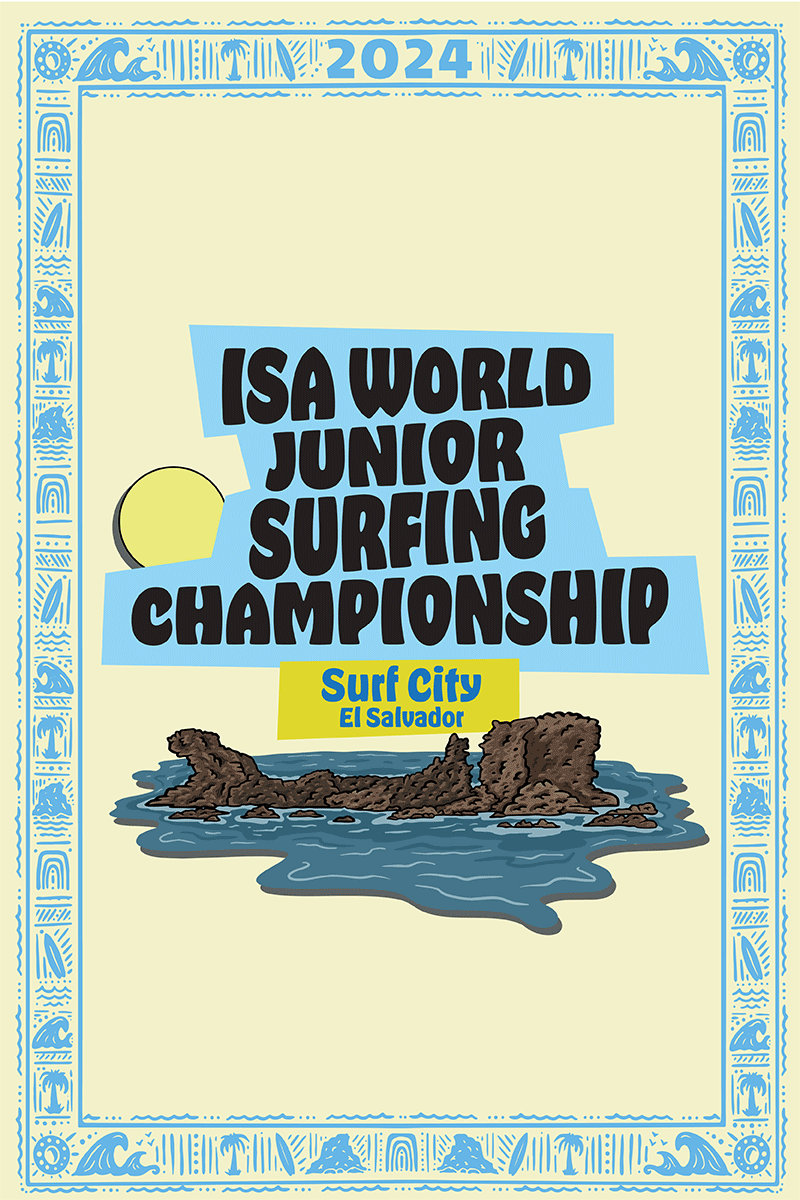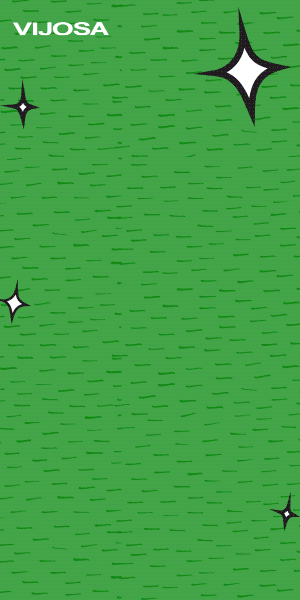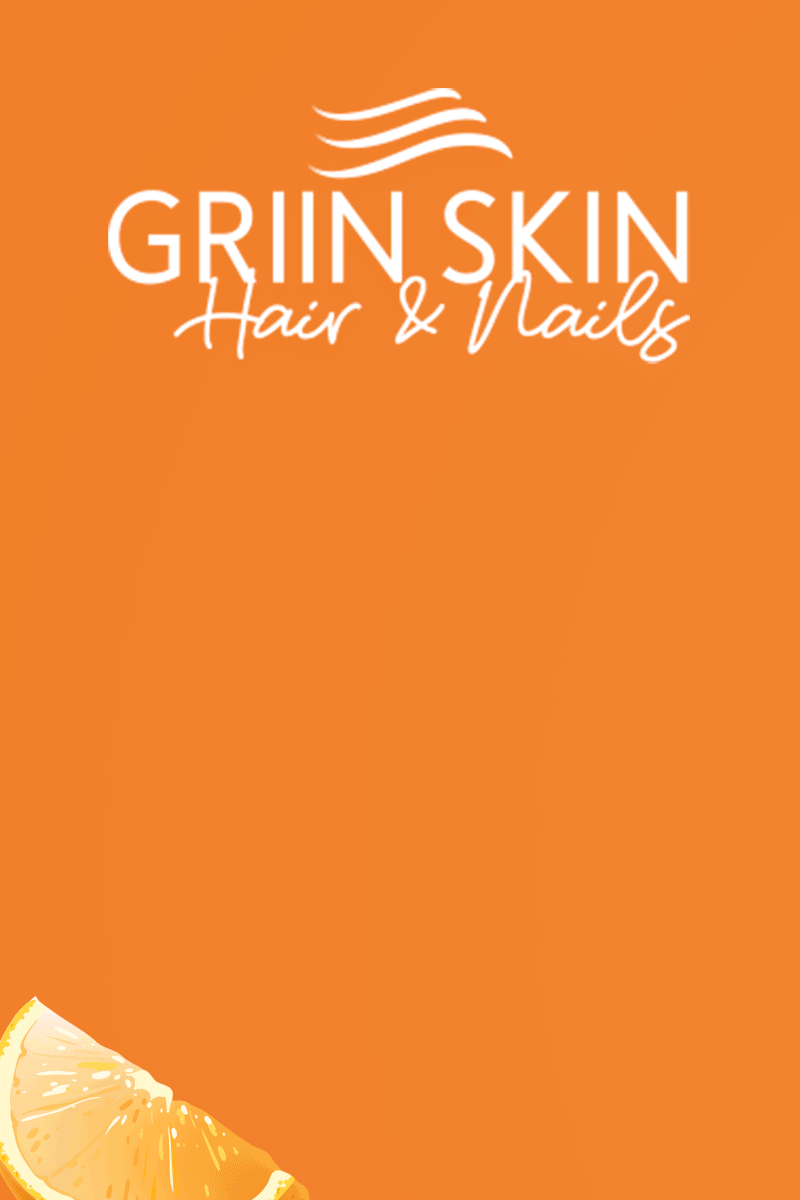Detesto las guerras. Me considero un hombre de paz, que le apuesta al amor entre la humanidad. No cabe ni cultivo el odio en mi pecho, y supongo que no tengo enemigos, a lo sumo, personas con las que no compartimos pensamientos ideológicos y doctrinas religiosas, pero el destino y la vida me han acarreado adversarios desde antes de mi primer llanto presencial en este mundo.
El nacer con padre al lado no me habría evitado la extrema pobreza, pero quizá me habría hecho más ligera la carga y habría tenido más aliento para derrotar al adversario de mi primera infancia.
Más tarde el conflicto armado me hizo vestirme inocentemente de soldado, un soldado desarmado sin más consigna que salvar su propia vida huyendo de su lugar a otro para escapar de las balas, de la metralla y las bombas que solo sabía que caían allí porque yo estaba del lado de lo justo.
La dura niñez y la falta de una figura paternal al frente de mí a quien acudir para que supliera mis necesidades de niño me llevaron a forjar el carácter de un adolescente duro, independiente y rebeldemente absoluto. Más adelante, sin claudicar totalmente, el tiempo y los hijos doblegaron mi carácter y me hicieron sentir que todos de vez en cuando somos indefensos, que necesitamos de otros y, sobre todo, de Dios.
Más de 35 años en férrea batalla contra el cáncer y vencer la COVID-19 han provocado que muchas personas me pongan el uniforme de guerrero, pero más que eso soy un guerrillero aferrado a la vida, y puedo confesar que en muchos de mis duelos he tenido pavor.
Arriesgar la vida por salvarla es una extraña paradoja e intensa lucha a la vez. Yo tenía miedo a la primera operación de reconstrucción. No estaba seguro de si deseaba entrar en el frío quirófano; es así que una noche antes de irme del hospital, oraba junto con mi familia por un nuevo milagro. Rubida clamaba en voz alta; Denís, con el rostro pegado a mi cama; y yo, más que orar, lloraba. Solo mi pequeña y bella Nicole jugueteaba cerca de nosotros. Me pareció milagroso que por un momento dejara el juego y tocará mi brazo, y su vocecita pronunciará «Señor, fortalécelo», y prosiguió: «Usted es un guerrero, pa».
Al día siguiente, 9 de abril de 2013, me dejé operar sin ningún temor. Las palabras de mi hija de tres años en aquel entonces también me sonaron a reclamo y reto. Recuerdo que en ese momento que ella habló, inmediatamente me sequé las lágrimas y me puse de pie. Creí con certeza que no había motivos para llorar. Dios estaría conmigo nuevamente.
Llegué muy tempranito y fortalecido al hospital. El reloj no marcaba las 6 aún. Después de esperar un breve tiempo, me conectaron a la vena un bote de suero e inmediatamente me subieron a la sala de operaciones en una silla de ruedas. Pude ver la hora en el reloj del quirófano: 7:30 de la mañana.
Cuando me pusieron la mascarilla para dormirme, sentí un pequeño sobresalto de miedo y quise gritar a los médicos que mejor no me operaran, pero las palabras se atoraron en mi garganta y ya no me salieron. Sin embargo, Dios había decidido el milagro. Tres horas después escuché a lo lejos una voz que decía «vaya, ya fue operado». Volví en mí, en la sala de recuperación. Sentía la garganta lastimada por el tubo de ventilación que me colocaron, y aún tragaba residuos de sangre acumulada, lo que me generaba náuseas.
La prótesis dental lastimaba mis encías y de igual forma me incomodaba el ardor en la pierna izquierda, de dónde me habían quitado un trozo de piel para hacerme el injerto en el rostro.
Después de la intervención pasé dos noches en las que no pude conciliar el sueño, la anestesia me generaba alucinaciones y uno de los medicamentos que dosificaron me provocaba sudor helado, ansiedad y una especie de taquicardia. En 15 días obtuve el alta, pero antes debí regresar a la sala de intervenciones para otra cirugía complementaria.
No fue la última operación de reconstrucción a la que me sometí, en adelante vinieron un rosario de intervenciones para hacerme la boca y que finalmente pudiera hablar y degustar alimentos. Siempre tuve temor, pero la que acabo de narrar es la que valió para romper el hielo.
Ahora llevo más de cinco años de no visitar un quirófano, mi reconstrucción ha quedado en el aire, y aunque sueño con tener nuevamente nariz y mi ojo derecho, no deja de asustarme volver a ese cuarto frío. Serán Dios y el tiempo los que decidirán si volveré a mostrar mi rostro al mundo o si seguiré con este disfraz que ya es parte de mi vida.