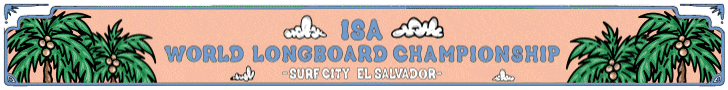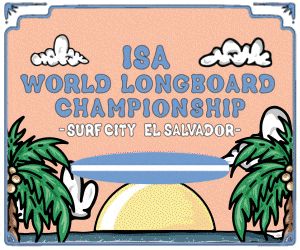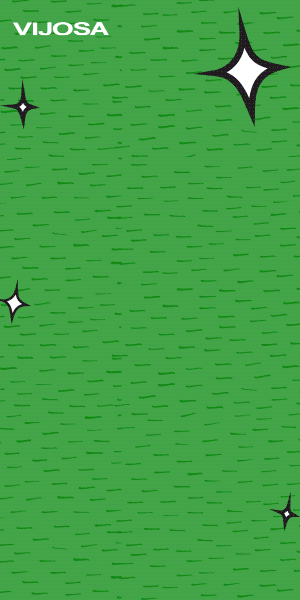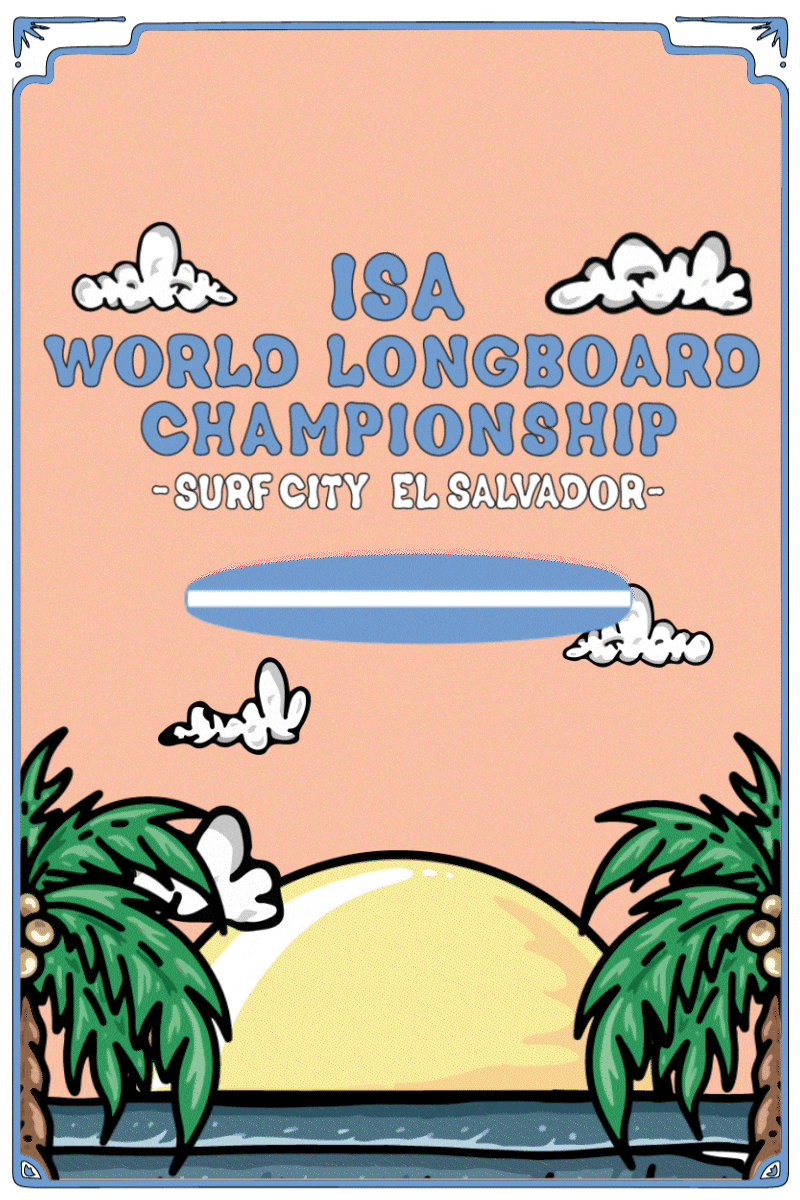Imperio, en latín, aunque tiene también otros significados, quiere decir principalmente ‘poder’, ‘capacidad de mando’, ‘dominio’. Posteriormente, el significado se extiende al territorio donde este poder se ejerce. Evidentemente el concepto de imperio está asociado a la extensión del territorio controlado y también a la cantidad de pueblos que están bajo este dominio, diferenciando al imperio de esta manera de otros gobiernos monárquicos con influencia geográfica más concentrada, como los reinos, condados, ducados o feudos.
Han existido imperios en todos los continentes: el zulú en África, romano en Europa, mogol en la India, otomano en la actual Turquía, mongol en las estepas asiáticas, chino, persa, macedonio, egipcio, japonés, azteca, inca, español y británico, por mencionar solo unos cuantos. Algunos más exitosos que otros, algunos muy poderosos de corta existencia, como el mongol, o completamente efímeros como el imperio mexicano de Iturbide, pero otros con influencia que trasciende el tiempo, como el romano, el británico y el español.
Sin entrar en detalles históricos exhaustivos que no son propósito de esta columna, es sabido que los imperios se han expandido históricamente por la fuerza militar de los estados monárquicos en crecimiento. Sin embargo, quiero llamar la atención sobre un cambio importante ocurrido a partir del siglo XVII: el imperio británico decide ejecutar su expansión y la colonización de territorios por medio de inversionistas privados, con la creación de la Compañía Británica de las Indias Orientales, corporación privada con cédula real para ejercer el monopolio comercial sobre los territorios ocupados, recaudar impuestos y utilizar fuerza militar incluso. Una sofisticación de las patentes de corso que deriva en el surgimiento de los imperios corporativos. Esta decisión británica parece una actualización de una importante lección que muchos siglos antes hizo Aristóteles a su discípulo Alejandro (después llamado Magno) antes de iniciar su conquista de todo el mundo por ellos conocido. Aristóteles le enfatiza la importancia de desarrollar dos formas de dominio sobre los territorios conquistados. Una debía ser la influencia que tenían que sentir los pueblos griegos, cultural y políticamente, pero no bajo ocupación militar o uso de fuerza franca ni control político visible: «hegemon». Y la segunda, la que debía ejercer sobre los pueblos bárbaros; un dominio militar y político tangible por medio de un «basileus»; un lugarteniente. Es decir, para los griegos, hegemonía macedonia, y para los bárbaros, un rey macedonio.
Con base en estos antecedentes, debemos comprender que llamar a Estados Unidos de Norteamérica un imperio es correcto, pero debemos alejarnos de las consignas marxistoides de la izquierda latinoamericana más burda y entender simplemente que, por influencia y poder, sencillamente lo es. Podemos identificar las intervenciones en su «mare nostrum», el Caribe, y también caer en la cuenta de que, desde la guerra hispanoestadounidense en 1898 hasta el día de hoy, es innegable que es un imperio hegemónico y territorial, y esto no lo convierte en el demonio ni en el salvador del mundo; es una nación que está jugando su innegable papel en la historia, sin el cual no puede comprenderse el mundo presente, mundo del que innegablemente formamos parte.
Bajo la hegemonía norteamericana, que es en esencia anglosajona, nos encontramos desde la disolución del virreinato de Nueva España y la designación en 1822 de Joel Roberts Poinsett, por parte de los nacientes Estados Unidos de Norteamérica, como enviado extraordinario y ministro Plenipotenciario de México, es decir, como agente de influencia, y que jugaría su papel para que el primer imperio mexicano fracasara tan rápidamente con consecuencias directas para los Estados separados de la Capitanía General de Guatemala en el sur de México, de la cual formábamos parte. Y aunque no lo consiguió, también dejó claras las intenciones estadounidenses de anexar territorios del norte de México a la unión americana, que se llevaría a cabo hasta el final de la guerra Estados Unidos-México de 1848 con la derrota y ocupación de México, que condicionaría la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, por medio del cual Estados Unidos se anexó los territorios mexicanos de Alta California, Nuevo México y Texas. Poinsett, además, se adjudicaría renombrar la flor llamada cuetlaxóchitl como poinsettia, en honor de sí mismo; la querida y tradicional pascua que decora nuestras Navidades.
De igual manera Rusia, en todas sus etapas —zarista, soviética o federalista—, por supuesto ha tenido prácticas y pretensiones imperialistas, con la diferencia de haber estado a la zaga con respecto a los otros grandes candidatos a imperios globales y cargando con el prejuicio de ser un pueblo semibárbaro para el resto de los europeos. El hecho de la pregunta clave, que es también estigma y fuente de prejuicios, ¿Rusia es Europa o es Asia?, condiciona su papel histórico.
Aún en el tiempo de mayor expansión soviética, en el que el adoctrinamiento necesario para gestar los levantamientos revolucionarios en el tercer mundo se basaba en un credo marxista que conformaba todos los aspectos de una religión (textos sagrados, profetas, redentores, paraíso prometido, herejes y, cómo no, mártires), no escapó a ese componente de fondo que es su posición geográfica, cultural e histórica y su significado para el concepto de «heartland» de Mackinder. A este concepto y a la importancia geopolítica de la Federación de Rusia actual y su papel en el escenario mundial deberé dedicar otra columna.
En todos los casos, los imperios han sido y son fuente de prejuicios. Entenderlos y entender sus propósitos y alcances de sus decisiones es, nos guste o no, necesario. Comprenderlos es importante porque así entenderemos mucho de lo que sucede en nuestro país, región, continente y planeta. Así nos podremos alejar de esa caja cerrada que son las ideologías y de la caverna que resultan ser las doctrinas partidarias, gremiales, etcétera. Ver el escenario completo nos permitirá superar la miopía inconsciente o quizá voluntaria en la que muchos hemos caído más de una vez y entender que el problema nunca son los individuos «per se» y menos el poder en sí mismo, sino que todo depende de cómo este se ejerce.