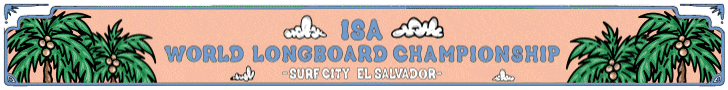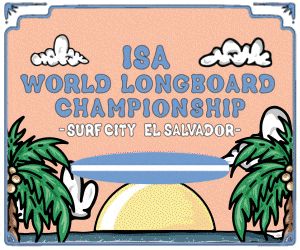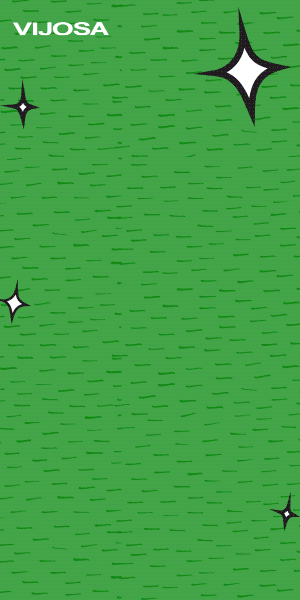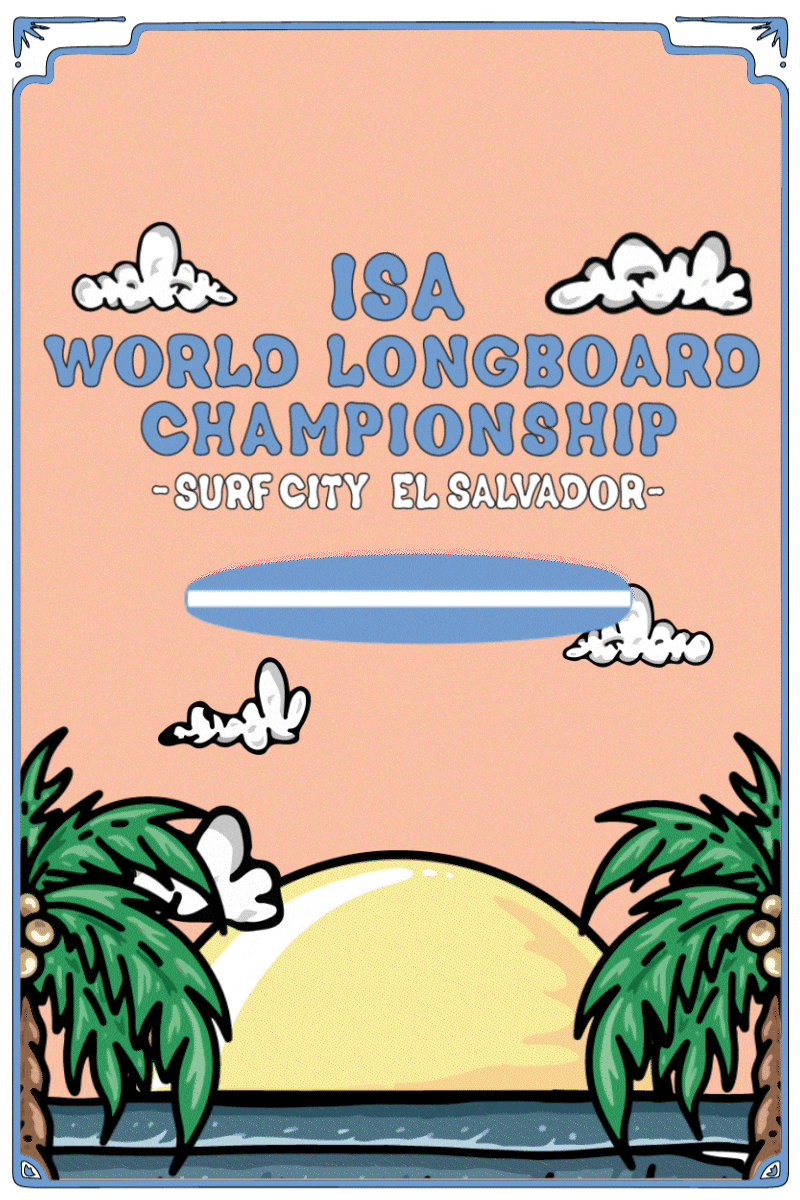No se sabe con exactitud el momento histórico en el que los poderosos consideraron conveniente que los débiles decidieran con sus votos quién sería el encargado o la encargada de tomar, en nombre de todos, las decisiones más importantes de un grupo o de una comunidad. Sin embargo, en la literatura se puede rastrear un momento en el que aparece la resistencia a que la mayoría decida.
Esto es lo que ocurre en «La Ilíada», de Homero, escrita unos 700 años antes de Cristo, en la que se refiere a acontecimientos ocurridos unos mil años antes. Se trata de la guerra de Troya, cuya causa fue el libre mercado. En este poema, los pueblos griegos, que han sufrido muchas derrotas a manos de los troyanos, se reúnen para decidir en colectivo qué hacer. Parece que la decisión de retirarse era agradable a la mayoría de estos pueblos. Pero, en esos momentos, resuena la voz de Ulises, el más sagaz y astuto de los combatientes, que afirma que no es buena práctica que la mayoría decida las cosas más importantes ya que son los jefes los que deben hacerlo. Ulises se refería a Agamenón, jefe de todos los ejércitos, excepto el de los mirmidones, que era dirigido por Aquiles.
En Atenas, donde aparecieron cabezas políticas brillantes y donde se inventó la palabra democracia, se tomaban en ocasiones decisiones importantes en asambleas, pero en estas reuniones no participaban las mujeres ni los que no eran propietarios ni los que no pagaban impuestos ni los que no sabían de retórica. Las decisiones que ahí se tomaban pasaban a otra esfera de decisión llamada bule. Y lo que en esta se decidiera pasaba a la estrategia, espacio donde estaban los estrategas, que eran los jefes de jefes, que eran los que tomaban las decisiones.
Este tema del voto de la gente resulta muy pedregoso y solo aparece con cierta prestancia cuando el dominio completo del Estado es asumido por la clase burguesa como nueva clase dominante. Este es el momento de la revolución burguesa: la clásica es la Revolución francesa.
Cuando se estableció que las personas eran libres (de vender su fuerza de trabajo a cualquiera) también se estableció la democracia burguesa como forma de gobierno, y las elecciones como forma de decidir quiénes iban a gobernar.
El acto de gobernar resulta ser, en buenas cuentas, la administración del poder del Estado, el cual es permanente, pero invisible para el ser humano que no puede verlo ni oírlo, aunque es un poder que le resuella en el cuello las 24 horas, que está encima del ser humano desde el momento de la concepción, que le da una identificación a los 18 años y lo transforma por un acto de magia en ciudadano, obligándolo a participar en el rito electoral que es necesario para remozar cada cierto tiempo los aparatos estatales.
Lo que llamamos ciudadanía tiene que ver directamente con la magia del voto, porque es el ciudadano el que puede y debe votar; aunque no es el que debe elegir.
Aquella democracia de los poderosos minoritarios de Atenas solo consiste en la práctica periódica del voto en los procesos electorales. Esto quiere decir que entre democracia, elecciones y votos se construye en nuestros países la voluntad real, la que manda, y la dueña del poder real, la que tiene las riendas de la administración pública.
Por eso es que en nuestra sociedad se puede decir formalmente que vivimos en democracia porque periódicamente el pueblo vota en elecciones convocadas para tal efecto. El voto de la mayoría de la sociedad no tiene que ver con la clase de economía que se aplica, ni con la educación, la salud, el salario o el trabajo. Solo tiene que ver con el acto de decidir quién o quiénes van a tomar las decisiones sobre estos temas.
A todas estas personas se les llama representantes, pero en el mundo del derecho (la organización jurídica del poder político) no se establece nada sobre el tema de a quién representan los elegidos; es decir, para quién gobiernan ni cuáles son los intereses que ellos expresan y defienden.
En el caso de los diputados, el poder establece un corte brutal entre el votante y el votado: en el artículo 125 se afirma expresamente que el diputado no está vinculado a ningún «mandato imperativo». ¿Qué es esto de mandato imperativo y por qué la Constitución lo sepulta?
Esta figura nace en marzo de 1871, durante la Comuna de París, cuando la clase obrera francesa, que se enfrentaba a la invasión alemana de Bismarck, toma el poder en la ciudad de París, elige sus representantes y establece el mandato imperativo, según el cual los votantes son los electores y deciden con base en los compromisos que los elegidos han asumido en la campaña electoral qué es lo que estos elegidos van a hacer como funcionarios. En el caso de que estos no cumplan con los compromisos adquiridos, el pueblo elector tiene el poder de revocarles el mandato que les entregó con los votos.
El mandato imperativo, como vemos, es el poder real del pueblo sobre los Gobiernos. Por eso es que en el 125 de la Constitución este mandato es soterrado y encerrado bajo llave para que no amenace a los viejos poderes que usufructúan el poder del Estado.
Los juristas desmontaron este mandato y lo sustituyeron con la figura de los representantes, sin especificar a quién se representa ni para quién se gobierna. Mientras tanto, en el proceso electoral, el pueblo votante, al que frecuentemente se le llama soberano, solamente puede votar por los candidatos, que son los que están participando en el evento. Pero la candidatura resulta ser una coraza de acero, una coraza ideológica que los define y delinea: siempre es una persona inteligente, estudiosa, muy trabajadora y honrada. Como una especie de publicidad mercantil, como la que usa el mercado para vender su mercancía a los potenciales compradores. Esta coraza ideológica oculta, sin embargo, a la persona real, verdadera, con sus reales intereses, aliados, que solamente emerge cuando toma posesión del cargo para el que ha sido elegida. Esto significa que el votante nunca podrá votar por esa persona y siempre lo hará por el candidato.
Se trata de una maquinaria, como podemos ver, que permite al bloque dominante pasar de contrabando, con toda la legalidad y legitimación del caso, a sus cuadros, a los que van a defender sus intereses una vez en el ejercicio del cargo público para el que fueron elegidos.
Esta es la real filosofía política que anima estos procesos, pero que en los tiempos actuales está produciendo tormentas amenazantes, porque los pueblos han aprendido a usar este juego democrático para defenderse y por eso se están produciendo en todo nuestro continente verdaderas rebeliones políticas usando los votos de una manera nueva.
De esto hablaremos posteriormente.