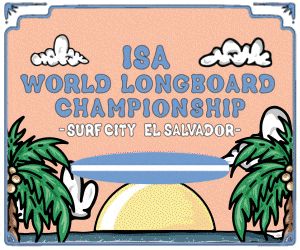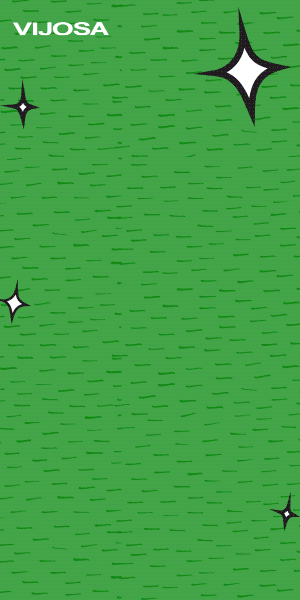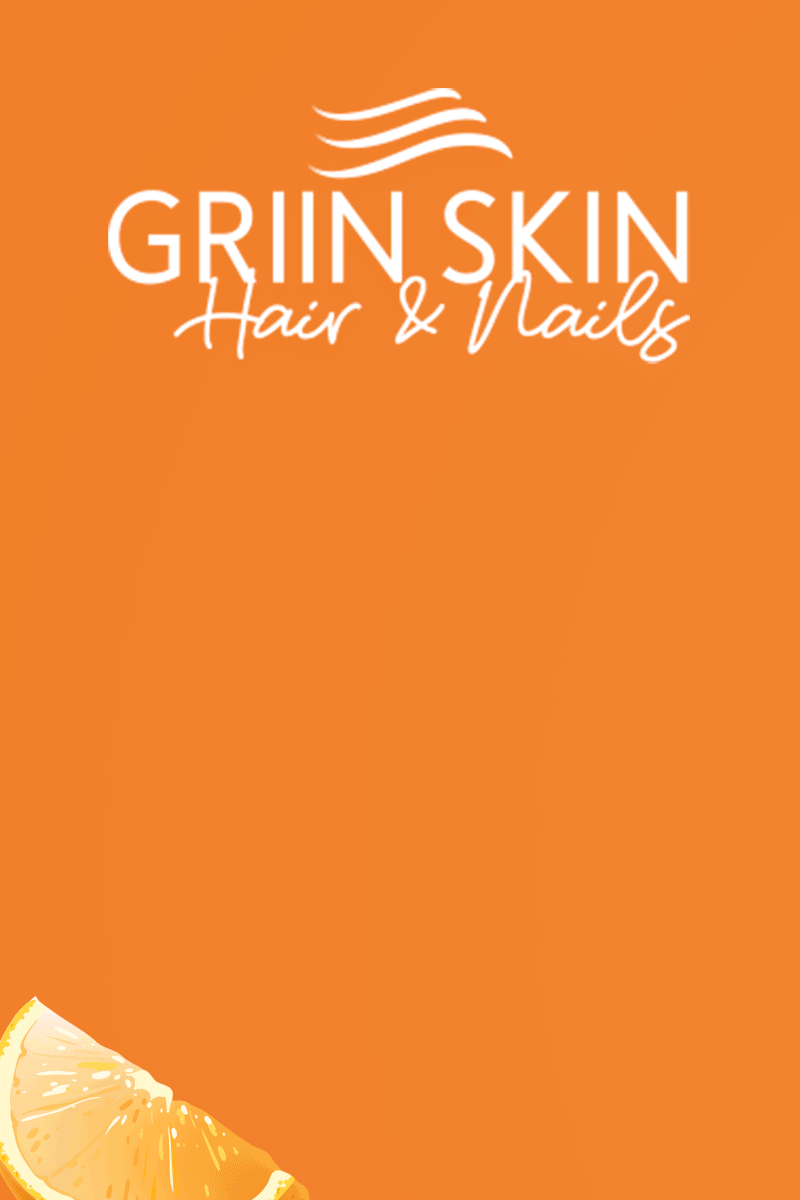Una dictadura es la imposición de una minoría organizada sobre una mayoría dispersa. Por el contrario, la democracia se establece cuando la mayoría organizada elige por voluntad soberana y pacíficamente a un presidente al cual, además, apoyan nueve de cada 10 ciudadanos.
Esto último es lo que evidentemente ocurre en El Salvador, pero con una irregularidad producida por un desajuste en el calendario electoral: la mayoría solo ganó el Poder Ejecutivo, mientras que el resto de los poderes continúan bajo el control de la antigua minoría.
En términos de normalidad, dicha irregularidad será resuelta en un segundo momento electoral, cuando la mayoría organizada, de nuevo por voluntad soberana y pacíficamente en las urnas, conquiste una correlación legislativa y municipal favorable.
Ese segundo momento electoral está a la vuelta de la esquina y todas las encuestas, sin excepción alguna, perfilan una victoria arrolladora en ese sentido, y con ello habremos establecido la democracia en su plenitud.
Pero la antigua minoría, que ve amenazados sus privilegios, se resiste y desde su control de las instituciones intenta torcer la lógica de este proceso democrático a fuerza de continuas y reiteradas prevaricaciones.
La paradoja es que, constituyendo clamorosos delitos, esas prevaricaciones quedan en la impunidad (por ahora) porque el sistema corrupto y agónico se autoprotege con el poder que aún ostenta.
Nosotros, la inmensa mayoría social y política, hemos sido pacientes y prudentes ante esa situación paradójica; hemos respetado las reglas del juego formal diseñadas por esa minoría en su exclusivo beneficio, pero sabemos que hay líneas rojas que no deben cruzarse.
Ellos también lo saben, pero la desesperación es muy mala consejera y hay algunos que están dispuestos a jugar con fuego. Ese es el caso de los más desesperados porque no solo enfrentan la inminente pérdida de sus privilegios sino además la alta posibilidad de terminar en la cárcel por sus delitos.
Este momento es muy tenso y sumamente peligroso, sobre todo porque el factor que nos permitió transitar de mayoría dispersa a mayoría organizada fue la indignación, solo que esta misma supo ser encauzada de manera cívica y pacífica por el líder que nos cohesionó. Pero esa indignación está latente y solo basta una chispa para incendiar la pradera.
En Guatemala, hace unos meses, la indignación popular estalló y los más enardecidos intentaron darle fuego al Congreso, pero al final todo quedó en un mero bochinche sin mayores consecuencias. Nosotros hemos elegido otro camino al convertir nuestra indignación en un factor estratégico para poder legitimar democráticamente nuestra victoria.
Pero que nadie se equivoque y crea que puede cruzar las líneas rojas sin provocar el estallido. Este pueblo ni está dormido ni es displicente. Este pueblo está alerta y dispuesto a la batalla si lo obligan a ello.
Hasta ahora nuestro proceso político en sentido emancipatorio ha tenido un desarrollo perfectamente predecible gracias a los estudios demoscópicos y al talante democrático de nuestro presidente Nayib Bukele. Pero en un estallido de furia popular no hay nada predecible ni controlable, como bien lo demuestra el filósofo Elías Canetti en su libro «Masa y poder».
Lo reitero: nosotros, el pueblo, queremos expresar nuestra voluntad soberana en las urnas, democráticamente. Pero no estamos dispuestos a tolerar que se crucen las líneas rojas.