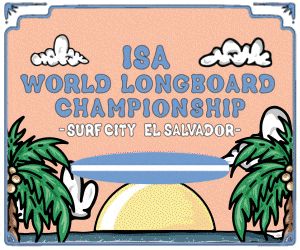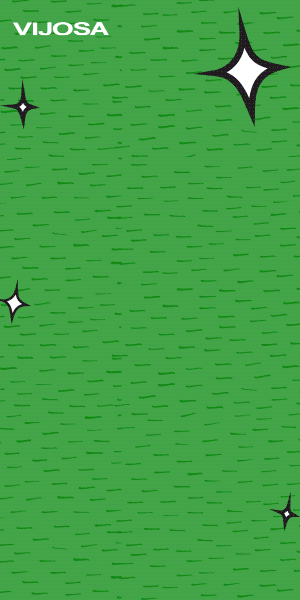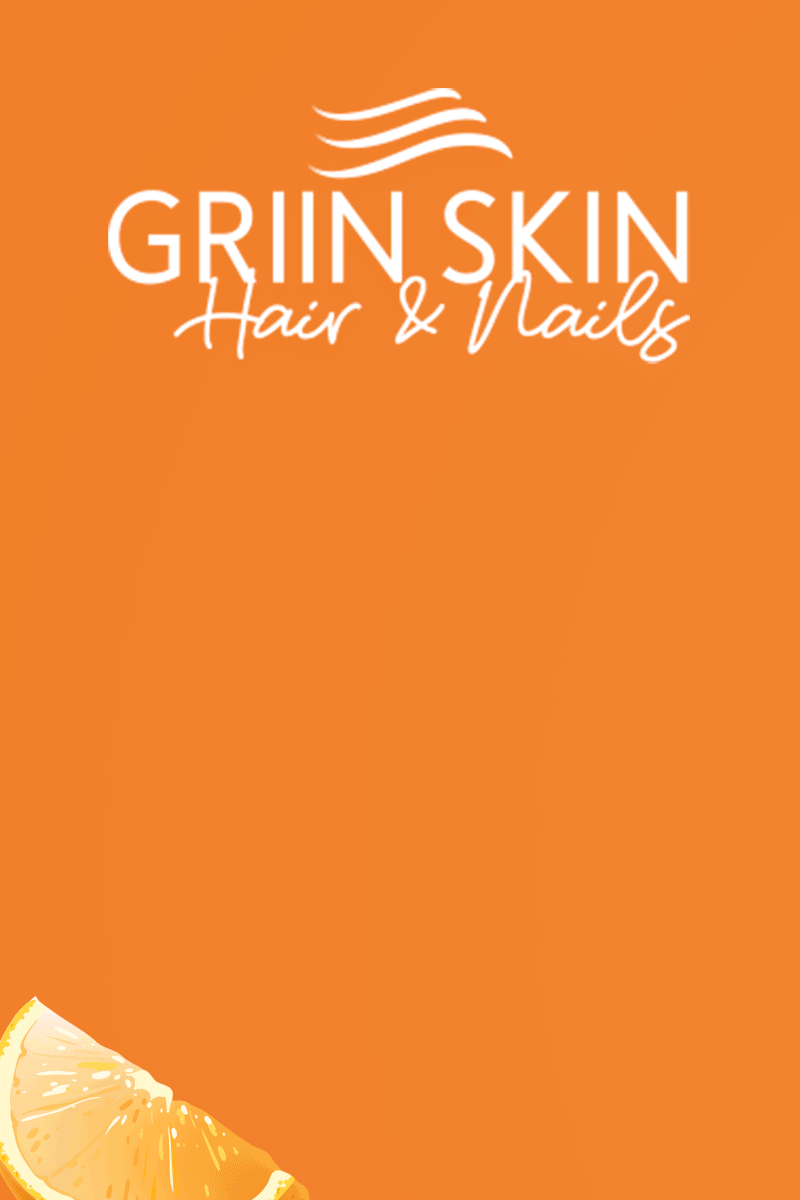«No obstante, esta festividad mexicana trasciende aquellos paradigmas estadounidenses e, incluso, aquellos impuestos por uno que otro connacional despistado que señala que para el mexicano hasta la muerte ha dejado de tener sentido».
El Día de Muertos, festividad mexicana, es internacionalmente reconocido. Gracias a películas como «Coco» (2017) y «007: Spectre» (2015), se ha difundido una imagen atractiva y llena de misterio sobre esta festividad. La primera por sus coloridas animaciones, su cautivadora historia y sus entrañables canciones. La segunda por aquella breve aparición de un, hasta entonces inexistente, desfile de calaveras gigantes. Así, no hay extranjero alguno que conozca que no se refiera al Día de Muertos como una celebración llena de color y de imágenes que exceden su imaginario. Incluso, muchos de ellos manifiestan sus deseos de visitar México durante esas fechas.
No obstante, esta festividad mexicana trasciende aquellos paradigmas estadounidenses e, incluso, aquellos impuestos por uno que otro connacional despistado que señala que para el mexicano hasta la muerte ha dejado de tener sentido. No, para el mexicano, la muerte tiene una gran relevancia cultural y social. Como patrimonio de la humanidad, el Día de Muertos integra dos culturas: la española y la indígena, por lo que constituye un sinfín de prácticas y tradiciones dedicadas a los difuntos, tanto en el ámbito rural e indígena como en el citadino, que ha trascendido la región centro y sur de México hasta llegar a las comunidades mexicanas residentes en Estados Unidos y Europa.
En ese sentido, cada comunidad establece fechas y rituales distintos para llevar a cabo esta festividad. Esto se manifiesta en algo tan simple como el famoso pan de muerto, que en la capital es azucarado, de mantequilla y naranja, y se representan en él los huesos. Existen además los panes de yema de Oaxaca, los golletes de Puebla, los muertitos de anís de Guanajuato… Así, al menos del 31 de octubre al 2 de noviembre, muchas ciudades mexicanas comparten, con sus respectivas variantes, ciertos rituales familiares, culturales y religiosos. Por ejemplo, los altares con comida típica y decorados con flores de cempaxúchitl, frutos y calaveras de azúcar.
El Día de Muertos, sin duda, comprende más que una caricaturización del Mictlán y de carnavales turísticos que desafían a la muerte. En realidad, los mexicanos no celebramos la muerte, sino que honramos a nuestros muertos; no nos burlamos, sino que les rendimos respeto (por lo mismo, hemos creado tantos eufemismos para hablar de ellos).
Pero ¿realmente hay algo que celebrar en un país donde han desaparecido 177,844 personas desde 1964, según cifras oficiales?
Ante esta pregunta, el Día de Muertos también trasciende el ámbito de la celebración: da cuenta de la importancia de reconocer a nuestros muertos y de rendirles homenaje. Dicho de otro modo, año tras año, muchas familias mexicanas no tienen nada que celebrar ese día: no hay cadáver o si lo hay, está marcado por la violencia, la injusticia y la indiferencia.
En ese sentido, pareciera, como dice el tabasqueño José Gorostiza, que los mexicanos estamos condenados a vivir una «muerte sin fin de una obstinada muerte /sueño de garza anochecido a plomo /que cambia sí de pie, mas no de sueño».
Por eso, nuestros muertos vuelven año tras año —vuelta que coincide con la cosecha—, pero también están los que se quedan entre nosotros como sombras de incertidumbre y de dolor.