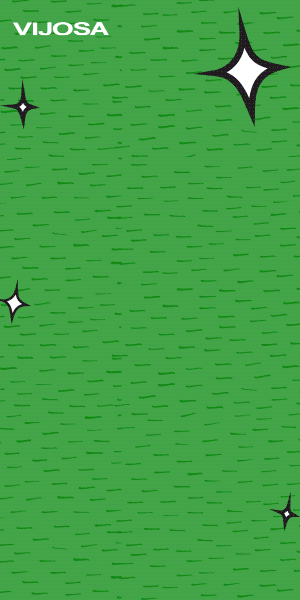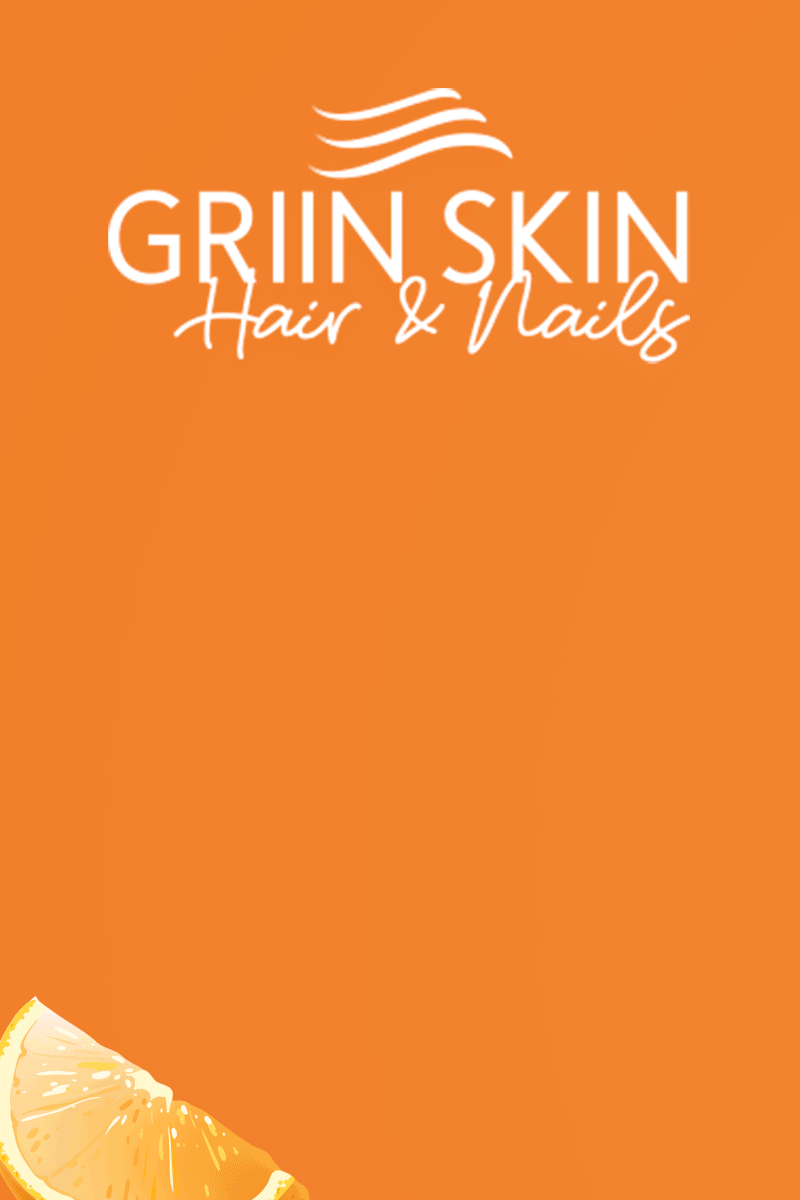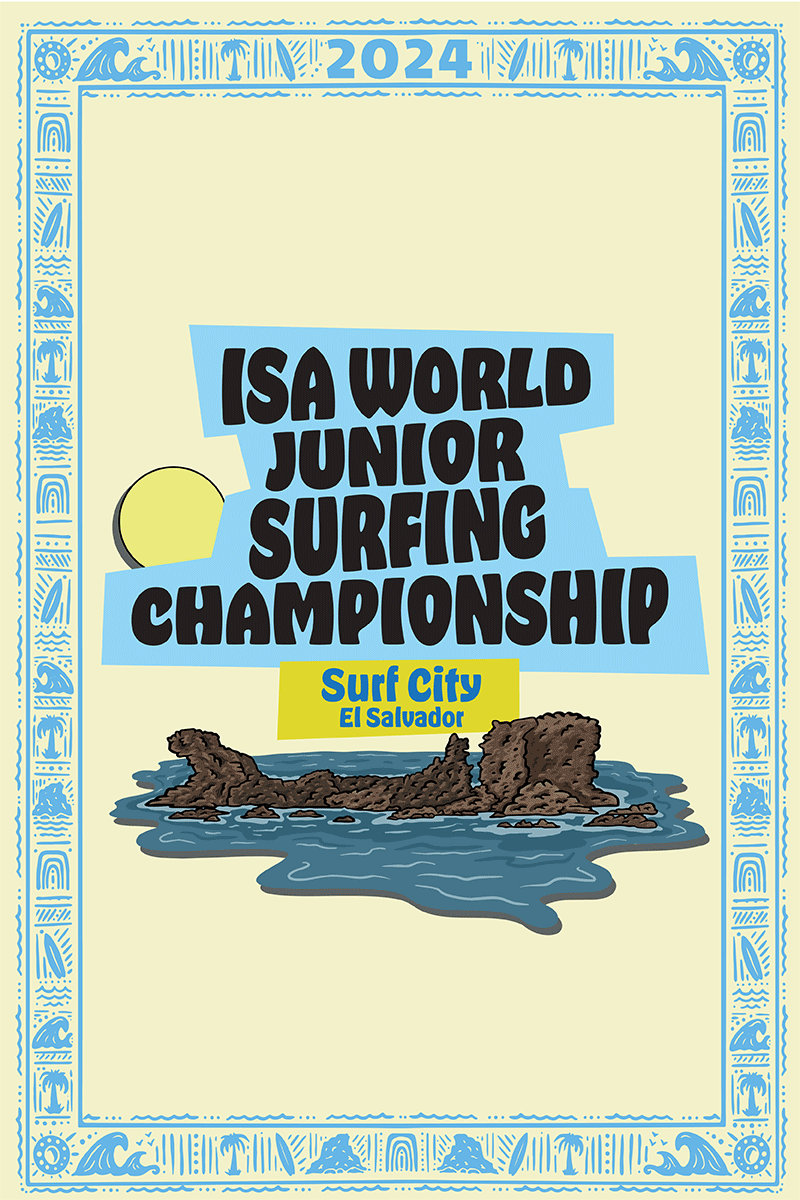Tengo en la memoria impregnadas tres escenas que me han acompañado: la esquina del barrio donde crecí en San Lorenzo; la entrada principal del Óscar Quiteño cuando iba a ver al Fasito; y cuando la Guardia llegó al mesón buscándome y al no encontrarme uno de ellos le dio un culatazo en el pecho a mi abuela.
Para los que aún no lo saben, la ciudad de Santa Ana está geográficamente marcada por una cruz representada por sus cuatro iglesias principales. Esto antes solo podías verlo desde el cerro Tecana o el cerro de Santa Lucía, hoy es chiche ver esta formación desde un dron.
La cabeza de la cruz es Catedral; al extremo derecho está la iglesia El Carmen; a la base de la cruz está la iglesia El Calvario; y en el brazo izquierdo, la iglesia San Lorenzo. Es en este último barrio donde nací, por eso siempre he dicho que soy más santaneco que los santanecos, porque vine a este mundo a tan solo un par de cuadras de su mayor templo emblemático: la Catedral. No hay más santaneco que eso, lo siento por los del Palmar, El IVU, El Trébol, el barrio La Cruz, El Bolívar o la Santa Lucía.
Nací en el mesón Alemán donde tuve como vecina a doña Juanita, que, entre otras cosas, hacía limpias y la prueba del puro a las mujeres que tenían mala suerte con sus maridos, ya sea por borrachos o mujeriegos. Todavía me remonto al olor del puro y a escuchar la oración: «Yo te conjuro puro […]».
A la entrada del mesón estaba Paco Alemán, el radiotécnico; tres piezas más abajo, la peluquería de Mario Chicas, que siempre me cortaba el pelo «pato bravo», mientras yo aprovechaba para leer los pasquines de «Archie», «La pequeña Lulú» y «Batman». No menos importante de mis vecinos era don Tito, él alquilaba sonido para amenizar fiestas; y luego estaba la pieza de la niña Marianita, quien pedaleaba constantemente su máquina de coser para confeccionar vestidos o en el menor de los casos hacer remiendos.
Dentro del mesón estaba el tío Chepe, quien era el clásico zapatero remendón. Pero a la par de nosotros estaba la niña Haydee, quien a pesar de tener cuatro hijos (Alfredo, Fina, Rubén, Paco) tenía en su corazón un espacio para mí y sus gatos. Ella me sentaba en una sillita hecha de cuerdas de hule; yo obedientemente escuchaba sentado sus historias, mientras cocinaba sus platanitos fritos. Este es el mesón donde yo nací, ubicado en un barrio tranquilo, con gente tranquila y en un ambiente todavía más tranquilo.
La parte norte y oriente de Santa Ana, puntualmente San Lorenzo, La Cruz, El Bolívar y Santa Bárbara tenían una característica y fue que el modelo de vivienda popular eran los mesones. Su diseño de construcción era cuadrado y tanto los baños como los lavaderos eran colectivos y estaban ubicados en el centro. Era el lugar perfecto para escuchar chambres y generarse más de un pleito por las disputas de los lavaderos o por los celos.
No recuerdo el porqué nos mudamos después con mi madre a donde llega a vacilar el Diablo: el barrio Santa Bárbara, lugar que estoy seguro fue el que inspiró al poeta para decir que somos «los primeros en sacar el cuchillo».
Las mujeres del mesón San Martín, y casi todas las del barrio, trabajaban en el beneficio Coscafé, contiguo a las piscinas de Apanteos. Casi todas cargaban entre sus brasieres un cuchillo colegallo bien filudo, que no prestaban ganas para sacarlo ante cualquier acoso o un pleito de amoríos.
Era un barrio controlado económicamente por las mujeres: la niña Ceci, que hacía flores de plástico para entierros; la niña Mariana, que vendía billetes de lotería del Mago de la Suerte en la esquina frente al Banco Salvadoreño; y así todas tenían la función administrativa de manejar sus casas y su territorio, así como la de mandar a sus hombres.
Cuando mi madre se fue al Norte, para emprender el rumbo la fuimos a dejar a la línea de buses de la Pezzarossi. Regresé cabizbajo y con un llanto incontenible que solo pudo aliviarlo mi abuela al decirme hoy te venís conmigo. Con mi abuela regresé a vivir a San Lorenzo, pero, esta vez, a la cuadra donde tenía su taller de reparar bicicletas El Preñado. Alrededor de este taller acudían personajes que todos los cipotes de mi edad mirábamos con admiración, eran bolos decentes, mecánicos, joyeros, vendelotodo y chiviadores.
Yo no podía andar en bicicleta y fue su hijo, Adolfo, quien nos enseñó a hacer la montada del cartero, manejar con una mano, sin manos y a hacer el chollón de llantas para impresionar a las cipotas. Montar en una bicicleta de panadero era otro nivel.
Fue aquí donde me organicé en las Ligas Populares 28 de Febrero (LP-28); fue aquí en este barrio y su esquina que conocí en carne propia la represión, de aquí se llevaron a Jaime, el de la tienda; a Gilberto, el primo de Adolfo; a Ricardo y su hermana. En esa esquina bendita del barrio San Lorenzo escuché por primera vez a Pink Floyd, Moody Blues, Led Zeppelin. Fue en esa esquina donde también esperaba todos los días a las 6 de la tarde a que pasara Bessy, mi primer amor platónico, cuando iba a comprar tortillas a la tienda de la niña Ana.
Debo admitir que hoy, después de varias décadas, volver a Santa Ana me duele. Me duele en el alma ver sus mesones a punto de caer víctimas del tiempo, ver mi esquina desolada sin las bullas como cuando jugábamos pelota después de salir de la escuela Leopoldo Núñez. Me duele no encontrar a mis amigos de ayer que fueron asesinados en Cutumay Camones o en el INSA, otros que se fueron y los pocos que quedaron, como Adolfo, que vive esperando igual que yo aquel abrazo fraterno que un día en esa esquina bendita nos unió, o sentarnos alrededor de la grabadora de Jaime para escuchar KC and the Sunshine Band.
Posdata: A los que me escribieron durante la semana a mi FB para preguntarme sobre cómo se baila el pase de la Vaselina y chicle en el zapato, les recomiendo ensaguanarse tres tequilas, dos margaritas, una Regia y verán cómo les salen de facilito, o al rato se los grabo y lo subo al TikTok.






![Lo dijo el poeta: «Los primeros en sacar el cuchillo [...]» 1 Diario El Salvador Lo dijo el poeta: «Los primeros en sacar el cuchillo […]»](https://diarioelsalvador.com/wp-content/uploads/2020/12/2c9710de-c257-46c1-ac6d-bc2407086c3e-750x375.jpg)