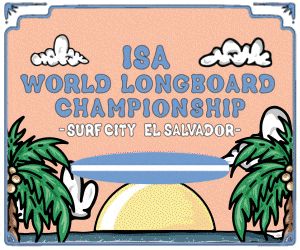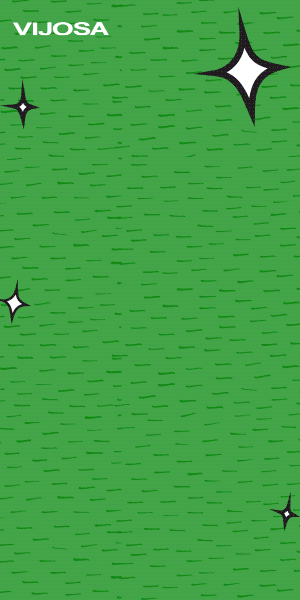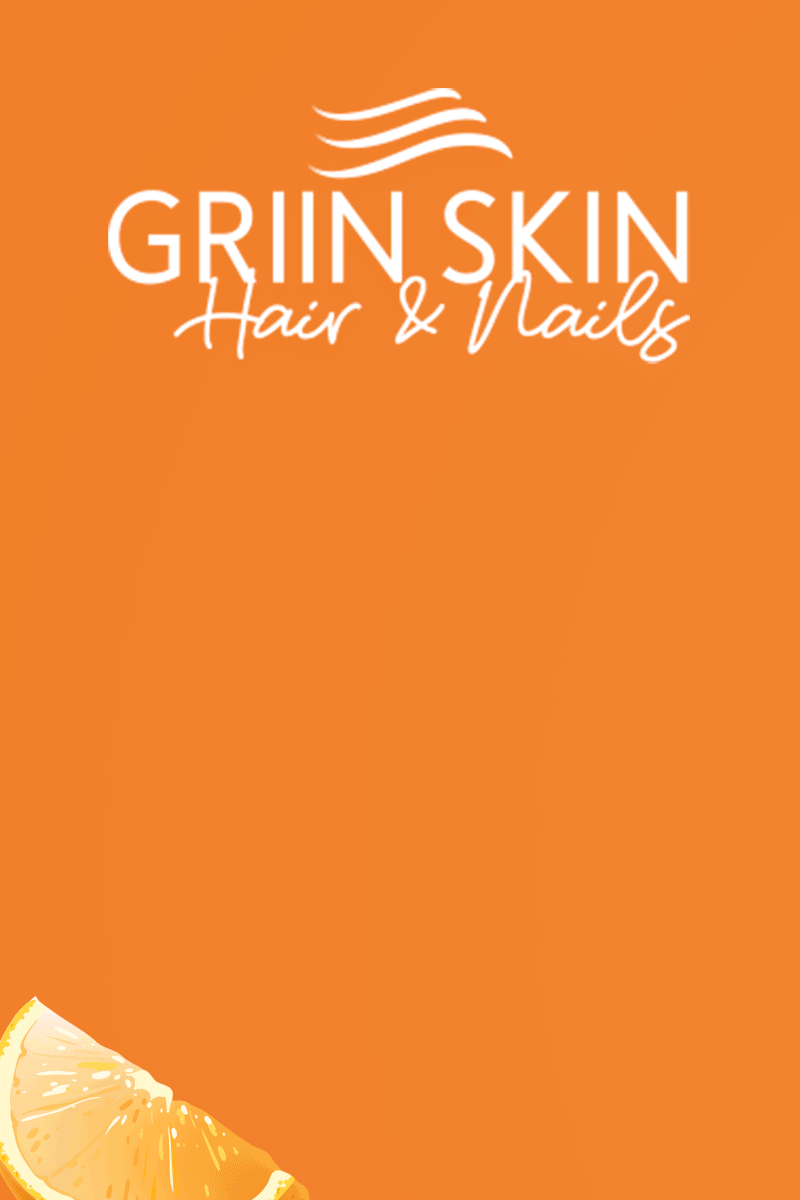Toda mi vida en el exilio quise ser parte del Sistema Radio Venceremos. Las figuras de Marvin Galeas, Santiago Consalvi y Hernán Vera Maravilla era lo más cercano al Che Guevara. Siempre me pregunté qué debo hacer desde NY para que me manden al monte y ser parte de esa experiencia. Me porté bien, fui disciplinado con mis tareas en la solidaridad, pero aun así nunca sucedió.
Yo me dediqué en NY a mandar periódicamente el monitoreo de cómo se manejaba el tema de El Salvador en Naciones Unidas y el comportamiento del movimiento solidario sobre el tema de Centroamérica.
Nos tocó recibir a las primeras delegaciones diplomáticas de la guerrilla: el Pollo Samayoa, Guillermo Ungo, Guadalupe Martínez, Rubén Zamora. Pero realmente yo lo que quería era ganar indulgencias para que me mandaran a Morazán. Nunca sucedió.
Y así pasó el tiempo, 12 años entre NY y LA.
Cuando regresé a Los Ángeles, volví a retomar el programa de radio en KPFK en el que cada jueves informábamos sobre lo que pasaba en Centroamérica. Pero, repito, mi sueño era que me mandaran a Morazán y, como siempre, nunca sucedió.
Tuve la fortuna, sin embargo, de que durante esa década de mandar la información a Managua y Morazán me hiciera amigo «cibernético» sin querer queriendo de Marvin y Santiago. Yo no me lo podía creer.
Cuando ya era inminente la firma de los acuerdos, ni corto ni perezoso me propuse asistir al evento más importante de la resolución de un enfrentamiento armado: la firma de los Acuerdos de Paz.
Le pedí tanto a Marvin como a cualquier otro personero político del Frente que me facilitara la entrada al Castillo de Chapultepec para ir a cubrirlo. «Vos estás loco. Si a nosotros, que pasamos 12 años en la montaña sufriendo bombardeos, desembarcos, ofensivas, apenas nos van a dejar entrar. Va a ser difícil meterte», me
dijeron.
Por mi naturaleza desde cipote no había entrada de estadio a la que no ingresara de choto, que como periodista había entrevistado a unos cuantos mandatarios en Naciones Unidas, no me podía quedar con los brazos cruzados y me propuse, a como diera lugar, esquivar cualquier control y estar en primera fila.
Llegué al D. F. dos días antes de la firma, llevaba conmigo una carta chaveleada de acreditación de la Cadena Radio Pacífica.
Para poder registrate e ingresar a la firma de los acuerdos, tenías que ir al Castillo de Chapultepec, que bajo la administración de la Armada Mexicana debías de justificar tu asistencia.
Al llegar al Castillo me topé con una revuelta de periodistas salvadoreños que el ejército mexicano a cargo del protocolo del evento los tenía marginados y estos exigían, con justa razón, que les dieran entrada a lo que por ser del país que había puesto los muertos tenían derecho propio, ya que aquel evento era su fiesta.
Aprovechando la confusión generada, pude gestionar mi pase con la encargada de Comunicaciones del Ejército mexicano, y para mi sorpresa, pude obtener mi gafete con tres rayitas que me daba derecho a estar en el salón principal donde se llevaría a cabo la firma de los acuerdos, participar en la conferencia de prensa del entonces presidente Cristiani y almorzar junto con las delegaciones invitadas.
Cuando salí culón con mi gafete, pasé justo en medio de la revuelta. Un periodista salvadoreño se me acercó y, resignado por la negativa de no poder entrar, me convenció para que me convirtiera en una especie de periodista para todo el grupo. En menos de media hora ya me habían enseñado a manejar una Betacam para poder grabar el evento con la condición de que ese registro sería compartido por todos los medios que no podían entrar. Afortunadamente, la embajada salvadoreña, después de haber protestado diplomáticamente ante el Gobierno mexicano, logró que varios representantes de los medios salvadoreños ingresaran al salón del evento. ¡Ufff! Me quité ese huevo de ser yo el que grabara, ya me imagino haber hecho esas tomas desenfocadas.
El 16 de enero de 1992, bien bañadito me fui al Castillo de Chapultepec.
Llegué, hice la fila, pasé los controles de seguridad, mis gafetes en el pecho con sus respectivas rayitas me daban paso fácilmente. Me pellizcaba para despertar y estar seguro de que todo aquello que estaba viviendo era cierto.
Una vez dentro del salón, empecé a recorrer visualmente todo el lugar, los arreglos florales, la colocación de las mesas donde se sentarían los firmantes, la mesa principal que esperaba a Salinas de Gortari… Todo, absolutamente todo, estaba siendo grabado en mi memoria, en mi disco duro.
Minutos antes de iniciar la sesión solemne, pasó frente a mí Rubén Zamora y me saludó efusivamente, aunque me pegó una ahuevada que creo que él no se recuerda, me dijo: «Chino, ¿y vos qué haces aquí de metido?» Yo le respondí espontáneamente: «Lo mismo que usted». Al ratito pasó Ana Guadalupe Martínez, e igual me saludó muy sorprendida, como queriéndome decir «y usted cómo diablos hizo para estar aquí».
Los minutos antes de la firma se hicieron eternos. Ahí estaba yo, a pocos metros de la mesa principal. Pero no sé cómo sentí de pronto a la par mía una presencia de un caballero que estaba igual que todos, atónito, con su mirada fija al centro de la mesa. Yo me quedé pasmado, empecé a ver cada detalle de su cara, su bigote espeso, su peinado envaselinado, un traje de sastre impecable. Ahí, justo a la par mía, estaba el hombre que junto a otros tantos escritores había irrumpido la historia literaria; ahí, codo a codo, estaba a la par mía quien había escrito:
«…No siempre fue ese triste saco de huesos y fermentos corporales; alguna vez fue joven, osado, vigoroso. Y tuvo ideales, sueños, fe. Para defender todo eso, incluso combatió en una revolución. Más la rapiña, la codicia y la corrupción extinguieron su fuego y aniquilaron su esperanza. Tal vez por ello perdió a la única mujer que de verdad lo amó».
Estaba a la par de Carlos Fuentes, ya eso de la firma se me olvidó y sigilosamente pude apretar con dos dedos simultáneamente las teclas de mi grabadora para enfocar mi micrófono y preguntarle: «Don Carlos, cuénteme de Artemio Cruz». No recuerdo exactamente su respuesta, pero jamás olvidaré el timbre de su voz. Después de su respuesta y entendiendo su gesto de «ya no me sigas jodiendo», puse pausa a la grabadora para asegúrame de que había grabado. En eso estaba cuando sentí a mi derecha otra sombra de un personaje que en más de una ocasión, por mi fanatismo izquierdista, había puteado por su postura derechista, pero que igual que Fuentes era no un pilar de la literatura latinoamericana, sino la base o el cimiento, ese que me maravilló cuando lo leí en los trenes de Manhattan, ese maitro que nos sacudió cuando escribió:
«…Nuestra actitud vital también es historia. Quiero decir, los hechos históricos no son el mero resultado de otros hechos, sino de una voluntad singular, capaz de regir dentro de ciertos límites su fatalidad». Era Octavio Paz.
O sea, estaba a la par del futuro premio nobel de literatura. Yo, poco a poco, disimulé para acercármele, y muy respetuosamente le pregunté: «¿Todavía cree que el mexicano vive en un laberinto?». Me sentí ridículo porque quizá debía haberle preguntado por el proceso salvadoreño o no sé qué. Pero la verdad es que todo aquello me tenía idiotizado, no lo podía creer, y ahora, después de tantos años, solo puedo reflexionar y admitir que, para mí, la firma pasó a un segundo plano, y esa breve charla accidental entre Paz y Fuentes es lo que me dio una leve sonrisa que todavía disfruto y que llevaré siempre, y lo
mejor es que nadie me la puede quitar.
PD: Ni Marvin y creo que ni Maravilla lograron entrar al salón de la firma de los Acuerdos de Paz. Santiago Consalvi estaba, si no mal recuerdo, en San Salvador, en la Catedral, celebrando los acuerdos. PD 2: Nunca fui disciplinado.