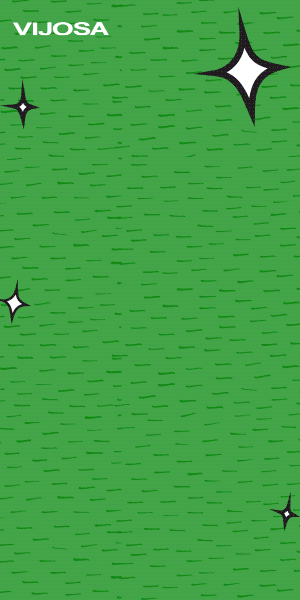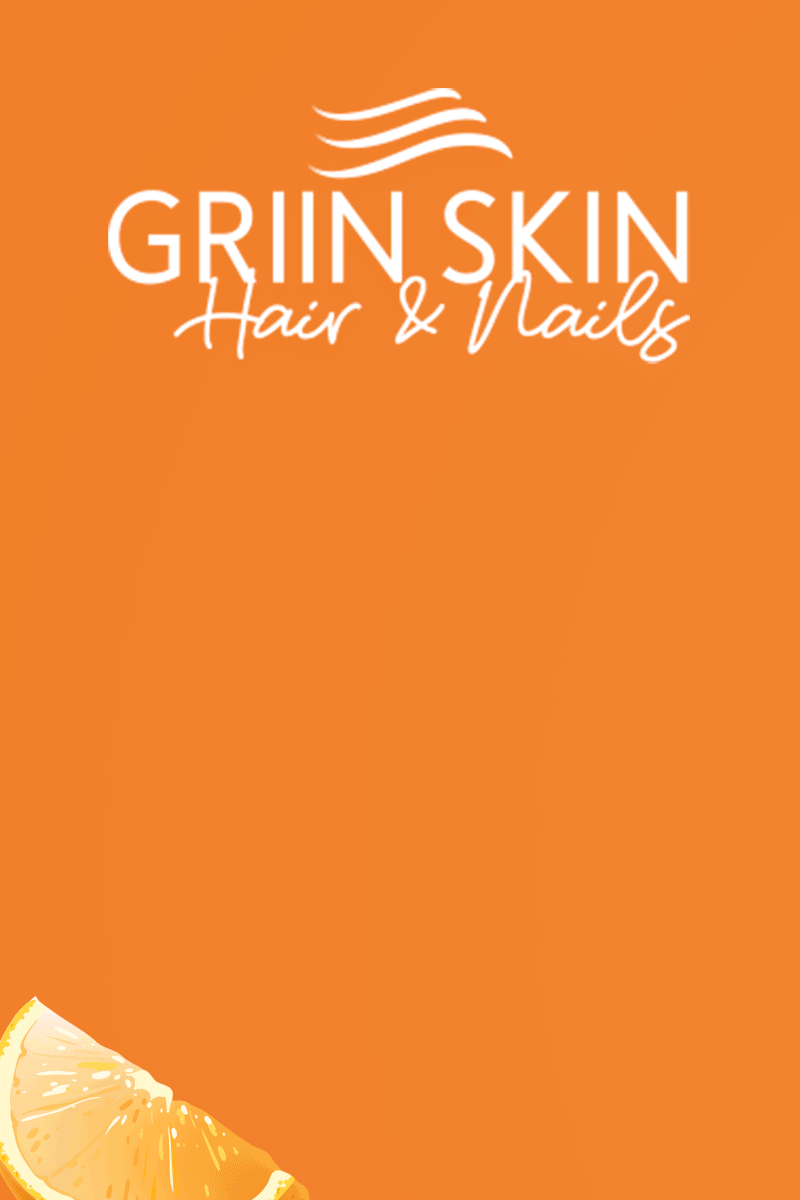El Conde fue mi compañero. Allá por 1999, en un taller de mecánica automotriz, adoptó mi sobrenombre. En 2003, me llevó a conocer el estadio Óscar Quiteño, vimos empatar al equipo tigrillo contra el desaparecido Arcense y, ese mismo año, nos dimos un abrazo de gol cuando el hondureño Willian Reyes anotó de chilena. Significó el título 14 de Club Deportivo FAS. Nunca le gustó el fútbol, pero sí complacerme.
Recuerdo tener cinco años y el sueño de ser futbolista. Por esa razón, sus amigos de un taller me apodaron Panucci en alusión al nombre del futbolista italiano Cristian Panucci, en esa época del Real Madrid. El Conde lo acortó y se decantó por Panu; amigos, familiares, incluso maestros de la escuela y la universidad llegaron a nombrarme de esa manera. Yo también lo aprobé.
Años más tarde, en octubre de 2005, fue mi DT. El Conde compró un balón, consiguió un uniforme de FAS y creó un equipo de fútbol. No sabía de esquemas, tampoco en su infancia pateó la pelota en una cancha de fútbol, pero otra vez trató de complacerme. Posteriormente, buscó a una persona que dirigiera el equipo y se convirtió en espectador. Debutamos entre cenizas, recuerdo que ese día el volcán Ilamatepec, de Santa Ana, entró en erupción con la expulsión de gases, piedras y cenizas que se extendieron hasta Chalchuapa. Al equipo lo nombró C. D. Imperial. Terminamos campeones.
Cada juego era una olla de presión porque yo quería ser titular siempre. El Conde un día revisó la alineación y preguntó ¿quién es Cristian Arévalo? No recordaba mi nombre porque siempre entre paréntesis escribía: Panu. Todos se rieron. Nos tiramos agua y nos dimos un abrazo.
Los años siguieron pasando y en 2010, era todavía un menor de edad, con 17 años, como regalo de cumpleaños me firmó un permiso migratorio para viajar a Guatemala a ver el juego entre FAS y Xelajú en el estadio Mateo Flores. Me hice hincha, no le pareció, pero llegó a comprenderme.
En 2017, el Conde, a su manera, celebró mi primer logro académico tras obtener una beca en periodismo. Y en 2018, cuando cubría la caravana de migrantes salvadoreños en la frontera de Tecún Umán, Guatemala-México, cerca de las 11 de la noche, me llamó por teléfono para decirme que muchas cosas había logrado, pero que no me quedara estancado, que todos los días se abrirían nuevas oportunidades.
El Conde luchó durante 15 años contra la diabetes, sufrió una úlcera en el pie derecho, un derrame parcial lo postró en una cama sin poder caminar durante dos meses; se recuperó y lo devastó la insuficiencia renal. Fue intervenido con una diálisis peritoneal, y posteriormente la COVID-19 lo despidió de este mundo. Falleció el 16 de noviembre de 2020.
Con todas sus luchas personales de salud pocas veces se quejaba, incluso se robaba el show en las fiestas familiares, casi siempre bailaba
«La punta», un tipo de danza hondureña que creyó haber aprendido. Sacaba a bailar a su hermana, Leyda, y más de alguna vez quiso hacerlo con su madre, Ana Dolores, a quien con mucho cariño llamo abuelita Lola.
Hablamos un día antes de su partida y me dijo: «Estoy bien, mañana me recupero». Incluso, escuchamos por videollamada solo un par de palabras, una canción de la banda de rock española Hombres G. El Conde fue abogado de profesión, un caficultor empírico y mi papá, David Armando Arévalo Sandoval.
Conde proviene de la palabra latina «comes» que significa compañero. El Conde lo llamaba un colega del trabajo, pero no se hizo popular. No era de su agrado, pero tampoco lo expresó. Siempre creyó que la persona debe sentirse bien y posiblemente era parte del aprecio que le tenía. Etimológicamente nunca le expresé el significado, seguramente cuando yo se lo decía se sentía bien.
El Conde es y será mi personaje favorito. En 2017, el 31 de agosto, en familia celebramos su natalicio, inmortalizamos un momento, le pedí que nos tomáramos una foto posada, que seguramente me ayudó a construir un personaje. Compartimos muchos cafés, casi siempre el día de su pago en una gasolinera. Hablábamos de cerrar ciclos. Construir sueños. Me corrigió. Incluso más de alguna vez se animó a hablar de su partida de este mundo. Siempre creyó que era para prepararme. Me regaló la mejor familia, un negocio y la mejor herencia de una carrera universitaria.
Casi siempre me presentó como Cristian, su hijo periodista. En enero de 2020 recordé mi primera final en el estadio Cuscatlán de 2003. Mi papá saltó, lloró y nos volvimos a dar un abrazo de gol, le había cumplido el sueño de verme con un título universitario.
El 12 de junio de 2021 estaba de turno en «Diario El Salvador» y me mandaron a la cobertura del entierro de un joven, que perdió la vida en su intento de llegar a Estados Unidos y el Gobierno asumió sus gastos de repatriación, hacia el mismo lugar donde descansa el Conde.
Sin planearlo, nunca antes fui más consciente de que, ese día, cuando caminé por un cementerio, directo, sin mirar atrás, supe que ahí estaba mi padre. Su sepultura fue en medio de la pandemia que ha azotado al mundo, tocó despedirlo como a 600 metros. Fue difícil llorar detrás de una mascarilla, pero con el tiempo comprendí que no fue una despedida porque me he quedado con los mejores recuerdos marcados en la eternidad.
El Conde no fue religioso, pero sí creyente de Dios. Tardé un año en escribir este texto porque me temblaba la mano. Le pedía a Dios que me ayudara a aprender a vivir sin él, agarré fuerzas y valoré que sus pensamientos, sus vibras positivas, sus acciones de solidaridad y gratitud que lo caracterizaron fueron insumos para que recibiera una cantidad de energía similar a la emitida. También aprendí que cada quien expresa los sentimientos a su manera. En 2022 estoy con más fuerzas.
A mi madre, Ana Celia; y a mi hermana, Rocío Arévalo, gracias por comprender las etapas del duelo por las que pasé. Estoy junto con ellas. A «Diario El Salvador» gracias por abrirme las puertas, seguir construyendo nuevos ciclos y contar la nueva historia de mi querido El Salvador. «¡Gracias totales!».
Aliados para el progreso
Esta semana, el presidente Nayib Bukele se reunió con la presidenta ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Centroamericana (BCIE), Gisela...