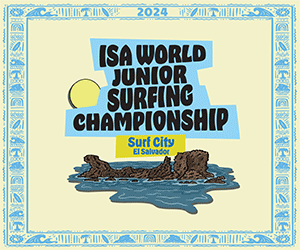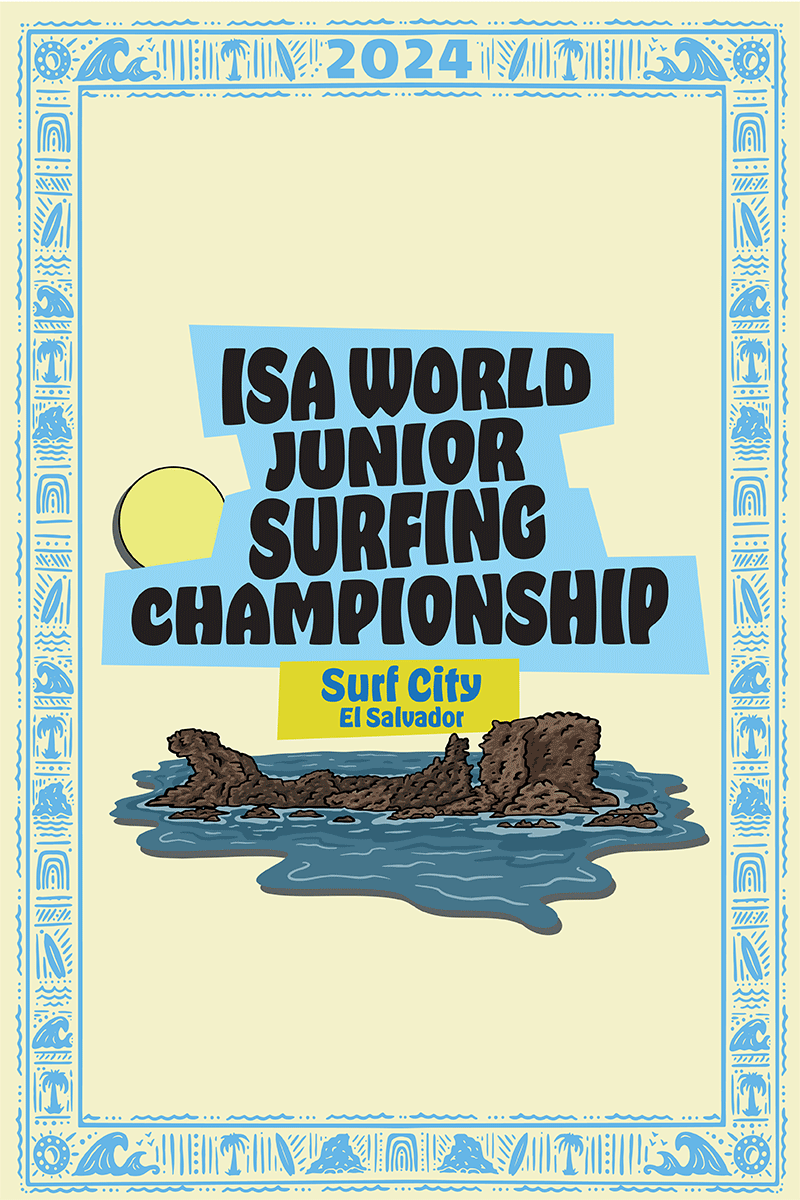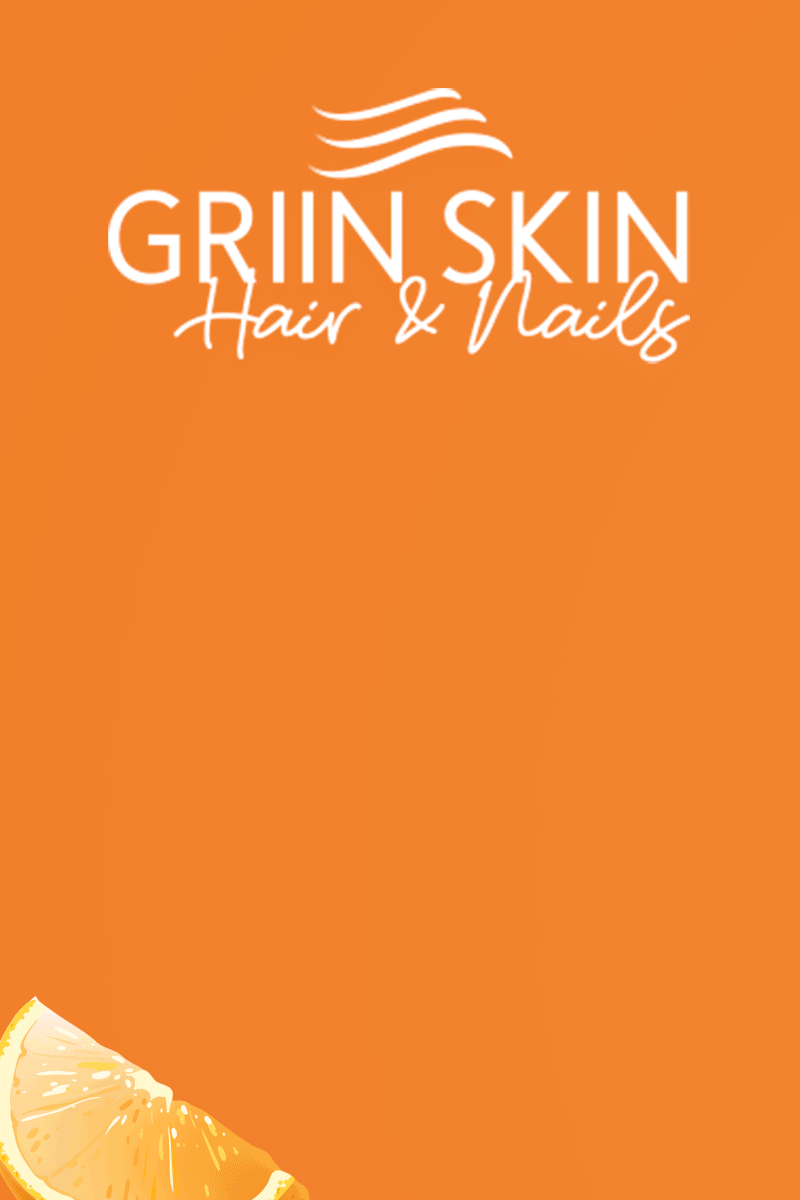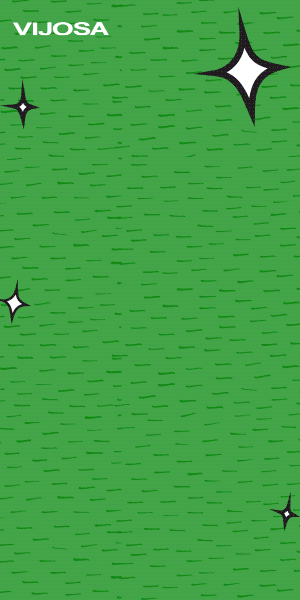En el desarrollo de las actividades humanas, el límite del ejercicio del poder individual y colectivo y todas las decisiones que implica el ejercicio de la voluntad se mueven dentro de los límites de la ética personal y social. Esta se suele explicar en términos relativos. A veces los límites parecen ser flexibles. La conveniencia o no de una decisión puede rebasar límites éticos que creíamos infranqueables. De forma casi subconsciente (¿o inconsciente?) actuamos como si la ética no fuese un parámetro rígido, pero al mismo tiempo creemos que debe existir y, en consecuencia, ubicamos el deber ser ético en el plano de lo ideal y no necesariamente de lo práctico.
Por otro lado, la estética constituye formas de apreciación y de construcción de significados, construcción de lenguajes que llegan a ser esencialmente abstractos, incluso subjetivos, a través del arte.
Sin embargo, las consideraciones estéticas son herramientas que apoyan el estudio del significado y del signo que lo precede. Pero ¿por qué debería interesar hablar sobre esto? Ese debe ser el punto de partida.
Es importante porque entre las cosas que como humanidad hemos producido y que nos separan del resto de seres están la ética y la estética, conceptos que nos comprometen con la idea de bien y de belleza, conceptos ciertamente abstractos. Pero conviene recordar que lo que nos vuelve humanos es precisamente la capacidad del pensamiento abstracto mediado por el lenguaje. Es importante entonces porque son conceptos esenciales.
¿Cómo surgen estos conceptos? Fue necesario que el ser humano adquiriera conciencia de sí mismo, esto es, el entendimiento del yo como distinto de los otros, un yo absolutamente libre. Las primeras representaciones del significado yo podemos abstraerlas del arte rupestre, como en la famosa Cueva de las Manos (en el profundo cañón del río Pinturas, al noroeste de la provincia de Santa Cruz, Patagonia, Argentina) donde los individuos del Paleolítico plasmaron siluetas precisamente de sus manos, de lo que podemos inferir su significado como el de «soy yo y estoy aquí».
Con el ser libre autoconsciente emerge simultáneamente un mundo entero, el mundo que este ser observa, con el que interactúa, al que con su pensamiento va dándole carácter y significado, distinguiendo cada componente de la realidad que lo rodea y, en consecuencia, entendiendo de forma incipiente grados de perfección.
Dando un salto temporal muy grande, me refiero también al mundo clásico: Grecia y Roma, para nuestra cultura occidental, donde como cultura hemos pretendido —y no hemos logrado— hacer que coincidan los conceptos de bien y belleza, pretensión expresada en el arte y en la filosofía, por supuesto. Existía para tal fin el concepto griego «kalòs kagathós», que podríamos simplificarlo como ‘lo más alto que puede ser pensado’. El problema con el uso de este término es que lo más alto que podemos pensar siempre estará limitado por nuestros constructos. Por ejemplo, para el caso del mundo antiguo lo más alto que podía pensarse en concepto de ser eran los dioses, pero estos eran descritos con múltiples depravaciones y vicios, igual sucedía con los héroes o reyes. Era lo más alto que podía pensarse como individuos, aunque tenían una tesitura moral cuestionable. Es así porque los términos «kalòs» y «kagathós» describían, no calificaban, en el sentido de que algo o alguien era bueno o bello por estirpe, por casta; por lo que era, no por lo que hacía. A todas luces esta visión no es suficiente, pues la valoración ética en este caso está subyugada al constructo social; por lo tanto, debemos entender que, si bien nuestros parámetros éticos y estéticos provienen del mundo antiguo, debemos trascenderlos, debemos abandonar el concepto de nobleza, de estirpe, y moralizar el «kalòs kagathós» escapando de las construcciones culturales particulares.
Procurar escapar de estos constructos no es sencillo, pero es posible y, sobre todo, necesario. Debemos entender, por ejemplo, que la ética y la estética atañen al sentido último de la vida; no añaden conocimiento, pues el sentido último de la vida no es un conocimiento. En esa línea de ideas, concluimos que estos conceptos son aforismos, o sea, sentencias que se proponen como pautas. Y puesto que estas pautas éticas y estéticas deben ser irrestrictas y universalmente válidas, tienen que estar necesariamente fuera del mundo, fuera de nuestra mente, fuera de nuestro ego. Esto nos remite al concepto del imperativo categórico de Kant y a la conclusión de que existe necesariamente una ética universal inmutable a la cual debemos aspirar y pretender alcanzar con nuestra moral individual; con la intención y el propósito de nuestros actos, procurando el bien de la mayoría, que debe ser en su última consecuencia el bien para todos.
Es cierto que existen otras aproximaciones a la ética, diversos autores y filósofos, propuestas con diferentes profundidades, desde la ética y la moral como costumbre del grupo hasta la noción de que no existe una ética objetiva y solo podemos limitarnos a no hacer el mal a nadie y procurar el bien si podemos, aproximaciones pesimistas que proponen que no es posible hacer sentencias éticas y que el mundo es como es y el dolor del mundo es inevitable, pero que podemos hacerlo tolerable mediante la moral. Estoy condensando hasta lo absurdo un enorme volumen de ideas y filosofía profunda, lo sé. Pero considero indispensable provocar que reflexionemos sobre estas ideas y sobre la propuesta de que, indistintamente de la aproximación que encontremos a la ética y la estética, debemos estar en todo caso comprometidos con estas ideas y su significado, pues van a determinar cómo vemos, interpretamos y vivimos el mundo.
Entonces, ¿cómo debe estar constituido el mundo para que sea un mundo moral? Pues por un sistema completo de todas las ideas, los postulados prácticos y las acciones concretas que procuren el bien común, lo cual implica, en primera instancia, renunciar a intereses egoístas, reconocer y devolver dignidad de seres humanos, de iguales, a todos los individuos; implica asumir que todos tenemos distintos papeles en nuestra familia, en nuestros empleos, en nuestra sociedad, pero con igual dignidad. Esto permitirá articular mecanismos adecuados a todos los niveles, comenzando por el contenido del sistema educativo, llegando hasta el ejercicio del poder. Los resultados no se verán en el corto plazo. Solo un cambio de mentalidad y un correcto entendimiento de los principios que deben regir nuestras acciones nos aproximarán a la aspiración sublime de hacer coincidir la ética y la estética en nosotros mismos, en nuestro país y en este mundo.
Pero ¿cómo? Pues podemos comenzar por dejar de hablar siempre de lo incidental y comenzar a hablar sobre lo estructural. Ese es el propósito de estas columnas: sembrar semillas, proponer herramientas intelectuales y generar debates útiles que permitan entendernos como especie, sociedad y cultura, y que nos empuje, nos rete, a ser mejores personas, mejores salvadoreños.