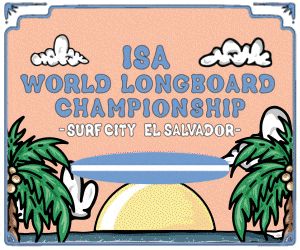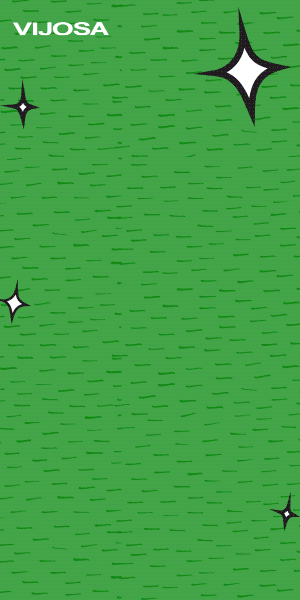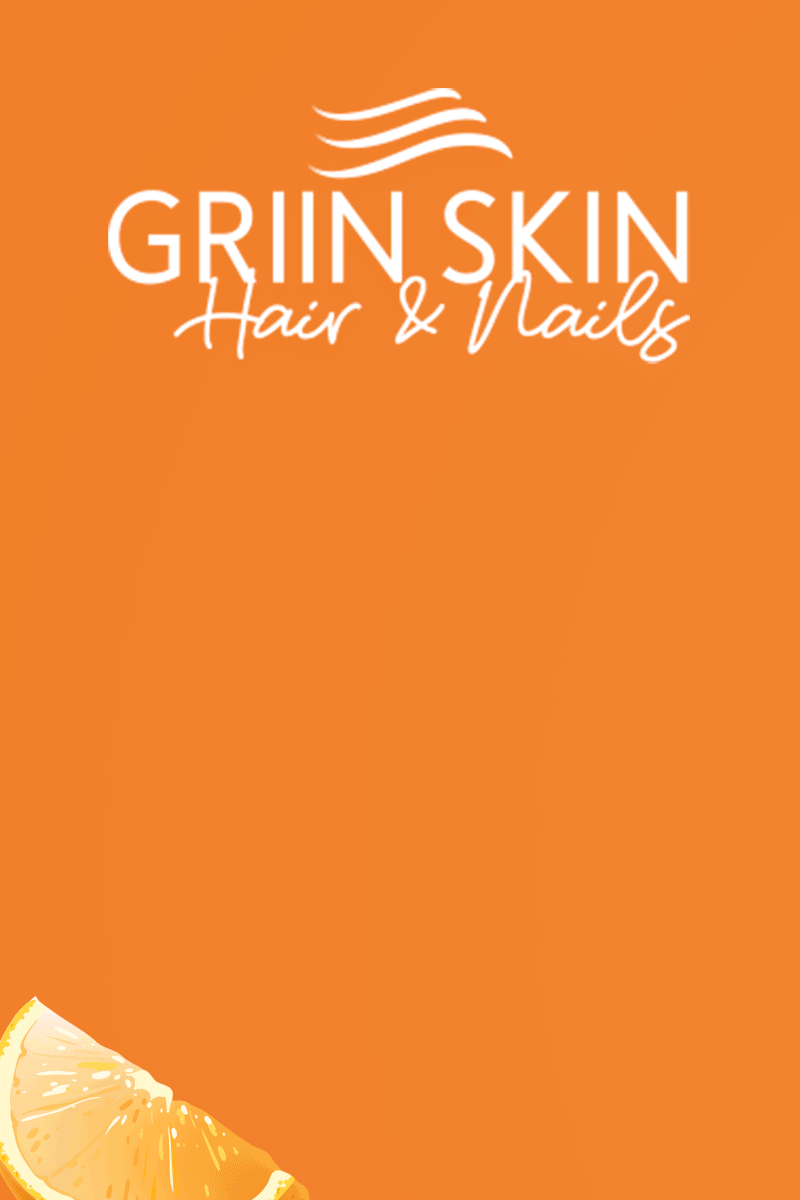¿Qué haces aquí?, preguntó el capitán en tono molesto. Bajá por favor o te pongo 100 lagartijas, le ordenó. Enfadado, Benjamín bajó del camión militar y se quedó a observar cómo otros jóvenes de su edad eran reclutados y eran conducidos al cuartel para prestar servicio militar obligatorio.
Benjamín no entendía cómo muchachos que aún no cumplían 16 años eran reclutados y llevados por la fuerza al cuartel, mientras que a él, que ya era mayor de edad y que se ofrecía voluntariamente, le frustraban el sueño.
No era la primera vez que era desairado por los de verde olivo. En una ocasión que urgía «carne de cañón» para enviarla a pelear al cerro de Guazapa, consiguió que lo llevaran hasta la Fuerza Aérea. Pero cuando pasaron revisión, lo descartaron.
Ya llenamos la cuota, vete a tu casa, le dijo un oficial.
Benjamín regresó al barrio a los tres días con su cabello recortado y se aprovechaba de eso para presumir ante los desconocidos que estaba de alta. Pero en su vecindad todo mundo sabía que una vez más había sido descartado por los militares debido a su diminuta figura de joven atrapado en cuerpo de anciano.
No le ayudaba el cuerpo al buen Benjamín para cumplir su sueño. Su estatura escasamente llegaba a 1.49 metros y su cuerpo era más delgado que un fideo. Todo el mundo en la colonia lo conocía como Fosforito, otros le decían el Cholo y sus sobrinos lo llamaban el Abuelo.
Tenía vejez prematura, su cara parecía la de un señor de 50 años. Es que desde cipote fue pícaro, desde muy temprano se acompañó con una señora cincuentona. Esa señora de piel morena, caderona y con pinta de veinteañera le chupó el elixir de la juventud.
Ojos negros, redondos, pelo lacio y una boca pequeña sin un diente delantero convertían a Benjamín en un tipo poco agraciado, pero lo que le faltaba de físico lo complementaba con las mentiras. En su mente era un donjuán y para el vecindario, «un mentiroso»; habilidad innata que tenía para dormir a las personas con historia falsa.
Hubo un tiempo en el que se hizo de una falsa placa de policía en su cartera, y la mostraba al mejor estilo de detective del FBI. Claro, todo lo hacía en son de broma, pero no faltaba quien se creía la historia de que era investigador de la PH (Policía de Hacienda).
En los tiempos en que los «peines-cepillos de madera» se pusieron de moda, Benjamín se colocaba uno en la cintura y fingía que andaba armado.
Eso sí, Fosforito, pese a sus limitantes físicas, era un mujeriego de primera. Lanzaba piropos a cuanta mujer cruzaba su mirada y algunas cayeron en las redes de su labia.
Este Cholo si pasa una escoba con falda, se la cuentea, decían sus amigos. Y así era. Varias conquistas se le conocieron, aparte de una señora cincuentona que fue su amor de toda la vida.
Por algún tiempo fue el amor de Carmela, una mudita ya bastante veterana que prestaba servicio doméstico en una casa de la vecindad; también tuvo amoríos con una «china» salvadoreña, y su última conquista fue una vendedora de queso que viajaba desde Aguilares, al norte de San Salvador. En la intimidad hago hablar a la muda, presumía Benjamín.
Lidia, así se llamaba la quesera, fue quien más preguntó cuando ese diminuto hombre desapareció sin dejar rastro. La última vez que sus vecinos lo vieron fue el 26 de diciembre de 2008. Su familia lo buscó en hospitales, en cárceles y en la morgue de Medicina Legal. Pero nadie supo decir nada. Él formó parte de la larga lista de desaparecidos que hubo en El Salvador a inicios de este siglo.
Así termina la triste historia de Benjamín, un hombre que fue vendedor, barrendero, cobrador de microbús, y que murió con el deseo frustrado de ser militar.