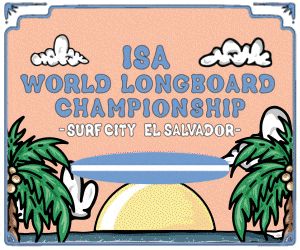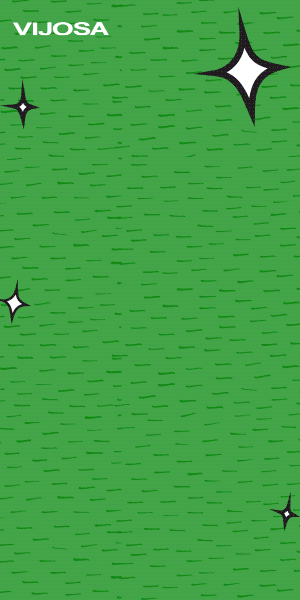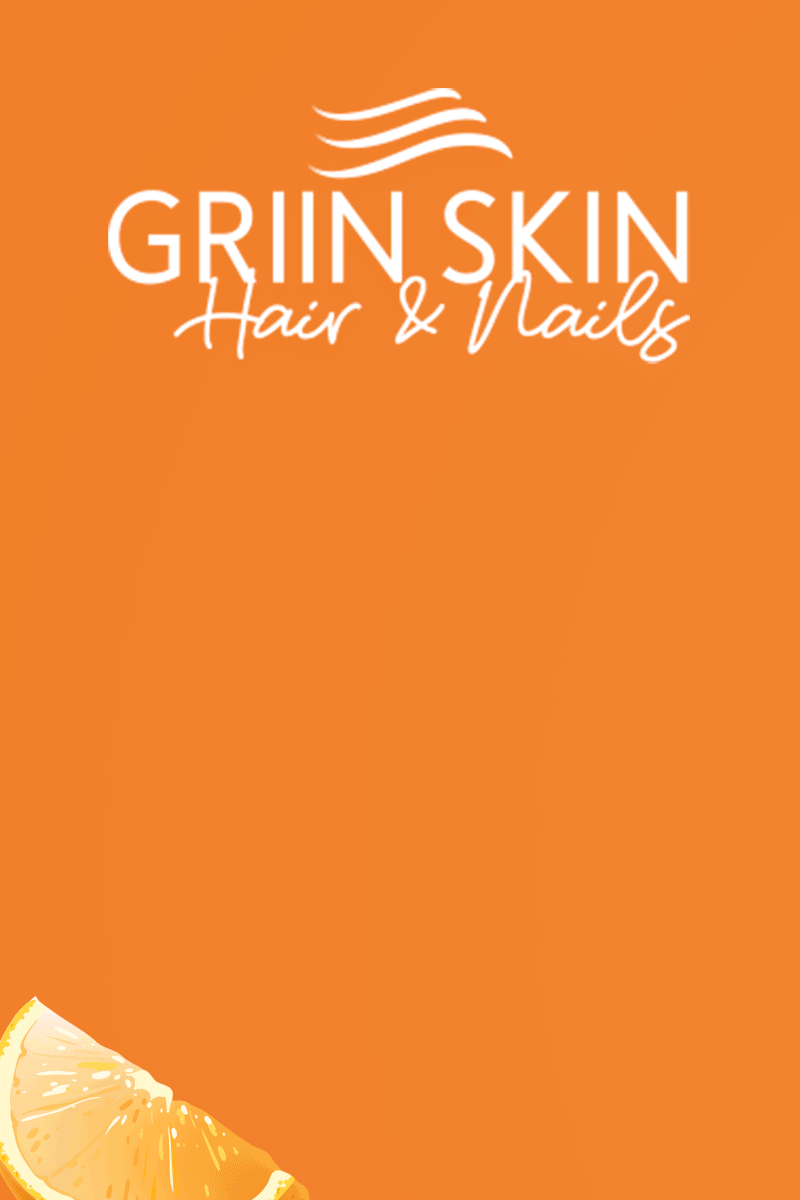A mediados del siglo XIX, Carlos Marx condensó en «El manifiesto comunista» la estrategia de la revolución social. Según su idea, el agente central de ese estallido necesariamente violento era la clase obrera, no la clase media ni los campesinos. Estos últimos podían eventualmente ser aliados de los obreros, pero en ningún caso los protagonistas o dirigentes de la insurrección.
En consecuencia, siempre según el pensamiento marxista, la revolución, la inevitable fase de transición denominada dictadura del proletariado, el subsecuente régimen socialista y finalmente el comunismo pleno solo podían ocurrir donde hubiese un contingente obrero tan numeroso y organizativamente fuerte por medio de los sindicatos.
Eso quiere decir que tal cadena de acontecimientos, según las «leyes de la inevitable evolución histórica» que Marx aseguraba haber descubierto, tendría que generarse, sí o sí, en los países desarrollados, altamente industrializados, como Inglaterra, Estados Unidos, Francia o Alemania.
De otra manera era imposible que el movimiento emancipador, «científicamente fundado», ocurriera en algún país periférico, subdesarrollado, semifeudal o de economía agraria. En esos lugares podía haber alzamientos insurreccionales o meras revueltas populares más o menos espontáneas, pero jamás una revolución de carácter socialista.
Sin embargo, a principios del siglo XX, Vladimir Lenin introdujo una enorme distorsión en la tesis marxista al plantear que la revolución socialista sí podía llevarse a cabo en un país enteramente semifeudal como Rusia, donde, a falta de una clase obrera desarrollada, el movimiento revolucionario tendría que apoyarse en el campesinado y ser dirigido por un grupo de intelectuales de clase media. Y en realidad lo que ocurrió en Rusia en 1917 no fue una revolución, sino un simple golpe de Estado que proclamó la fundación de un Estado obrero, pero sin obreros.
Esa fue la razón por la que Lenin posteriormente se vio obligado a impulsar, o más bien a improvisar, una improbable industrialización forzada sobre la cual, en Rusia y luego en toda la Unión Soviética, se edificó un nuevo imperio gigantesco que, no obstante, tenía los pies de barro como más tarde lo demostró implacablemente la historia.
Lo mismo ocurrió en China, Vietnam, Corea del Norte, Camboya, Cuba y otros países africanos que en vano intentaron pasar del subdesarrollo al socialismo. La distorsión de la tesis marxista y la consecuente adopción de la desafortunada receta leninista solo provocó regímenes totalitarios, dictatoriales, con cero socialismo y con un disfuncional capitalismo de Estado.
La lección de este pasaje histórico, como ahora lo comprueban de manera diáfana las eficientes democracias nórdicas, es muy clara y sencilla: el socialismo no es ni puede ser un método para alcanzar el desarrollo, sino que es y debe ser una consecuencia del desarrollo.
Por eso don Armando Bukele tenía toda la razón cuando nos legó su mandato imperativo en una sola frase que hoy es nuestra divisa: «Hay que desarrollar a El Salvador». Esa es la tarea en la que estamos empeñados.