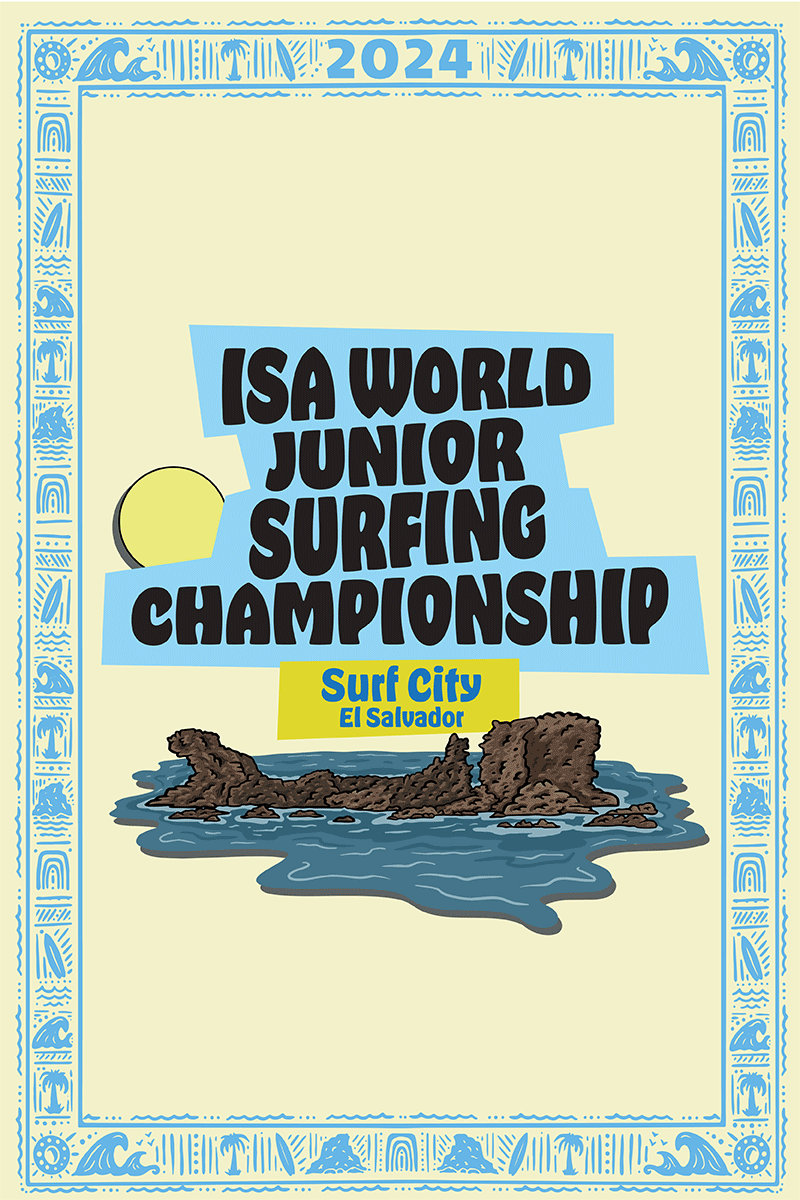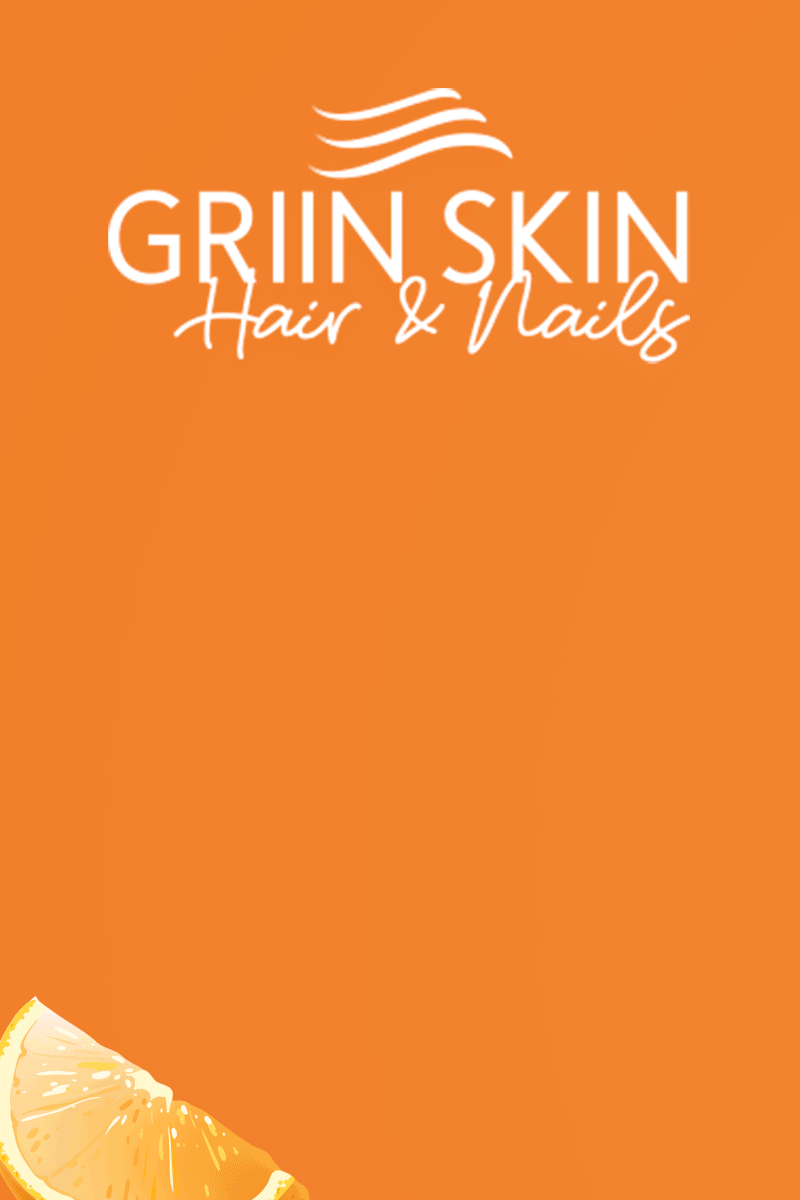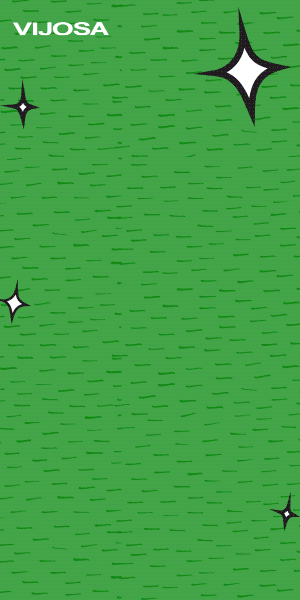Allá por 2016, cuando mi hija, Nicole, de siete años en aquel entonces, me bajó la mascarilla para darme una cucharada de sopa de frijoles con arroz frito, me sentí en el paraíso de los manjares. Llevaba casi cuatro años de no comer algo tan delicioso.
Ese día, auxiliado por mi pequeña hija, rompí definitivamente el miedo y finalmente volví al mundo de los comensales. Pasé largos años añorando degustar un platillo así, y no dudo que para ese tiempo habría pagado $20 por un puñado de sal sobre una tortilla recién salida del comal.
Comer, en definitiva, es un lujo; pero lamentablemente no reparamos en eso. Un día –aclaro que es mi plato favorito–, mi hijo, Dennis, no quería tomarse la sopa de frijoles con arroz frito, quesito fresco y aguacate indio que Rubidia preparó. Ese platillo típico salvadoreño es una delicia y ustedes lo saben. La verdad, el hecho me indignó porque para ese tiempo yo no tenía la dicha de degustar esos entrañables sabores que solo me habían quedado en algún rincón de mi memoria.
Cuando el doctor Román López extirpó el tumor el 13 de septiembre de 2012, también me quitó una forma de vivir: el poder comer y disfrutar lo que baja por la garganta, una acción tan simple y poco valorada por el humano. Sin la mitad de mi dentadura y mi paladar, es decir, con una boca incompleta, los médicos sin vacilar me colocaron una sonda directa al estómago. Un tubo de hule por el cual viajaban a mis entrañas los líquidos de alimentos mezclados. La comida llegaba directamente irrumpiendo en un proceso que tuve toda la vida, y que la humanidad posee desde su creación.
Los primeros días fueron desesperantes. Mi familia dejó de comer frente a mí para no crearme una crisis de ansiedad. No obstante, eso no remediaba el mal, ya que el olfato, el cual sigo manteniendo intacto, me torturaba al permitirme sentir los olores que venían de la cocina y todo alimento que estuviera cerca.
Y como no podría ser de otra manera, abusivo como siempre, rompí las reglas. Ignore la medida médica de solo ingerir alimentos por sonda, me desesperaba el hecho de no poder degustar y tragar. Inicialmente, comencé poniéndome gotas de yogur en la lengua, y más adelante mi hermana, Gladis, al ver mi desesperación me licuaba «hojitas» (pan) con café y me lo daba con cuchara.
Al ver que no pasaba nada, mi osadía me llevó a entrarle a las pupusas y más tarde, en febrero de 2013, decidí ponerle «dientes» a una deliciosa pierna de pollo de un restaurante recién llegado a la colonia: grave error. Degusté y saboreé los primeros bocados, pero al siguiente me atoré, no logré tragar un pequeño trocito de comida y me faltó la respiración. Mi familia me trasladó al Hospital Médico Quirúrgico, me internaron de emergencia y después de hacerme radiografías se determinó que solo fue el susto de una aspirativa.
En adelante, la mente le ganó el valor a mi paladar. Entré en pánico y sentía, algunas noches, que incluso mi propia saliva me asfixiaba y eso me llevó a esperar más de tres años para volver a intentar tragar.
En la operación de 2011, aunque no tan drástico, viví algo similar. Pasé 20 días sin probar comida y agua para evitar que alguna bacteria o residuo alimenticio arruinará el colgajo que me había colocado para tapar un enorme orificio que el cáncer había dejado en mi mejía derecha. No podía echar a perder el trabajo médico y más mi sacrificio: habían subido mi pectoral derecho por debajo de la piel y lo habían rotado para tapar la mejía, lo que me llevó a estar ocho días en cuidados intermedios sin poder moverme de una misma posición.
Después me trasladaron a una sala de Oncología, y durante ese tiempo me mantuve con la alimentación parenteral, la cual entraba por un catéter colocado en la vena del corazón.
Ese mismo año fui sometido a 25 sesiones de radioterapia, y aunque esta vez no hubo recomendación de no comer, tuve una pobre alimentación durante tres meses. La radiación no solo provocó que se me cayera una parte del pelo, sino que adormeció por un largo tiempo mi sentido del gusto.
Con la boca un poco llagada y con el sentido del gusto atrofiado, la comida me sabía a bagazo aunque fuera el filete más exquisito. Todo me sabía igual, con excepción de los mangos verdes y los licuados de leche que se convirtieron en mis preferidos. Hasta 2016, mi menú se redujo a Ensure, alitraq, proteinol y sopas de verduras licuadas con pollo, que el nutricionista me recetaba. Nunca supe cuáles eran los sabores porque me pasaban por la sonda directo al estómago, o por medio de una jeringa de buyón. Por algún tiempo no supe cuál era su sabor, solo llegaban a mi estómago. En definitiva, ese tiempo, para mí el comer me resultó un lujo inalcanzable. Hoy, gracias a las reconstrucciones que me hicieron, puedo degustar la comida con naturalidad y, sin dudas, puedo afirmar que no importa si es un sopón de frijoles o un trozo de carne, lo disfruto por igual.