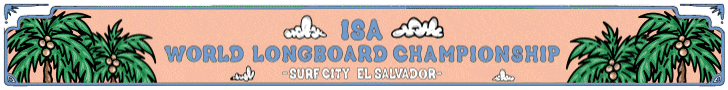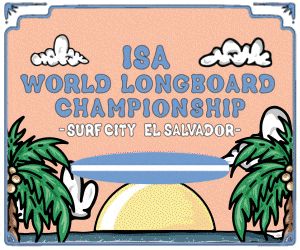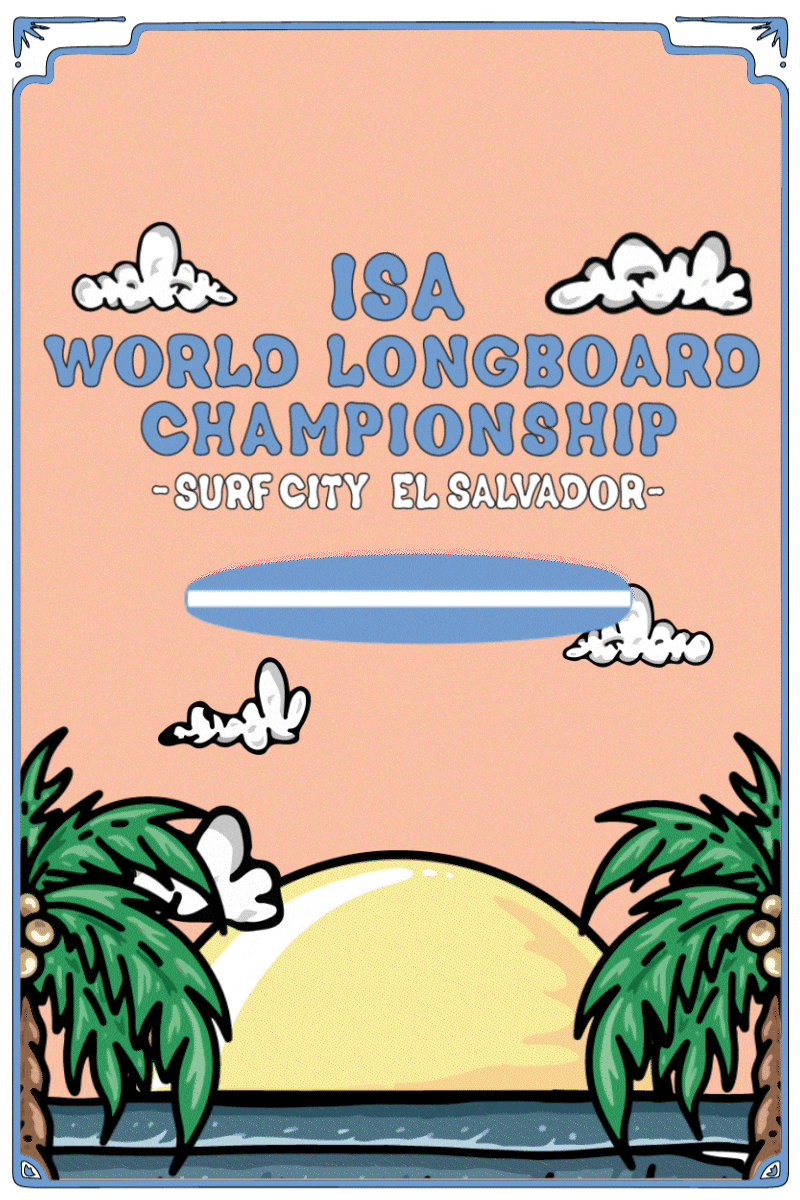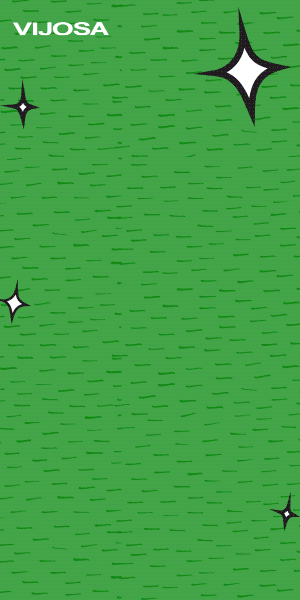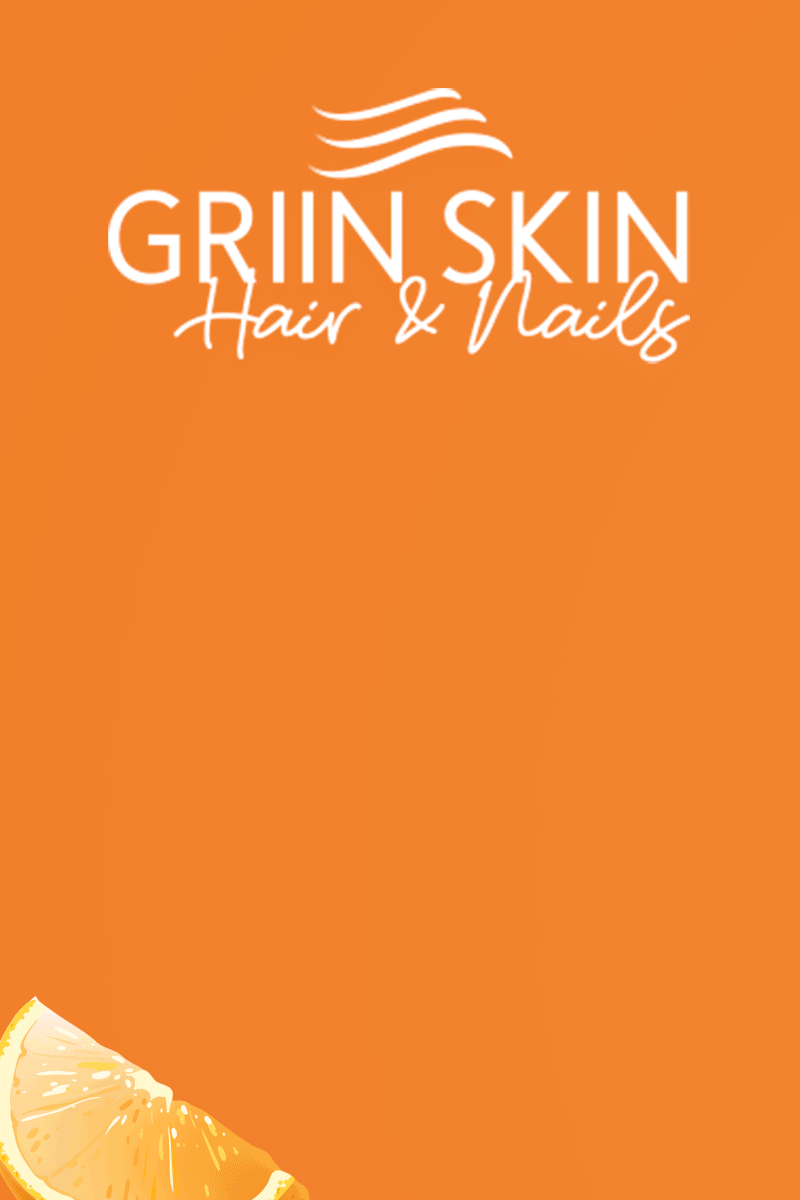Yanira Soundy ESCRITORA
Caleidoscopio cultural – Artículos sobre literatura / Cuarta entrega
Cuando era una niña de seis años de edad acompañaba a mi madre a todos los festejos de las tradiciones salvadoreñas.
Iba con vestidos de colores claros, y usaba unas resplandecientes botas rojas o cafés, según el evento.
Así, a esa edad fui muchas veces a Esquipulas y la Basílica de Guadalupe. Mi mamá me disfrazaba con traje indígena y caites, pintaba mi boca de rojo y me preparaba un canasto de flores frescas y jocotes. Siempre recuerdo su fe, y esas filas inmensas para llegar hasta las imágenes religiosas para pedir protección o bien, un milagro. Yo alzaba mis ojos al cielo, observaba mi cuerpo y me preguntaba: ¿Quién soy, atrapada en este cuerpo tan chiquito? ¿Por qué debo hacer estas largas filas y tocarle los pies a la imagen, si antes muchas personas enfermas los han tocado?
Lo sé, no eran preguntas de una niña tan pequeña, pero me las hacía «pa dentro», sin molestar a nadie.
Luego vino la repetición del Día de la Cruz. Mi familia colocaba la cruz de palo de jiote amarrada a un árbol seco que estaba vestido de helechos y «pellejos». La adornábamos con papeles de colores chillantes y coyoles, poníamos mangos, naranjas, sandías y otras frutas. Cada quién hacía la señal de la Santa Cruz en su rostro y tomaba las frutas que quería. Después, en el colegio, nos llevaban a venerar la Cruz y tomábamos las mismas frutas que nosotras habíamos llevado.
Pero para mí era difícil tener que arrodillarme frente a esa cruz de palo de jiote, lo hacía para no llevarle la contraria a las maestras, luego me persignaba en silencio dando gracias a Dios por la cosecha de ese año, y por las otras cosechas que vendrían gracias al inicio de la temporada lluviosa.
El Día de la Cruz es una mezcla o fusión religiosa de las costumbres españolas de la Santa Cruz, y el tributo indígena a la madre tierra y al dios Xipe Totec. Eso lo supe al crecer e investigar un poquito sobre el tema. A esa edad, no podíamos decir: «no voy a participar», pues nos bajaban nota.
De modo, que en los dos colegios católicos donde estudié, siempre pusimos la cruz. Y antes de tomar los frutos y comerlos, nos decían que debíamos venerarla, pues si no lo hacíamos el diablo llegaría a bailar en nuestras casas y colegios. Así crecimos. Entre risas, yo imaginaba al diablo bailando con la cipotada insolente que agarraba las naranjas para jugar «quemado».
No sé si los colegios siguen con esta tradición.
Nuestros pueblos indígenas dicen que, en verdad, esta fecha es lo que marca el inicio de la época lluviosa, las flores y los frutos de la madre tierra, por eso en nuestro país, se pone una cruz de palo de jiote en el jardín y en los terrenos donde se cultiva, para que haya buena cosecha.
Algunos autores y autoras españoles unen la fiesta de La Santa Cruz de Mayo con un origen precristiano en el Árbol de Mayo. Sabemos que en algún tiempo esta costumbre fue prohibida, y que en Inglaterra no se hizo más a lo largo del siglo XVII, debido a la Reforma protestante.
El 3 de mayo celebramos el inicio de la temporada lluviosa, pidiéndole a Dios una cosecha abundante.
La Cruz de Nuestro Señor Jesucristo para mi tiene un significado y profundidad diferentes, aunque me digan que la festividad de la Santa Cruz de Mayo o fiesta de las Cruces como fiesta popular y la Iglesia Católica, es según el rito romano, para festejar el culto a la Cruz de Cristo y su hallazgo y que así debemos repetirlo.