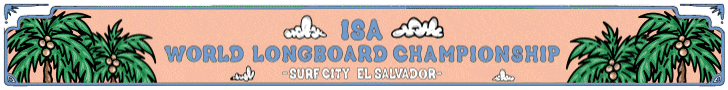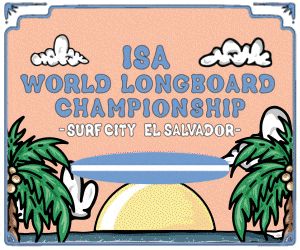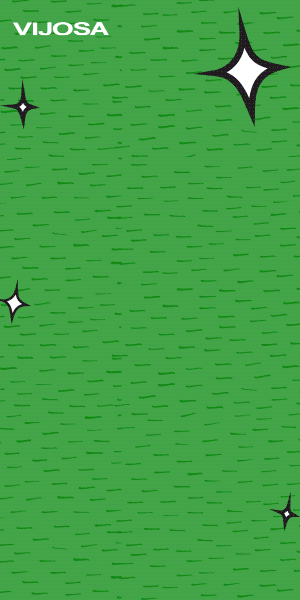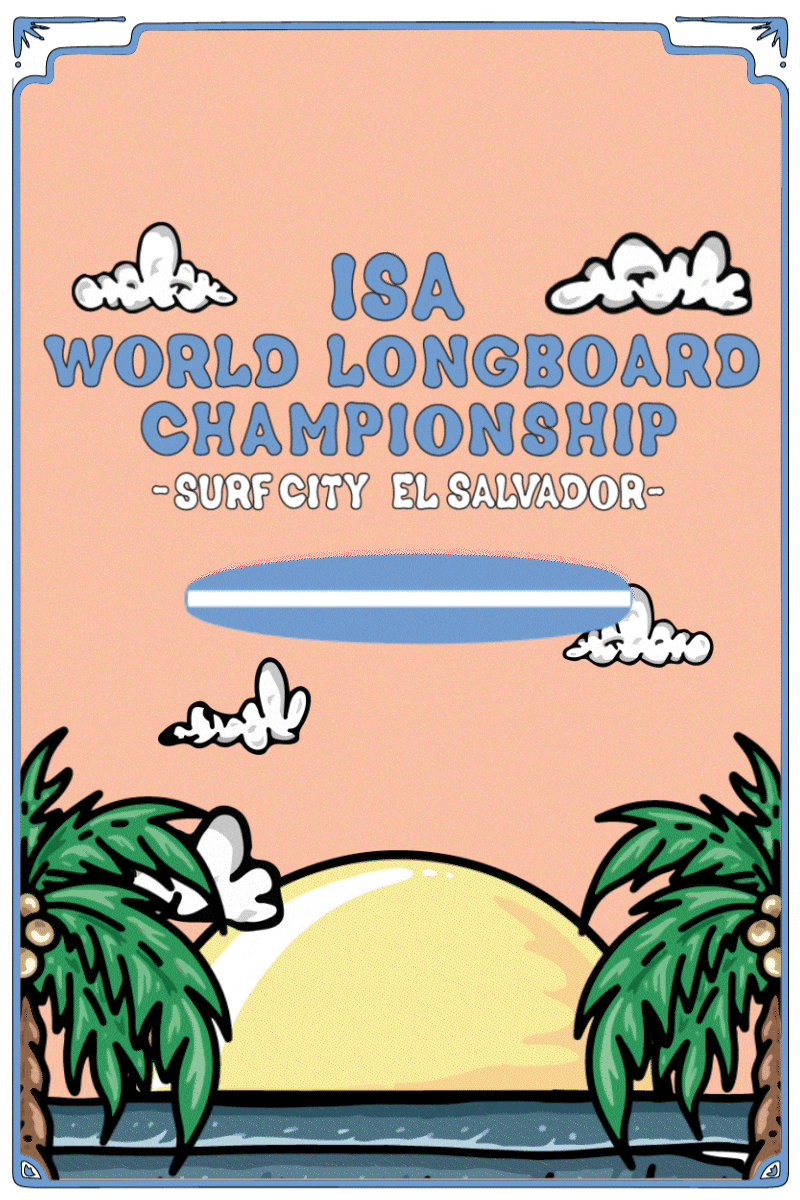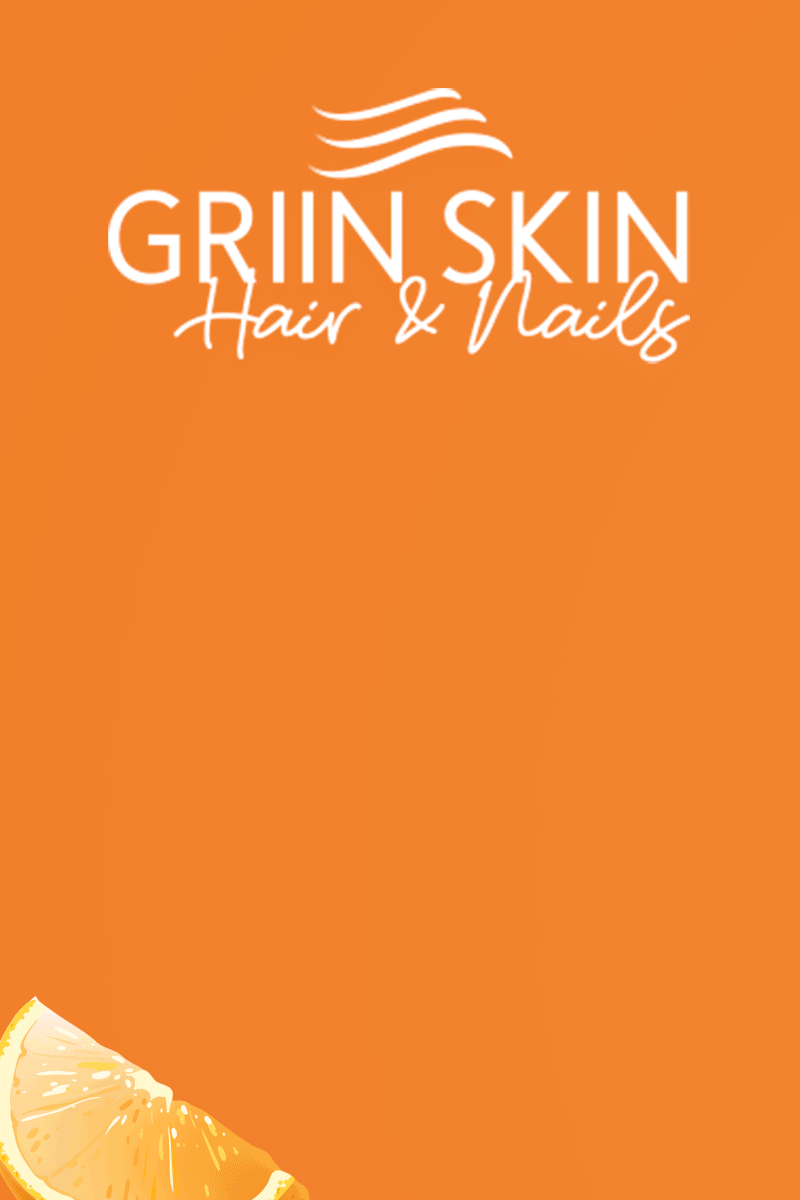Para sostener y contextualizar la idea central de esta columna necesito citar tres párrafos del ensayo «América Latina y la democracia». El pensador mexicano Octavio Paz describe un claro proceso degenerativo posindependentista en todo el subcontinente:
«Los límites de algunas de las nuevas naciones coincidieron con los de los ejércitos liberadores. El resultado fue la atomización de regiones enteras, como la América Central y las Antillas. Los caudillos inventaron países que no eran viables ni en lo político ni en lo económico y que, además, carecían de verdadera fisonomía nacional. Contra las previsiones del sentido común, han subsistido gracias al azar histórico y a la complicidad entre las oligarquías locales las dictaduras y el imperialismo.
La dispersión fue una cara de la medalla; la otra, la inestabilidad, las guerras civiles y las dictaduras. Una vez conquistada la independencia, el poder económico se concentró en las oligarquías nativas y el político en los militares.
Las oligarquías, compuestas por latifundistas y comerciantes, habían vivido supeditadas a la autoridad y carecían tanto de experiencia política como de influencia en la población. La otra fuerza, la decisiva, era la de los militares. En países sin experiencia democrática, con oligarquías ricas y gobiernos pobres, la lucha entre las facciones políticas desemboca fatalmente en la violencia. La guerra civil endémica produjo el militarismo y el militarismo las dictaduras».
200 años después…
En las recién pasadas elecciones legislativas en México, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador no logró obtener la deseada mayoría que le hubiera permitido hacer la reforma constitucional, uno de los pasos imprescindibles para concretar su prometida cuarta transformación histórica de ese país.
Por el contrario, la oposición coaligada de todo el espectro, que va de la desde la derecha hasta la izquierda, conquistó algunos espacios en el poder político e institucional.
En Guatemala se multiplican por todo el país las voces que exigen la renuncia del presidente Giammattei por acusaciones de corrupción y de ineficiencia en la lucha contra la pandemia. En Honduras, la posición del Gobierno de Juan Orlando Hernández es insostenible, dadas sus evidentes conexiones con el narcotráfico y otros graves delitos. El caso de la dictadura Ortega-Murillo en Nicaragua es similar, pero con más agravantes.
Más hacia el sur, Colombia, Ecuador, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay, Venezuela y Brasil son países tan polarizados, y con institucionalidades tan señaladas de corrupción que son prácticamente ingobernables.
Chile, Uruguay, Panamá, Panamá y Costa Rica tienen, actualmente, presidentes con altos y crecientes índices de impopularidad, lo mismo que Puerto Rico y la República Dominicana. De Cuba y Haití no es preciso hacer mayores comentarios.
En este desastroso contexto regional, El Salvador es una excepción. Aquí, el presidente Nayib Bukele, a la mitad de su mandato, alcanza hasta el 97 % de respaldo popular, y su partido Nuevas Ideas, conquistó en elecciones libres y democráticas —cuyo resultado no fue impugnado por nadie— una arrasadora mayoría municipal y legislativa.
La oposición de izquierda y de derecha, ahora unida en un mismo bando, aunque frontal y beligerante, ronda apenas un precario 3 %, según las encuestas sin ninguna excepción. En consecuencia, y por todo lo expuesto anteriormente, se puede afirmar objetivamente que El Salvador es, sin duda, el país más estable y democrático de Latinoamérica.