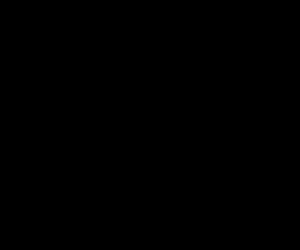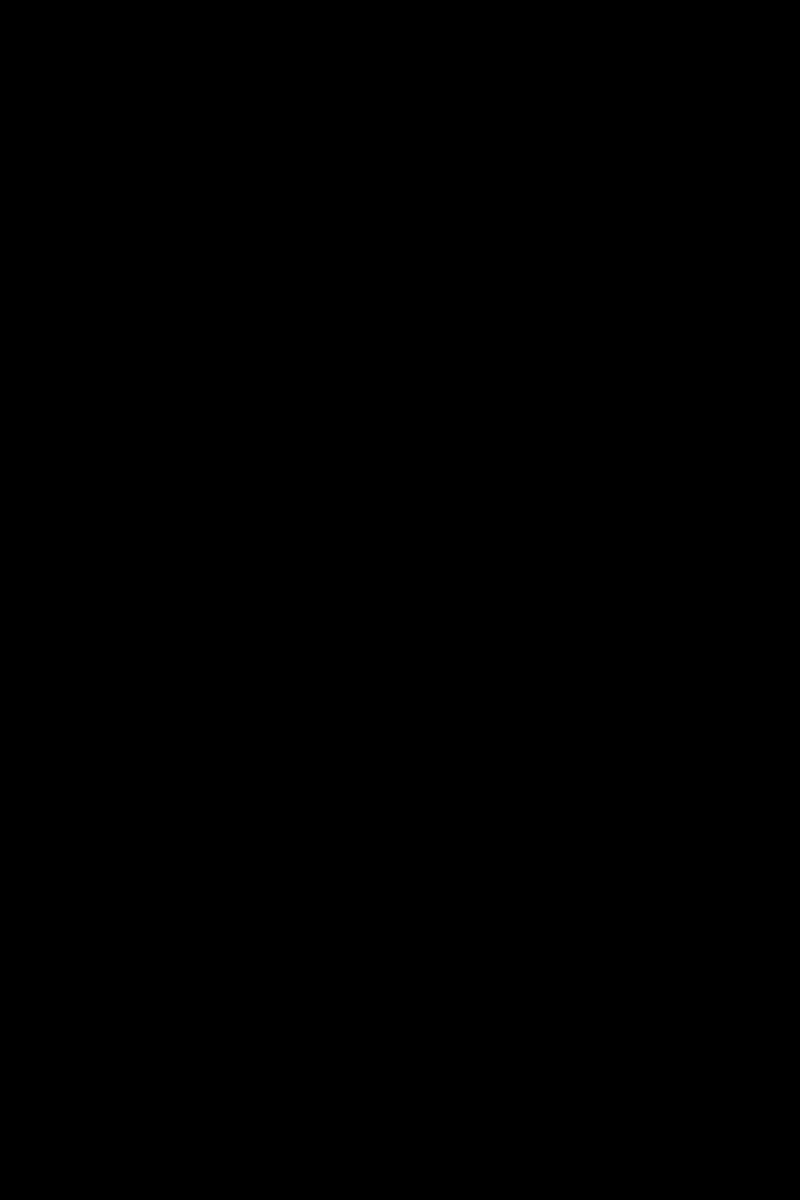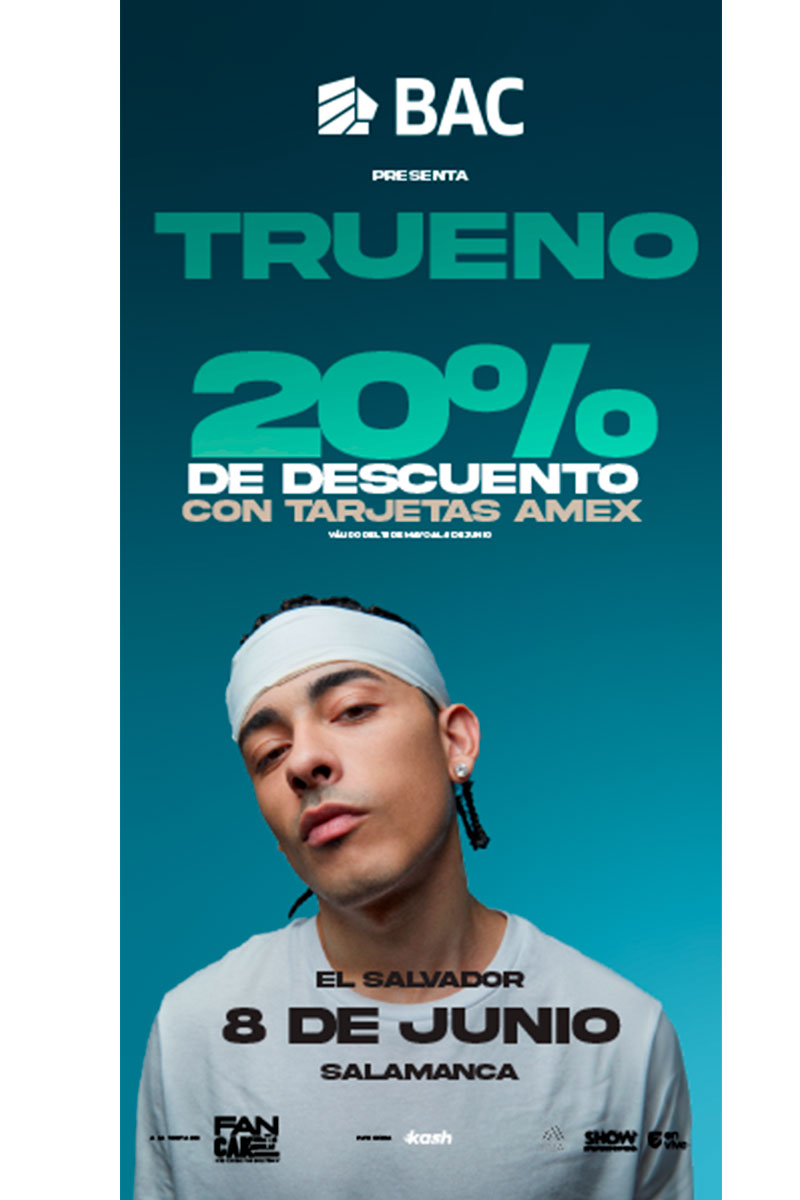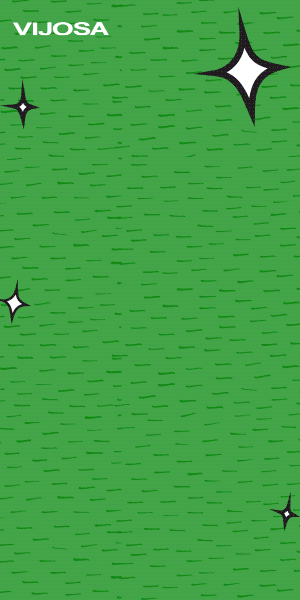Cuando vi hace poco, como novedad en una librería, el último libro de Mario Vargas Llosa, «Un bárbaro en París. Textos sobre la cultura francesa», no tuve mayor interés en comprarlo. Encontrar un libro es motivo de encuentro o de desencuentro. En este caso, no esperaba hallar nada nuevo que no hubiese sido dicho en los ensayos anteriores del novelista peruano: desde el clásico «La orgía perpetua: Flaubert y Madame Bovary» (1975), «Contra viento y marea» (1983) hasta «El pez en el agua» (1993). Presentía que la lectura de este nuevo libro no sería sino un retorno sobre viejos fuegos. ¿O la edad madura enciende nuevos?
El libro reafirma los afectos de toda la vida del Premio Nobel peruano-español. Su pasión por Flaubert en primer lugar. La ficción solo en «Madame Bovary» logra su autonomía y surge la novela moderna. La autonomía implica la distinción entre narrador y autor, distinción olvidada por la mayor parte de los escritores realistas latinoamericanos de comienzos del siglo XX, obsesionados inútilmente con volverse fotógrafos y no narradores. Curiosamente, en estos tiempos de tanta deconstrucción y muerte de los cánones literarios, esta diferenciación parece haberse perdido al escuchar a críticos jóvenes y no tan jóvenes inquirir por la vida de los autores para, supuestamente, dar cuenta de los textos.
No le pasa lo mismo con Malraux. Lo aprecia, por supuesto, más aún lo elogia frente al Sartre novelista cuyos personajes son estérilmente racionales y carecen además de sentido del humor. Pero su visión del autor de «La condición humana» es desde lejos como se admira un espectáculo.
Malraux, visto por Vargas Llosa, parece un digno huésped del Panteón de los Ilustres de Francia. Y, sin embargo, como mostró Jean-Francois Lyotard, Malraux sigue la huella de los grandes ensayistas como Agustín o Pascal: la pregunta por el sentido de la condición humana. O el hombre es «un mísero montón de secretos o es lo que hace». El arte, que resiste a la corrupción inevitable de los cuerpos y de las civilizaciones, es uno de estos quehaceres. «Las grandes obras son toques de absoluto, bruscas epifanías del ser que nos atenazan la garganta».
En «Ensayos críticos sobre la literatura europea» el filólogo, romanista y crítico alemán Ernst Robert Curtius, al analizar la situación de la literatura occidental de la primera mitad del siglo XX, valoraba la literatura francesa en términos parecidos a los de Vargas Llosa en su discurso de ingreso a la Academia Francesa: «Ya en el siglo XII, Francia suministraba el verso y material narrativo a Europa entera. En el siglo XIX, que para Francia empieza en 1789, supera a las demás naciones en tres campos: en pintura, en novela y en revoluciones».
Curtius, sin embargo, advertía amenazas para la novela en general y para la francesa en particular. «Las novelas envejecen más rápidamente que la lírica y la historiografía». Los escritores célebres son desconocidos en poco tiempo no por las veleidades de la moda ni por la mercantilización del género, sino por el olvido de sus elementos esenciales, un «héroe» y una fábula.
Parece ser nuestro estado de ánimo cultural al que Vargas Llosa alude, pero que está impecablemente formulado en el último libro de la psicoanalista francesa Élisabeth Roudinesco: «El yo soberano». «En la novela, más que la reconstrucción de una realidad global, se busca una manera de contarse a sí mismo sin distancia crítica, recurriendo a la autoficción e incluso a la abyección, de modo que el autor pueda desdoblarse indefinidamente afirmando que todo es verdad porque todo está inventado». De ahí el tono melancólico y plañidero de hoy.