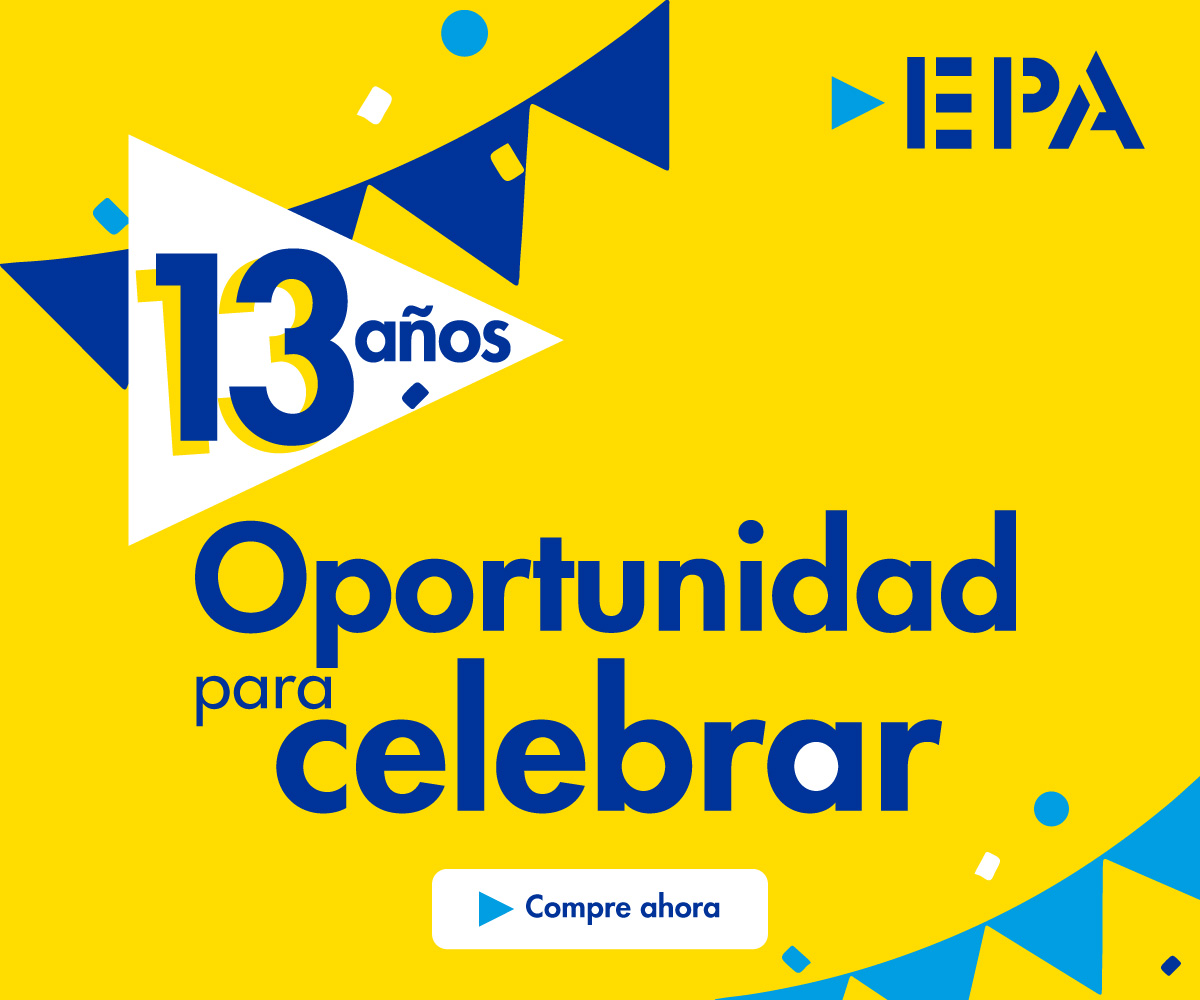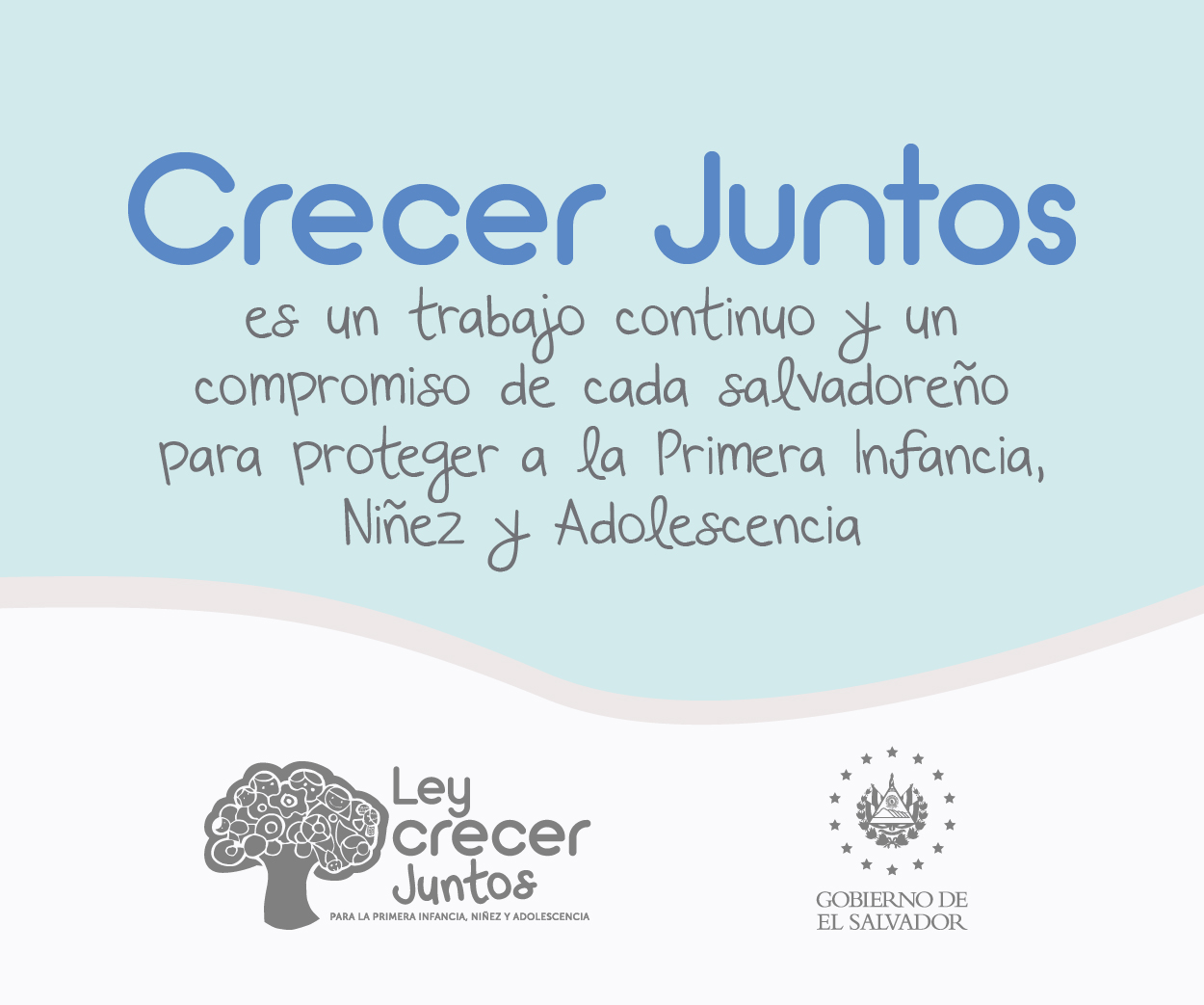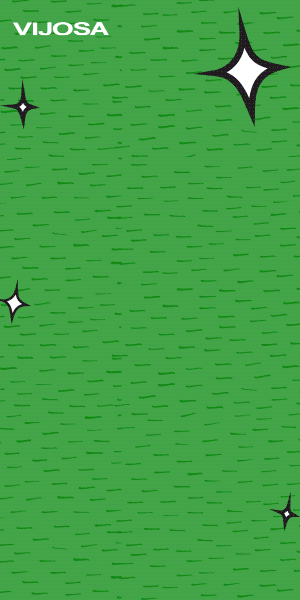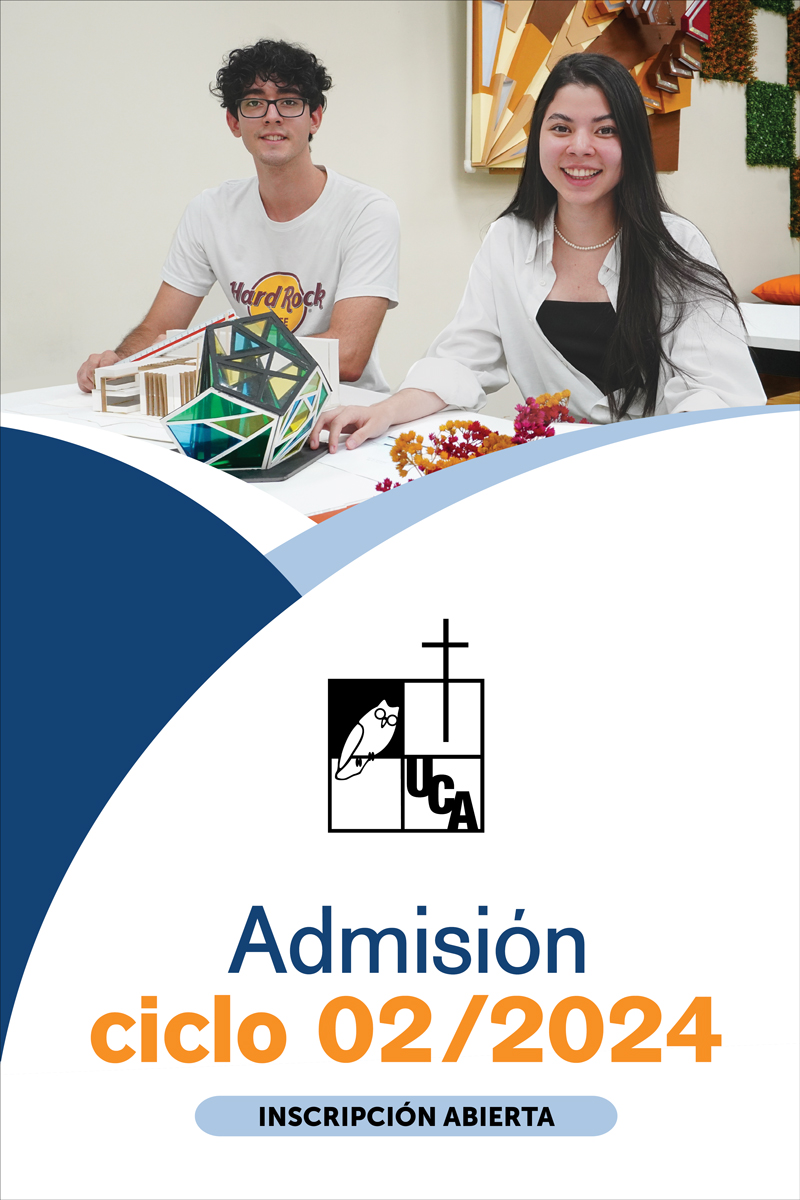Desde que despertamos y hasta que nos dormimos, quienes tenemos la fortuna de escuchar, nos encontramos sumidos en un entorno de sonidos superpuestos. La alarma que nos avisa que ya es hora de despertar, la cafetera hirviendo el agua, el agua que cae de la ducha y los primeros «buenos días» de nuestra familia. Todo el día nuestros oídos reciben sonidos, pero para que exista el sonido, debe existir el silencio.
«4′33″» es una obra musical compuesta por John Cage, en 1952, y cuya ejecución consiste en la omisión del sonido por parte del intérprete durante ese tiempo. Tres movimientos y una única instrucción: «Tacet» (término que en notación musical indica que el intérprete no debe sonar). Cuando la obra fue ejecutada por David Tudor, Cage declaró: «No existe eso llamado silencio. Lo que pensaron que era silencio, porque no sabían cómo escuchar, estaba lleno de sonidos accidentales. Podías oír el viento golpeando fuera durante el primer movimiento. Durante el segundo, gotas de lluvia comenzaron a golpetear sobre el techo, y durante el tercero la propia gente hacía todo tipo de sonidos interesantes a medida que hablaban o salían».
Si bien son ampliamente conocidos los beneficios que acarrean cuestiones como una buena conversación, una voz amable, la música y el sonido de algunos animales, como el ronroneo de los gatos, pareciera que respecto al silencio no estuviéramos tan informados, o –lo que es peor– pareciera que tenemos sobre incorporada la idea de que el silencio es una experiencia elitista restringida a aquellos que sienten debilidad por los servicios que provee el marketing existencial. Sin embargo, lo que «4′33″» nos propone es pensar sobre aquello que apreciamos cuando, de modo intencional, cerramos la boca, dejamos los golpeteos de pies y dedos inquietos y nos entregamos al entorno sin más. ¿Risa?, ¿angustia?, ¿miedo?, ¿incomodidad?
El silencio, del latín «silentium», es definido como la abstención de hablar, la falta de ruido o la ausencia de sonidos, pero con la indiferencia de las distinciones que caben entre una y otra acepción, cabe preguntarnos qué valor le estamos otorgando en nuestras vidas. En un mundo altamente mediatizado y de permanentes canales de comunicación abiertos: ¿tenemos que responder a todo?, ¿tenemos que pronunciarnos sobre cada frase?, ¿es necesario prender el televisor para «no sentirnos solos»? Es posible que mucho del sonido con el que acompañamos nuestras jornadas sea solo intentos por cubrir o evadir y no realmente de escuchar(nos).
El silencio en la música permite la existencia del ritmo, posibilita que el sonido no sea una cadena incesante de saturación de ondas. En el cine y la televisión, el denominado «silencio subjetivo» posibilita la acentuación de la acción dramática. En la comunicación humana, genera las condiciones para la reflexión y la comprensión del otro. Y, sin embargo, ¿qué pasa con el silencio cuando estamos a solas?
La ausencia intencional de sonidos nos puede dar la pausa necesaria para una introspección atenta, para iniciar un diálogo interior más sincero, puede proveer del espacio para la tan necesaria divagación, o simplemente permitirnos escuchar el dónde estamos, estar. Es momento de reivindicar el silencio por el sonido y para el sonido, o como diría Jorge Drexler «no hay que desperdiciar una buena ocasión de quedarse callado», porque tan dueños de nuestros silencios somos, como esclavos de nuestras palabras.