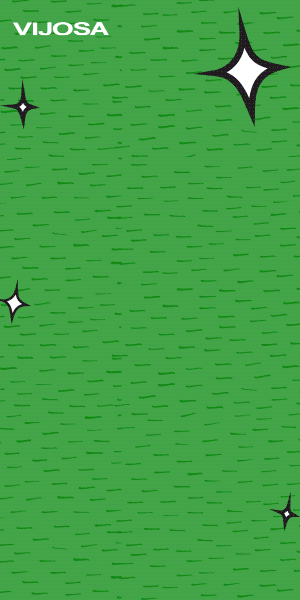«En arca abierta hasta el justo peca», rezaba el antiguo dicho popular en boca de los abuelos, en referencia a la falta de candados, controles o cerraduras en una caja de caudales expuesta, situación ante la cual cualquier pasante podía estirar la mano y embolsarse un par de reales sin temer consecuencias punitivas.
El citado refrán (aplicable a cualquier acto delictivo) plantea un contrasentido, pues si una persona es realmente justa —es decir, «que obra según justicia y razón»—, su convicción moral debería inhibirla de actuar de modo incorrecto; de ahí que un justo que peque sea un oxímoron, una contradicción intrínseca que sirve para resaltar la invitación al delito que supone ese indefenso cofre ajeno.
La experiencia humana de siglos indica que, cuando el único freno de un acto ilícito es la propia conciencia, las probabilidades de cometer la falta o el delito aumentan exponencialmente, más aún si se cuenta con la ausencia de vigilancia alguna que disuada o penalice tal acción.
En El Salvador, como en toda la región, la gran arca abierta durante décadas ha sido la de la administración pública, desde las más altas oficinas hasta las más sencillas. Si hay algo que no ha distinguido entre colores políticos, niveles educativos, estratos económicos, géneros y edades, es precisamente la corrupción, práctica enquistada en nuestra idiosincrasia como «la cultura del más vivo», a tal punto que prácticamente se llegó a considerar tonto al honesto.
Por la multiplicidad de argucias y triquiñuelas implicadas en la corrupción es difícil saber el monto concreto de lo mal habido. La inmensa mayoría de ello, tanto de los «tiempos de conciliación» como del grotesco período democristiano, solo quedó difusamente registrado en la «vox populi» y en la casi olvidada memoria colectiva de los setenta y ochenta. Hace una década, el economista Salvador Arias hizo un esfuerzo académico por calcular el monto de la sangría a las arcas del Estado durante los gobiernos areneros en el período 1989-2009, estimándola en $37,000 millones. En cuanto a la década efemelenista 2009-2019, basado en el solo indicador de lo atribuido a sus dos expresidentes prófugos, no parece ser un monto tan menor.
Llegados al aquí y al ahora —cuando desde la primera magistratura del Estado se ha relanzado la bandera anticorrupción, ya emblemática desde la pasada campaña presidencial, y se persiguen esos oprobiosos actos—, es el momento de sentar precedentes sólidos y consolidar una cultura de cero tolerancias a la corrupción que pueda surgir en el presente.
Todo partido político (en cuanto institución para acceder al poder), si bien congrega personas con genuina vocación de servicio, también tiene el riesgo inherente de atraer gente interesada primordialmente en lograr su propio beneficio por medios deshonestos. Por ello, nunca deben bajar la guardia ni creerse inmunes a este mal.
Actos de corrupción los ha habido en todas las instituciones humanas, sean estas públicas o privadas, de naturaleza política, religiosa, social o de cualquier otra índole. La gran diferencia entre unas y otras viene dada por cómo estas instituciones lidian con ese mal: si encubriéndolo (tentación frecuente) o exponiéndolo y castigando con firmeza y prontitud a quienes incurren en actos deshonestos, del rango y cuantía que sean.
La exigencia popular es que las autoridades actuales, a diferencia de lo que hicieron sus antecesores en el ejercicio del poder, honren su compromiso anticorrupción de modo constante, enérgico y sin distinguir colores políticos, así sean los propios, pues la construcción de un país próspero, como la población sueña y se lo merece, pasa necesariamente por la depuración permanente de todas sus instituciones, más allá de coyunturas o situaciones mediáticas puntuales.