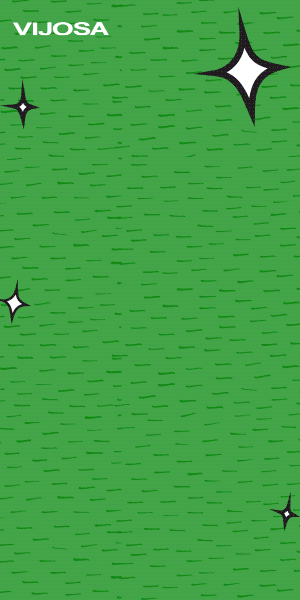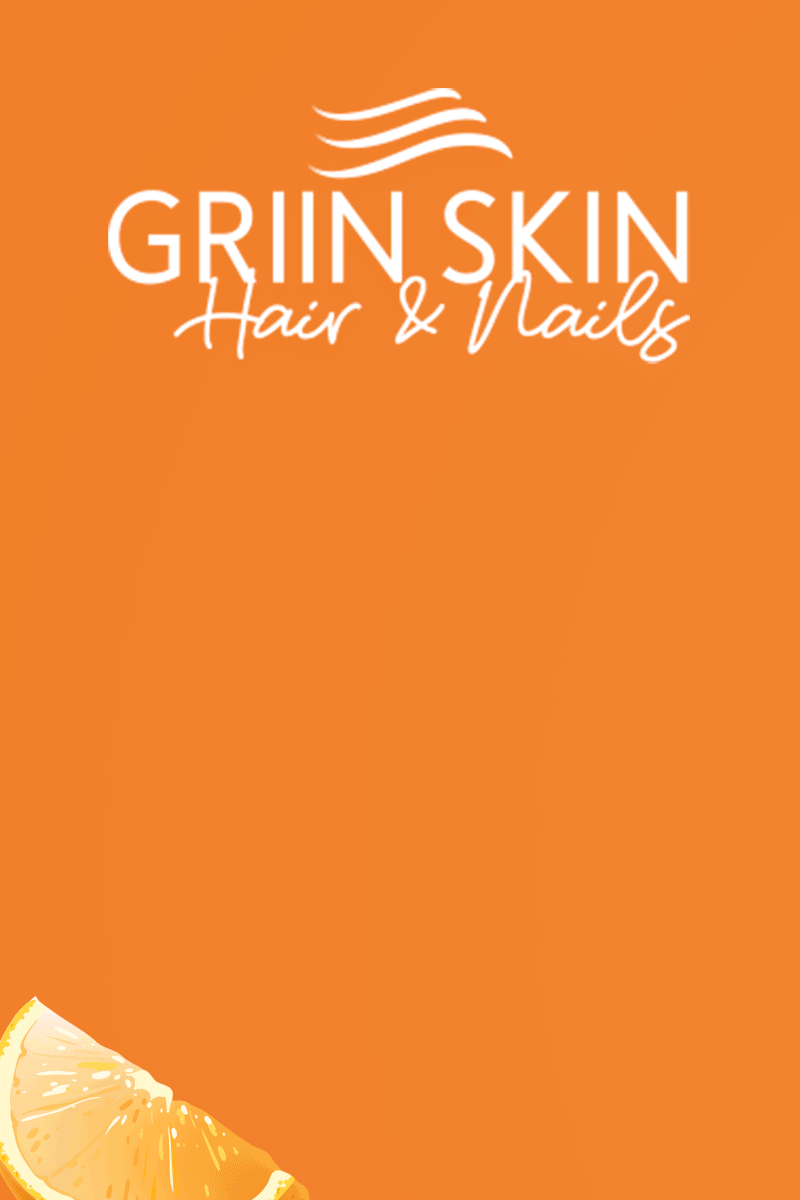Durante mi niñez, el pánico me lo activaron los aviones. Bastaba la presencia de una avioneta Cessna Skymaster sobre las faldas del cerro de Guazapa para que mi esquelético cuerpo empezara a temblar. Sabía que en solo minutos llegarían los A-37 con sus bombas y su aterrador ruido.
Más tarde, durante mi adolescencia, nació el pánico a los reptiles. Recogía café seco de entre las hojas en una finca de Santa Tecla cuando saqué en las palmas de mis manos un coralillo, no me mordió, pero me fue suficiente para iniciar mi enemistad con esa especie. Hoy, en mi etapa adulta, aparte del vértigo, me asustan los viajes al quirófano.
A finales de 2013, después de pasar por la operación radical anticáncer que me dejó a medio rostro en 2012, el sueño de volver a degustar y digerir los alimentos me sonaba a excusa para regresar al frío quirófano y esperar de nuevo el milagro. Estoy seguro de eso. Sin embargo, el pánico que causa tal idea (la del regreso) era imposible de vencer con facilidad.
Creo que es un poco risible la situación de querer engañar a la mente. Lo que no me es nada divertido es la respuesta que manifiesta mi cuerpo cada vez que se ha acercado una cita a cirugía. Primero aflora nítida la náusea, luego viene el inquieto dolor precordial para dar paso a la exasperante taquicardia.
En la fecha arriba apuntada bastó que la doctora Gloria de Guzmán me anunciara una nueva intervención para iniciar con mi estratagema: nada de pensar en el quirófano; por el contrario, empecé a soñar despierto con seguridad, pensaba en los frijoles molidos, en una rica crema, un exquisito queso y un par de tamales de gallina. También gozaba sin probar las propuestas de frijoles con queso y loroco. Se me antojaron de repente unas rodajitas de tocino ahumado, un trozo de salami o pepperoni. Me veía devorando una rica ensalada de lechuga, rodajas de tomate, pepino… todo acompañado del inconfundible limón indio (el mejor).
Un menú desequilibrado, dirían algunos, mas no un desequilibrio por afrontar al cáncer en el quirófano. Cada día, mientras veía bajar por mi sonda la línea blanca de Alitraq, Ensure o Enterex a mi estómago, elaboraba otros menús.
Ya no soy un novato en visitar el quirófano. Lo he hecho por más de 15 veces en mi vida, y hasta cuatro veces por año, y quizá por ello he emprendido mi propia estrategia antisala de operaciones.
La noche antes de la operación, el 8 de octubre de 2013, no pude conciliar el sueño, por lo que recurrí a conversar con mis amigos por medio del chat de Facebook, y cuando logré pegar el ojo, cerca de las 2 de la madrugada, fue únicamente para dormir dos horas, ya que a las 6 de la mañana me esperaban en el hospital, y en teoría ya no funcionaba el miedo.
Fingí una sonrisa cuando la enfermera me colocó un brazalete rosado con mi nombre, y ella me salió al paso comentando que los chicos de hoy también usan camisas de color rosa.
Empero, en el fondo de mi corazón estaba triste por la realidad que me esperaba: en la noche, con un nudo en la garganta, había atinado decirle adiós con la mano a mi hermano Armando, y después, en la madrugada, con un beso en la mejilla me despedí de Nicole y de Dennis. Ambos adormitados aún.
«¿Qué tal, Santiago?» Me preguntó la doctora De Guzmán, en una sala de operaciones que se asemejaba a estar dentro de un frigorífico. «Algo nervioso», le respondí. Mi situación tensa la confirmó el monitor que revelaba los latidos del corazón. Sufría taquicardia y me mantuve así durante la operación y las tres horas que estuve en la sala de recuperación. «Está taquicárdico, está arriba de 120, peligroso un infarto», comentó para sí una de las enfermeras al cuidado.
Al escuchar las palabras de la enfermera, oré una y otra vez para que mi situación cambiara. El miedo, el dolor y la aceleración de mi corazón se mantuvieron el resto del día y gran parte de la noche. Al siguiente día me ordenaron un electrocardiograma y después una radiografía de tórax para descartar cualquier peligro. Todo salió bien, y mi estadía hospitalaria se redujo a tres días.
Lo mismo sucedió en mi última operación, el 9 de septiembre 2014. En la semana previa logré mantener la calma, pero mi muro se resquebrajó dos días antes. El domingo 7 sonó el auricular de mi teléfono, y toda la fortaleza que había almacenado en el culto evangélico se me despedazó en un minuto.
«Me llevan para el hospital Rosales, me golpeé el ojo». Era la voz de mi hermano Armando la que sonaba del otro lado del teléfono, era trasladado desde Azacualpa, Chalatenango, hacia un centro asistencial. Una roca que despedazaba a golpe de almádena le demolió el ojo izquierdo. Hubo doble preocupación, pero después Dios nos juntó para consolarnos en el Hospital General del ISSS. Claro, fue un poco por lo que pudimos compartir, porque mi boca fue sellada para reconstruirme los labios. Ahora eso solo es parte de mi recuerdo. Eso sí, el pánico, con excepción al de los aviones, sigue vigente.