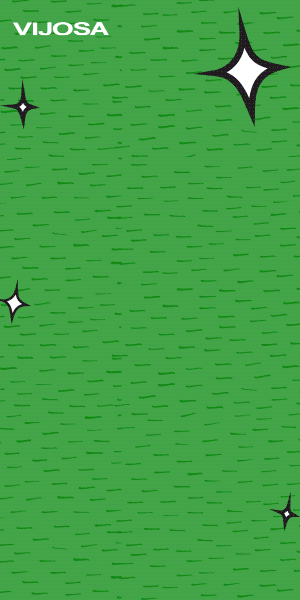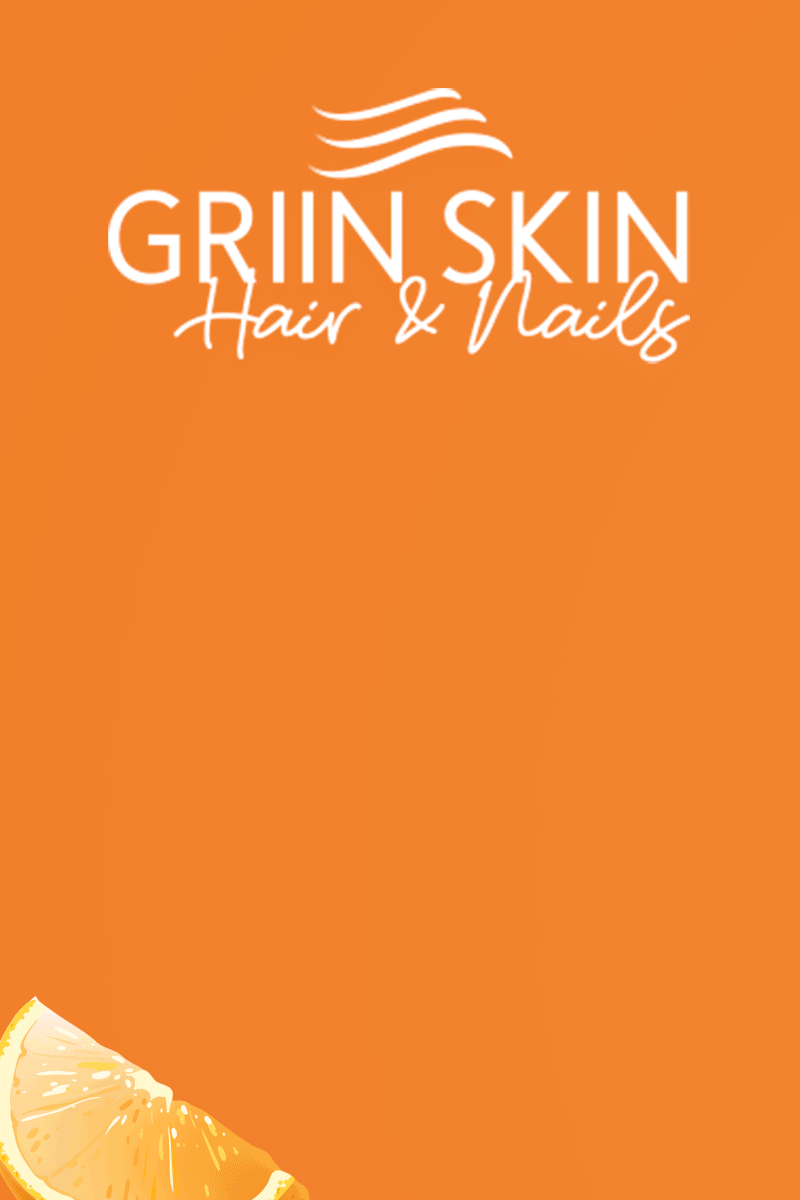— ¡Sacrilegio sacrilegio, el vino ha desaparecido! —el acólito corría desesperado buscando al obispo. Preparaba el altar para la santa misa y se percató de que el vino de consagrar había desaparecido de forma misteriosa.
—Lo que ha sucedido no es de Dios —replicó el obispo, ordenando inmediatamente una santa inquisición—. Caín, Caín —gritó el líder católico.
—Mande, obispo —respondió Caín, el sacristán.
—Ve a la abarrotería, compra un litro de Uva Tropical y un medio litro de vodka —le sugirió el pastor en tono molesto.
—Después de la misa arreglaremos cuentas, el vino no se pudo evaporar.
Caín más voló que corrió para ir a comprar los suministros, ya estaban sobre la hora. Los jóvenes que estaban en retiro espiritual se habían sentado en las butacas donde sería la misa que clausuraría el acto y la delegación de norteamericanos, «gringos», que presenciaría la homilía comenzaba a llegar.
—Una homilía sin vino de consagrar es como una fiesta sin pastel —dijo el obispo Gerónimo, mientras vertía en una pichinga de Agua Cristal un trago de licor y el litro de gaseosa.
El obispo comenzó y terminó la misa con el ceño fruncido. Los norteamericanos invitados no cabían de felicidad: aquel vino hizo que su español aflorará más de la cuenta. Mientras José y Roberto, dos de los jóvenes que participaban en el retiro, se repitieron al momento de tomar la hostia.
Concluido el acto litúrgico y una vez se marcharon los distinguidos visitantes, comenzó la santa inquisición. El primero en sentarse en la capilla ardiente fue el sacristán, que ya tenía antecedentes.
Caín en el pasado había sido un bebedor compulsivo y no era descabellado pensar que él se echara a escondidas un par de copitas de vino, como lo hacía el obispo antes de tomar la siesta. Además, era una de las personas de confianza y tenía acceso al cuarto de provisiones.
El barbado Caín demostró con pruebas genuinas que esa mañana no podía haber abierto la refrigeradora, pues tuvo que ir a San Salvador a recoger a la delegación de «gringos» para llevarlos al centro de retiro. Y el obispo todavía antes de dormir le había dado una probadita a una de las botellitas de aquel vino especial, que tenía preparado para descorchar en público.
Abortado el primer sospechoso, el siguiente en la lista era el acólito. Él era el encargado de cargar con los hábitos del obispo, tenía acceso directo a la cocina y el vigilante dijo que lo había visto salir del lugar en un par de ocasiones.
Un par de preguntas contestadas con sinceridad por Angelito, el pequeño acólito de nueve años, lo eximieron de cualquier sospecha.
—El vigilante quiso culpar a Angelito, quizás el culpable sea él —pensó el obispo en voz alta—. En todo caso es el que tiene la llave y el encargado de vigilar.
Ramón, que así se llamaba el vigilante, alegó que él había recibido turno esa misma mañana, que lo podían acusar de cualquier otra cosa menos de ladrón. Al final no hubo ninguna sanción, pero ningún argumento resultó valedero.
Hoy, 19 años más tarde, José, destruido por el licor, contó antes de morir con lujo y detalles cómo él y Roberto se tomaron el vino de consagrar del obispo.
—Entramos gateando para que no nos viera el vigilante. Este [Roberto] se llevó los rellenos de papas y yo el vino. No aguantábamos la goma —contó José—.
Nos habíamos escapado antes del retiro para ir a tomar unos tragos —confesó.
Aquí acabó el misterio.
*En memoria de Chepito, quien perdió la batalla contra el alcohol, y de un reconocido obispo ya fallecido.