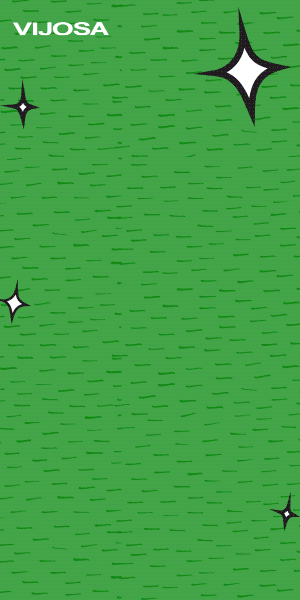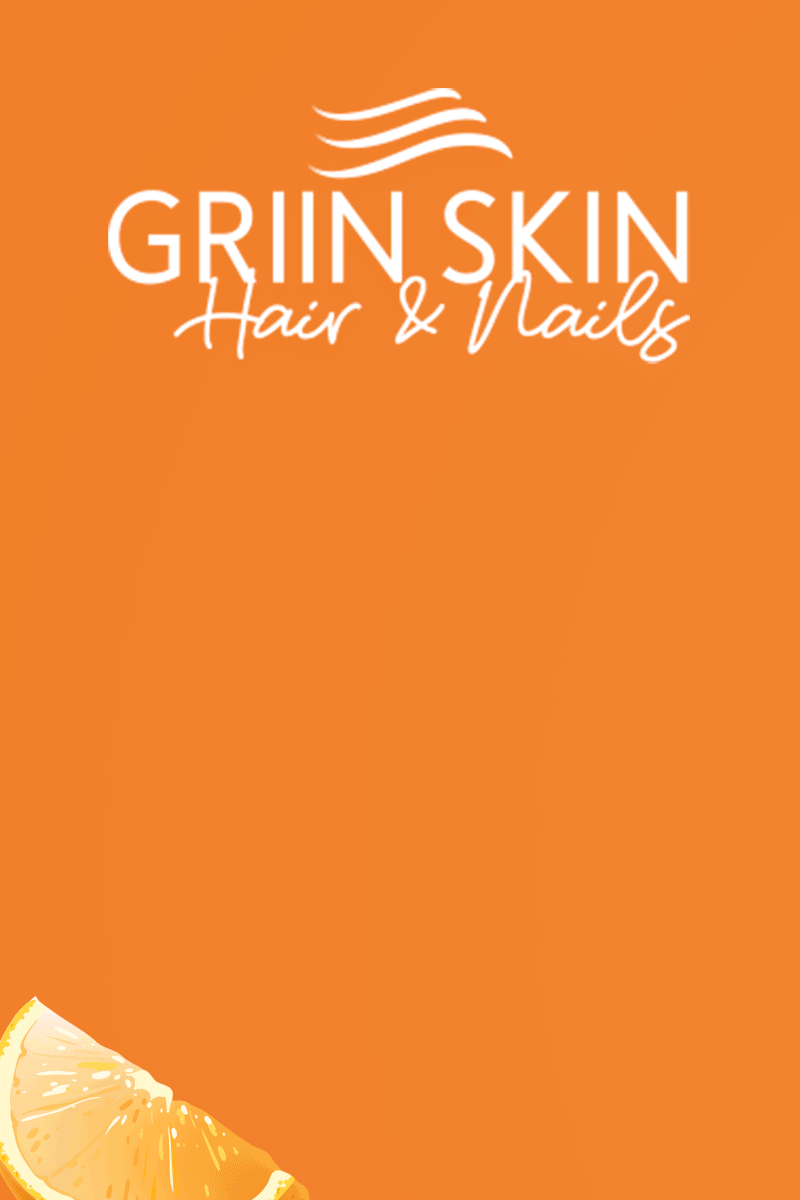El sueño (I)
Hasta hace poco más de 200 años, las sociedades estaban sometidas al poder absoluto de las monarquías. Los pueblos carecían de derechos, y los individuos no podían optar libremente por las ideas políticas, filosóficas y religiosas que les parecieran convenientes. El único soberano era el Estado encarnado en el rey.
Pero en la segunda mitad del siglo XVII, cuando el capitalismo comenzaba a abrirse paso de la mano de la revolución industrial, el filósofo inglés John Locke se preguntó cómo debía organizarse una sociedad para progresar en paz, libertad y justicia.
Y concluyó lo siguiente: la soberanía emana del pueblo; la propiedad privada es el derecho básico, y la misión principal del Estado consiste en la protección de ese derecho y de las libertades individuales; el gobierno no es absoluto y se equilibra con la división de poderes en un sistema de pesos y contrapesos.
Así, el Estado debe ser un árbitro justo en las controversias entre los individuos, garantizando los derechos naturales y fundamentales de cada uno. Nadie debe estar por encima de la ley, y nadie debe ser obligado a cumplir lo que la ley no demanda.
En materia de ideas políticas, filosóficas y religiosas, así como en el juego de la oferta y la demanda en el mercado, según Locke, el Estado no debe intervenir más allá de su condición de árbitro en los conflictos, y cada individuo debe tener plena libertad de opción en el marco de la ley.
Esas ideas, enriquecidas por pensadores como Adam Smith, Kant, Montesquieu, Rousseau, Tocqueville, y otros fueron las que, luego de la Reforma y el Renacimiento, generaron en un tercer gran movimiento cultural europeo: la Ilustración.
Del proyecto ilustrado (predominio de las luces de la razón sobre la oscuridad de la ignorancia) surgió el liberalismo, una corriente de pensamiento cuyo valor supremo es la libertad del individuo.
En 1787, luego de conquistar su independencia, los colonos ingleses de Norteamérica fundaron Estados Unidos sobre la base de una constitución regida por los principios del liberalismo. Dos años después, en 1789, estalla en Francia la revolución contra el poder absoluto de la corona, con el objetivo de establecer un régimen fundado en aquellos mismos principios.
Y así, no sin tropiezos, caídas y recaídas, comienza el sueño de libertad, el arduo camino que va de la larga noche medieval hacia la aurora de la modernidad y la democracia, fundamentos de lo que hoy conocemos como la civilización occidental.
Heredera de las culturas grecolatinas, del cristianismo, la Reforma, el Renacimiento y la Ilustración, la civilización occidental se funda en valores universales: separación de poderes y constitucionalismo, imperio de la ley, derechos humanos, libertad, igualdad ante la ley, libre mercado y separación de la Iglesia y el Estado.
EN UNA PALABRA: DEMOCRACIA
Contradictoriamente, todo ese proceso de surgimiento y desarrollo de las nuevas ideas en occidente se dio en paralelo a la expansión imperial y colonial europea en África, Asia y América, y tuvo dos excepciones en cuanto a la adhesión al ideal liberal: España y Portugal, dos reinos que se aferraron a la tradición medieval, rechazaron la modernidad democrática.
Ellos optaron por prolongar el oscurantismo, imponiendo también ese retraso histórico a sus posesiones coloniales.
(Próxima entrega: La pesadilla).
«El filósofo inglés John Locke se preguntó cómo debía organizarse una sociedad para progresar en paz, libertad y justicia».