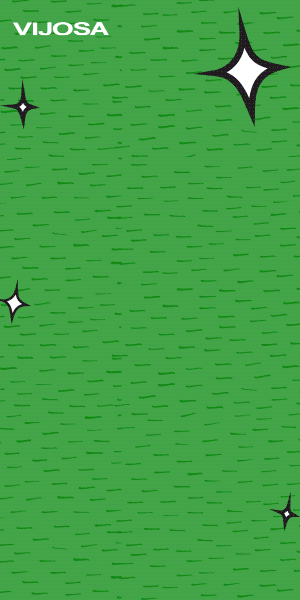Una ráfaga de balas de sus propios compañeros de revolución destrozó sus sueños y le puso fin a su corta vida. Su seudónimo era Marvin, pero su nombre legal era José. Era un joven de unos 21 años, bailarín, bromista, quería ser abogado y formar un hogar en un país más justo.
La ofensiva inició a las 8 de la noche del sábado 11 de noviembre de 1989. Fue el último impulso guerrillero para ganar la guerra civil o para forzar un proceso de negociación que significara el fin del conflicto armado. Sin vencedores ni vencidos, pero que dejó mucho dolor y problemas difíciles de resolver.
En la placita tipo mercadito en la colonia Los Conacastes, de Soyapango, se reunieron varios grupos de adultos y jóvenes para sumarse a la ofensiva. El conflicto tocó las puertas de los ricos y pobres de las zonas urbanas de El Salvador. Era la primera vez que Marvin entraría en combate.
La ofensiva inició con simulaciones de fiestas de cumpleaños, falsos regalos de boda y hasta velorios con ataúdes sin muertos, pero repletos de municiones y armas. El aprendiz de combatiente acudió a la cita con la mochila repleta de sueños de justicia, libertad y convencido de que era posible por convicción cristiana, conciencia de clase y a fuerza de plomo y fuego.
Durante cinco días, la unidad de Marvin trató de avanzar hasta una posición insurgente que tenía el puesto de mando en Los Conacastes.
Cada noche avanzaron por la zona rural de El Pepeto. Cuando casi alcanzaron el objetivo, encontrarse con sus compañeros en un punto donde el santo y seña era «palo rojo», y por más que lo gritaron para identificarse, solo les respondió el sonido de una metralla que salió de un orificio de la parte trasera de una casa, ocupada por combatientes rebeldes, desde donde salieron decenas de balas sedientas de sangre que mordieron mortalmente el cuerpo de Marvin. El 16 de noviembre, en horas de la madrugada, Marvin murió sin conocer la universidad ni dejar descendencia.
Ahora José o Marvin tendría 55 años de edad, quién sabe si podría ser un buen abogado y tener una familia, pero su nombre fue borrado de la faz de la tierra y su cuerpo fue sepultado en algún lugar desconocido de Soyapango, o quizá en una fosa común en la colonia Los Ángeles, donde enterraron decenas de cadáveres sin ser identificados, según los vecinos.
Marvin fue cristiano, ayudaba a su comunidad y su militancia llegó desde su conciencia de clase, no leyó «El Capital» de Marx ni «Lucha de clases», fue simplemente un soñador de muchos que creyeron que los comandantes de la revolución eran héroes, pero se apropiaron de una bandera que debió haberse guardado en un museo en memoria de la sangre que corrió por todos lados del país y de los inocentes que cobró la guerra.
Muchos de los civiles, campesinos, obreros, estudiantes, sacerdotes, funcionarios y profesionales murieron como héroes, pues años después del fin de la guerra unos cuantos se apropiaron de un símbolo para cambiar los ideales «por un puñado de dólares más».
Marvin ahora es del bando de los muertos olvidados, cuyas madres viven o murieron esperando cada noviembre desde hace 34 años que regresaran a casa y tocaran la puerta o, acaso, unas palabras de consuelo de los que, ahora por caprichos del destino, mueren en el olvido, sin pena ni gloria, como villanos.