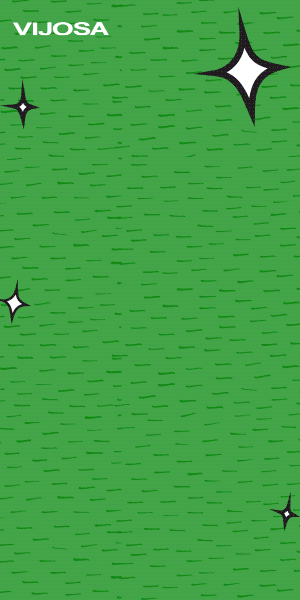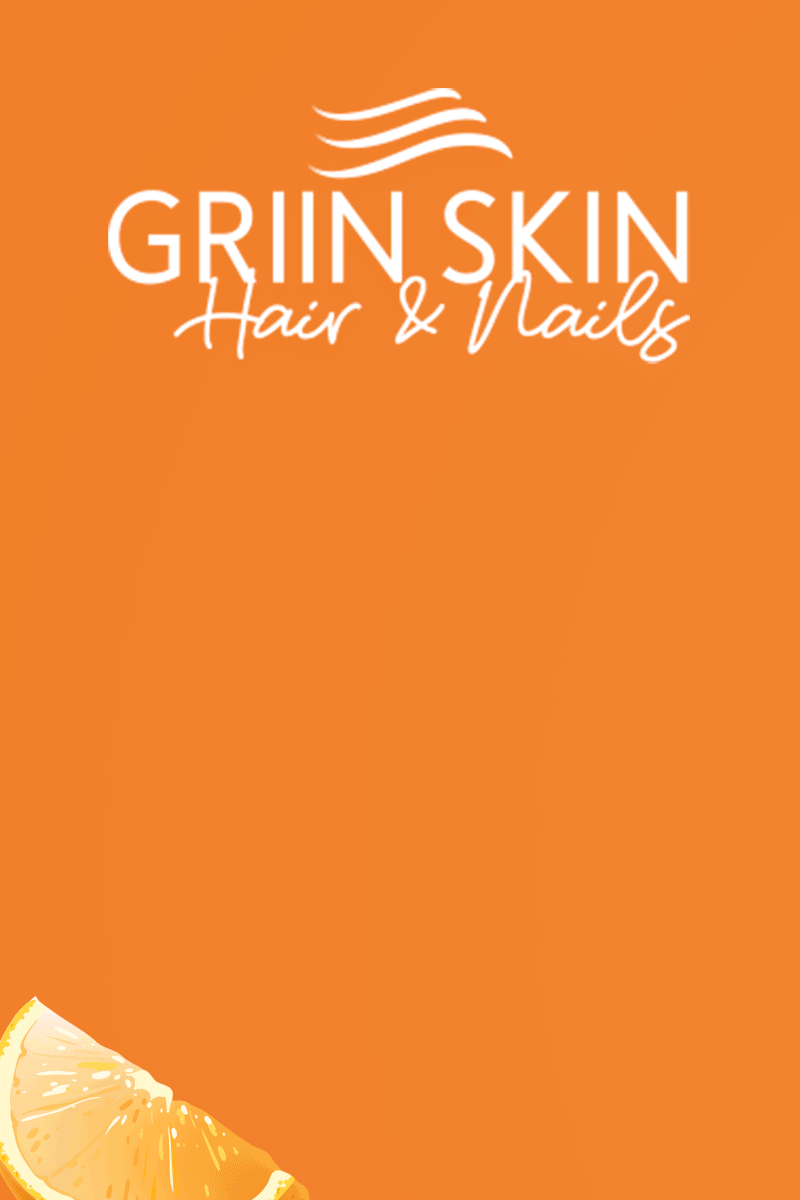Yo estudié en Santa Ana en tres escuelas: la Cecilio del Valle, la Benjamín Barrera y Reyes, la Leopoldo Núñez y un paso fugaz en el Colegio San Lorenzo.
A la Leopoldo Núñez llegué a hacer desde quinto grado hasta noveno. Creo, sin temor a equivocarme, que fue ahí donde realmente aprendí las picardías de cipote. Punto y aparte es que mi origen venía de los barrios San Lorenzo y Santa Bárbara.
Del Colegio San Lorenzo recuerdo que fue mi madre la que insistía que estudiara ahí, ya que no solo era una de las mejores escuelas privadas de la parte sur de Santa Ana, sino que te daba cierto estatus en el barrio y el mesón; claro que no se podía comparar con el Liceo San José, el San Luis o el Bautista. Siempre quise estudiar en el Bautista, una de mis grandes frustraciones de cipote… Pero eso es otra historia.
Imagino que, como toda madre, ella quería que recibiera la mejor educación posible para un día llegar a ser abogado, ingeniero o arquitecto. Pero mi madre tuvo que migrar con la idea de buscar un mejor futuro que le permitiera darnos estabilidad y cubrir nuestros estudios. Mi hermana ni siquiera iba a primer grado y mi hermano ya estaba conmigo en la Leopoldo Núñez. La Pimpa (mi madre) estaba cansada de los salarios de miseria que recibía en el beneficio Coscafé o de cocinera en el Centro Obrero. Un día se armó de valor y convenció a mi tía para que la metiera en el próximo grupo de mojados que se llevaría al Norte. Mi madre se fue en 1975 de mojada, yo tenía 11 años; mi hermano, siete; y mi hermanita, apenas cinco. Fuimos a despedirla a la estación de buses, me imagino que era la línea Pezzarossi, que paraba cerca del parque Colón. Yo llevaba puesta una camisa café con cuello de tortuga y recuerdo cuando, de la nada, rodaron mis lágrimas despidiéndome de mi madre. Ahora tengo más conciencia de lo que para ella pudo significar tener que desprenderse de sus tres criaturas. Creo que la que más sufrió las consecuencias de la separación fue mi hermanita. No entendía nada de lo que estaba pasando y, a partir de esa separación, vino una vorágine de acciones que la llevaron a deambular por varias casas con gente desconocida, en espera del momento en el que la llevaran a reunirse con mi madre. Ese lapso marcó mucho a mi hermana, que hasta el día de hoy es un tema sensible de hablar por las heridas que le dejó en su crecimiento de niña a mujer.
Mi hermano y yo sobrevivimos porque, a pesar de tener tan pocos años, ya en esa época éramos cipotes alebrestados. Eso no quiere decir que, al igual que mi hermana, el desarraigo no nos afectó.
Los primeros años de la partida de mi madre fueron tiempos confusos. Mi hermana comenzó a estudiar en la Escuela Martínez, creo que así se llamaba, estaba a un par de cuadras de la Leopoldo Núñez. A los pocos meses, me fui a vivir con mi abuela y mis hermanos se quedaron con mi padrastro.
Cuando mi madre logró pasar la frontera de Tijuana y se instaló primero en Santa Ana, California, y luego en Los Ángeles, lo primero que hizo fue mandarnos fotos Polaroid de la primera troca de cocina donde estaba trabajando. Luego vinieron las primeras remesas, los envíos de ropa gringa, que independientemente de la marca, si eran o no del Piojito, tenían impregnados un olor que hasta el día de hoy lo almaceno en el subconsciente, un olor diferente, difícil de explicar.
Con mi abuela fue libre albedrío: vender panes de lo que sea en cualquier fiesta patronal de Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán. No podían faltar las fiestas agostinas y las de Mejicanos. A fin de año, nos alistábamos para ir a las cortas de café en los cerros de Los Naranjos. Creo que desde El Matazano hasta llegar a Las Cruces recorrimos una larga lista de fincas. Ir a las cortas de café era mi pasión, aunque no era muy bueno para llenar el canasto ni mucho menos para sacar el saco desde adentro de los tablones; me enculaba esperar el silbato del panadero tipo 11 de la mañana, escuchar los cuentos clásicos en la Radio Nacional, ir a tirar con honda a tacuazines, lagartijas, panales, urracas y cuanto animal se nos atravesaba; treparnos a bajar zapotes, pepetos, manzanas pedorras, cortar tunquitos, era parte del ritual.
Mi madre, paralelamente, no dejó de recorrer compañías de trocas como cocinera; luego, se metió a eso de limpiar casas, que al parecer era más rentable y menos desgastante que cocinar. Con sus salarios de sobrevivencia se las ingeniaba para mandarnos la remesa y para la cita por medio de telegrama para ir a Antel a recibir su llamada telefónica. El tiempo fue pasando, fuimos creciendo y cada vez se alejaba el recuerdo fresco del rostro de mi madre.
Me organicé en el movimiento estudiantil por el que fui perseguido en más de una ocasión y mi hermano, por andar detrás de mí, casi que se lo llevan preso. Mi hermana seguía con su padre y recuerdo perfectamente lo alegre que se ponía cuando pasaba, de vez en cuando, a saludarla.
La persecución de la Guardia nos dividió a los tres, tuve que salir huyendo de Santa Ana y detrás, mi hermano. Mi hermana solo se quedó esperando su oportunidad también para irse; se quedó sola.
Ya lo de la travesía de irnos para el Norte lo he contado varias veces, pero una noche de estas estaba reflexionando sobre el papel que ellas, mi madre y mi hermana, significan en mi vida. Quizás me hace falta decirles más seguido lo tanto que las amo y que ahora, que ya tengo visa de nuevo, espero encontrarlas, y les prometo llevarlas a comer comida tailandesa a la 8th y Vermont, pero sobre todo decirles que las amo y lo dichoso que me siento de tenerlas en mi vida.