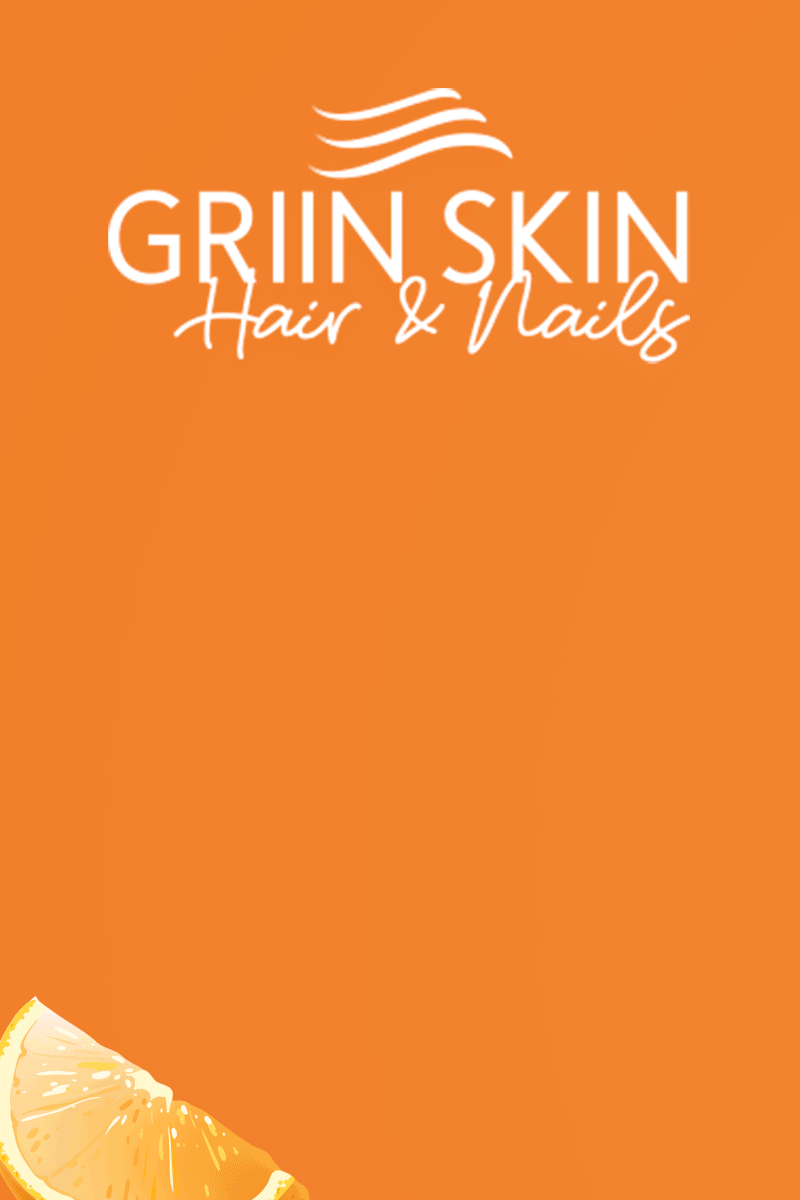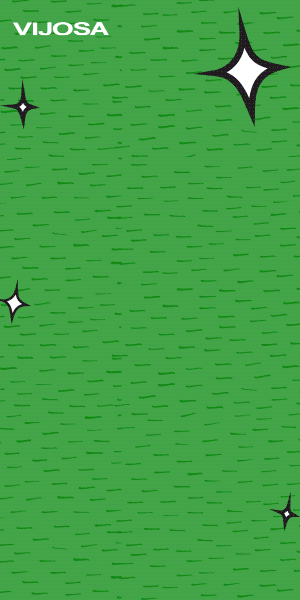En ese día sábado, se desató en todo el país la ofensiva político militar que había sido largamente planificada por todas las fuerzas guerrilleras del FMLN. Esta fue la culminación de un largo proceso de 20 años, en donde se acumularon fuerzas, se aprendió sobre la conducta político-militar del ejército gubernamental, se conoció la colaboración que el pueblo podía prestar a la guerrilla y el nivel de coordinación que podían alcanzar las cinco fuerzas guerrilleras.
La ofensiva fue una culminación del prolongado proceso de desarrollo militar y político que supuso la más compleja y completa guerra que hasta ese momento había desarrollado el pueblo salvadoreño, desde la primera en 1524, que fue una guerra impuesta por los invasores españoles.
Sabemos que toda guerra es la continuación de la política por otros medios, precisamente violentos, por eso es un proceso cuyo corazón es político, aunque lo militar sea lo más sonoro y lo más visible, y no depende de la voluntad de unos cuantos personajes ni responde a espíritus aventureros, sino que se trata de una consecuencia que resulta históricamente inevitable y, en nuestro caso, esta guerra fue precedida de una larga lista de esfuerzos políticos que intentaron reiteradamente resolver la antigua confrontación entre los intereses de un viejo poder oligárquico y su ejército y los intereses más extensos de toda la sociedad.
Desde antes de 1977, pasando por los dos intentos de la Unión Nacional Opositora (UNO), se intentó una solución electoral para desmontar mediante los votos la dictadura militar de derecha, establecida desde 1932 en nuestro país. Sin embargo, ese viejo poder desconoció una y otra vez, pero cada vez más sangrientamente, la voluntad del pueblo expresada en las urnas.
La última de estas experiencias fue la de 1977, cuando el pueblo fue masacrado en la medianoche del 28 de febrero de ese año. Más de dos centenares de salvadoreños murieron en esa ocasión. El Parque Libertad quedó retinto de sangre y el candidato presidencial de la UNO, el coronel Ernesto Claramount, junto con centenares de personas, fue cercado por el ejército y la policía en la iglesia El Rosario y después sacado al exilio.
Luego de esta matanza, el pueblo supo que el único camino era la guerra popular aunque, varios años atrás, había iniciado la lucha armada, pero solo en el marco de la más encendida lucha de masas que podía transformarse en una guerra y así fue.
Tres años después, en 1980, el poder oligárquico asesinó a monseñor Romero, mató a los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario, encabezado por Enrique Álvarez Córdova. En este mismo año, en octubre, cinco organizaciones político-militares (Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, Resistencia Nacional, Partido Comunista de El Salvador, Ejército Revolucionario del Pueblo, Fuerzas Populares de Liberación) fundamos el Frente Farabundo Martí para las Liberación Nacional (FMLN). Estas cinco organizaciones eran ideológicamente diferentes y hasta enfrentadas en ese terreno, pero concertadas políticamente. Por eso constituyeron una alianza política, es decir, un acuerdo político con cemento político y no una unidad, que es un acuerdo político con cemento ideológico.
Lo que nos unía, en realidad, era la lucha contra la dictadura militar de derecha montada en el país desde los años 32 del siglo pasado.
Este horizonte determinó las características de la guerra, la que fue organizada más o menos en cinco frentes de guerra, todos diferentes, al grado tal que se puede hablar de cinco guerras diferentes y cinco ejércitos guerrilleros diferentes, con aparatos logísticos y tácticas también diferentes.
En ningún momento de la guerra funcionó un mando único porque cada ejército tenía su mando y su propio territorio que determinaba, a su vez, la psicología de cada grupo guerrillero, así como su formación política. Cada ejército tenía una estructura partidaria y un desarrollo desigual en este terreno; mientras el ejército enemigo, entrenado, financiado y dirigido por Estados Unidos tenía sus batallones, que eran a su vez diferentes, en sus jefaturas, sus tácticas y sus miembros.
Luego de largos años de guerra, la guerrilla logró conocer las diferentes conductas, capacidades y posibilidades de los diferentes jefes militares; aunque, siendo la guerrilla un ejército campesino, esto nos dio la posibilidad de alcanzar un conocimiento más minucioso del terreno geográfico en el que desarrollábamos nuestra guerra porque, tratándose de dos grandes guerras diferentes la de la guerrilla y la del Gobierno, también habían otras tantas guerras correspondientes en el ejército gubernamental a cada batallón y a cada jefe militar, asimismo ocurría con cada frente guerrillero. De modo que, se desarrollaron varias guerras diferentes y al final cada ejército guerrillero tenía su propia escuela y dominaba el terreno en determinada zona.
Sin embargo, cada frente guerrillero se basaba en la más estrecha relación con la comunidad, en la colaboración del pueblo que conocía y respaldaba el movimiento guerrillero.
Por el contrario, el ejército gubernamental nunca supo encontrar los diferentes arroyuelos que conducían al pueblo porque su táctica de quitarle el agua al pez, tal como les había enseñado su jefatura estadounidense, implicaba reiteradas matanzas campesinas que, siendo parte fundamental de su táctica, construyó un insalvable abismo de sangre entre el ejército y el pueblo. En este largo proceso, la guerrilla acumuló abundante experiencia y conocimiento, la que al final de la década de los ochenta determinaron las condiciones adecuadas, necesarias e ineludibles para desarrollar la mayor ofensiva político-militar de la historia de El Salvador.
La ofensiva del 89 fue una escuela intensa, en una guerra a gran escala que sacó a la guerrilla de sus territorios tradicionales, moviéndose las fuerzas hacia las ciudades importantes del país, en una serie de acciones concertadas y coordinadas. Grandes unidades guerrilleras se movieron en el terreno y la planificación se hizo prácticamente a la vista del pueblo y con el apoyo de este.
El mismo ejército tuvo conocimiento de la ofensiva, que se sabía por todos los caminos, las plazas, las arboledas y los barrancos, hasta los torogoces hablaban de ella, pero ya no pudo impedirse. Y los combates se prolongaron durante noviembre y diciembre en los cuales se combatió en todo el país, en las zonas rurales y urbanas y en San Salvador, la guerrilla irrumpió en la colonia Escalón y en las proximidades de la residencia presidencial.
En este escenario de angustia y desconcierto, el mando militar enemigo decidió asesinar a los sacerdotes jesuitas de la UCA y a empleadas domésticas. Al mismo tiempo, bombardearon barrios populares de la capital y el volcán de Salvador.
En los últimos días de diciembre, nuestras fuerzas guerrilleras retornaron a sus posiciones en el cerro de Guazapa. El mundo fue testigo de la gigantesca colisión que demostró que en El Salvador una solución militar a la crisis solo era posible al más largo plazo y con un resultado incierto para el ejército gubernamental. De tal manera que el único camino era la solución negociada y, así, por primera vez en la historia de nuestro país el pueblo pudo negociar con la oligarquía, dueña del poder, una serie de condiciones políticas para terminar con la guerra.
Sin embargo, el conflicto no se resolvió y más de 30 años después la crisis de poder sigue marcando las horas y los minutos en la vida de todos los salvadoreños.
La negociación que puso fin a la guerra se desarrolló en momentos cruciales de la historia de la humanidad, cuando se derrumbaba la Unión Soviética y el mundo socialista terminaba, mientras Estados Unidos se consideraba, equivocadamente, dueño del mundo. Pero esta situación, contradictoriamente, fue la que facilitó el fin negociado de la guerra.