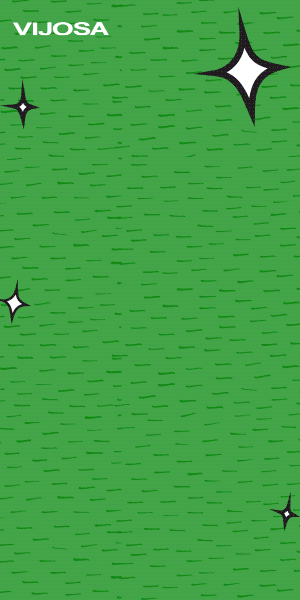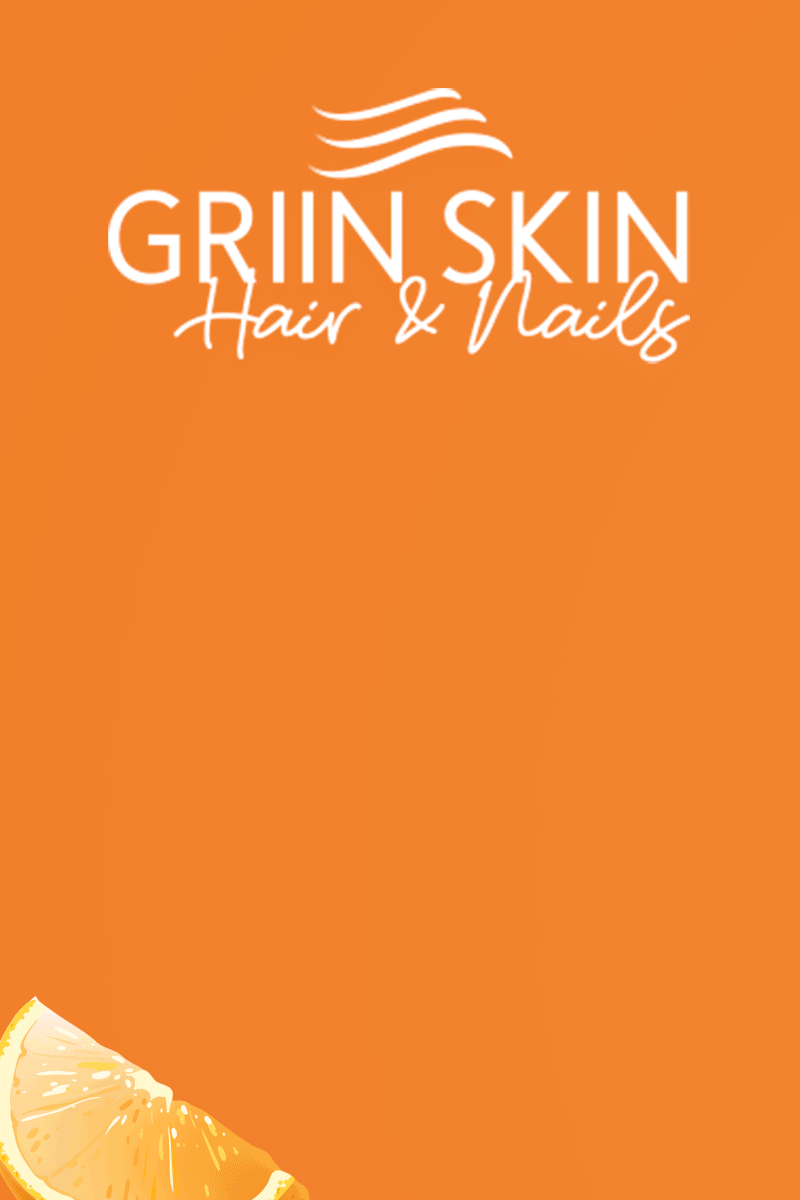Una parte de la sociedad considera que la cultura es inútil porque no da un beneficio económico inmediato. En países como el nuestro resulta difícil convencer a alguien de que abrir una librería, un museo, un teatro o una biblioteca es una buena inversión, o de que estudiar una disciplina humanística es una decisión sensata. En cualquier caso, lo primero que se piensa tiene que ver con el rendimiento económico, con las posibilidades de crecer, con la seguridad de que el establecimiento o la profesión sobreviva a los colmillos del tiempo. Hasta cierto punto, está bien, porque de algo hay que comer. Pero la creencia de que solo es útil lo que da ganancias es la que nos tiene atrasadísimos en muchas áreas. El afán por ver ingresos provoca que menospreciemos lo que nos enriquece por dentro y lo que nos eleva como nación. Como decía el escritor francés Victor Hugo, si alguien piensa que se ahorra dinero al no invertir en cultura, está equivocado: lo único que logra es evadir la gloria.
Los sitios donde uno aprende, reflexiona y crea son esenciales para que nazcan y sobrevivan ideas como la democracia, la justicia, la solidaridad, la crítica y la tolerancia; para que crezcamos y nos volvamos más independientes; para intercambiar ideas y debatir otros puntos de vista. Por eso son tan importantes las escuelas, las universidades y todos los centros donde uno se instruye y se hace mejor persona, donde se aprende a amar el conocimiento sin interés por amasar riquezas. Los frutos que obtenemos en estos lugares que muchos consideran inútiles no son tangibles, pero servirán para toda la vida y para las futuras generaciones.
El problema surge cuando una persona, por más kilómetros que recorra, no puede encontrar dónde formarse. En la capital se ven construcciones por todos lados —casi siempre son lujosos departamentos o centros comerciales—, pero por ningún lado vemos nuevos museos o nuevas bibliotecas. El panorama es más desalentador en sitios donde las condiciones de vida siguen siendo precarias, en zonas donde el papel aún es el medio más accesible para educarse, en rincones donde lo más cercano al contacto con la instrucción es una descuidada casa de la cultura. Es egoísta no pensar en cómo aprenden las personas que no tienen los recursos necesarios, aquellas que, por obvias razones, prefieren comprar un pan y no un libro.
Por ello, quienes están en una posición privilegiada deberían crear espacios para leer y escribir con tranquilidad, para que estudiantes y docentes, sean de la capital o del último caserío del país, encuentren el material que les facilite su aprendizaje o su entretenimiento. Las personas que han tenido más acceso a la educación deberían ser las primeras en fomentar la creación de lugares y el desarrollo de actividades que hemos descuidado por años; tienen el deber moral de transmitir su conocimiento, de formar a quienes no han podido hacerlo por su cuenta; en suma, de convencernos de que lo que parece inútil también es necesario para la vida.
Si estas ideas les interesan, pueden leer el pequeño ensayo que da título a este artículo: «La utilidad de lo inútil», del italiano Nuccio Ordine, autor imprescindible que recomiendo a todos los que tienen amor por la cultura y la educación (pueden leer un extracto en el sitio web de la editorial Acantilado).