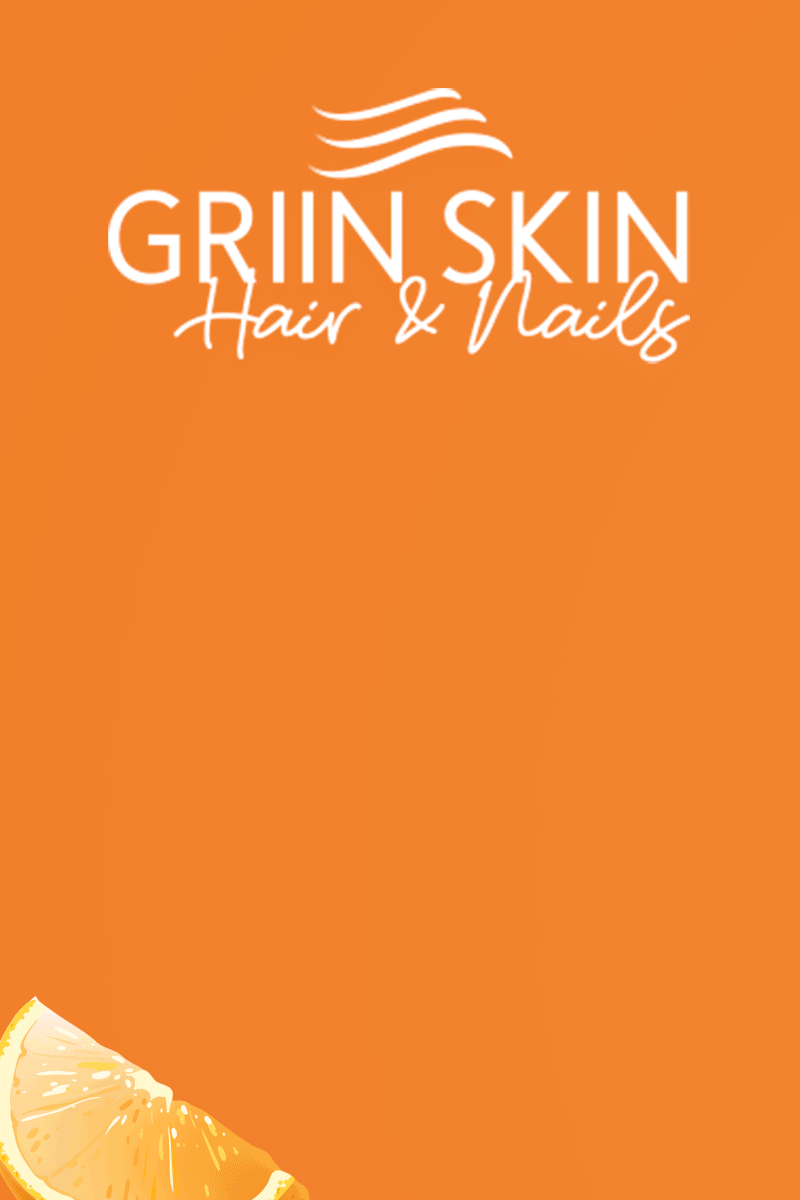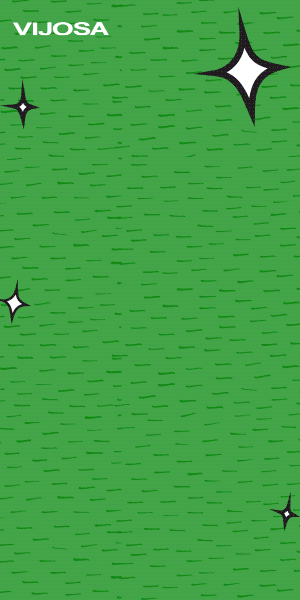El profesor de literatura española (no recuerdo si incluía a la iberoamericana) en el Externado San José en 1964 era el P. Alfonso Landarech S J. Bajo de estatura y de voz aflautada, pero sonora, Landarech debía cumplir un programa ambicioso, casi imposible: estudiar, desde el «Poema del mio cid» hasta los escritores de la época actual, las grandes obras de la literatura española. No creo que pasáramos en todo el año más allá del Siglo de Oro. Eso no fue lo más grave. El problema es que íbamos de autor en autor sin tener en cuenta los contextos históricos y sociales, tan cruciales como lo fue para la España de los Austrias el ingreso a la modernidad.
Sí, es cierto: la literatura no se limita a ser el registro de una época, aunque nos ayude a entenderla. Don Quijote es algo más, bastante más, que la narración del desencanto español al derrumbarse las certezas de ser un imperio invencible. Pero es indispensable conocer el contexto histórico de las grandes obras de la literatura porque, como señala Edward Said en su clásico «Cultura e imperialismo», al estudiar esta relación «no reducimos o disminuimos el valor de las novelas como obras de arte; al contrario, a causa de su mundanidad, a causa de sus complejas vinculaciones con su contexto real se vuelven más interesantes y más valiosas». O, según Milan Kundera, recientemente fallecido: «Porque captar el mundo real forma parte de la definición misma de la novela».
Landarech era desigual en el tratamiento de los autores, lo que en principio no es malo. Alabó largamente a Lope de Vega, pero no dijo mayor cosa con relación a Cervantes. Góngora, el referente de la generación del 27, no tuvo mejor suerte. Y dado el nivel de las clases jamás me imaginé que un autor como Calderón de la Barca tuviese resonancias más allá del reducido espacio escolar. Jamás hubiese pensado que un día, un hombre, Alan García Pérez, en la Plaza Mayor de San Marcos de Lima, al cierre de su campaña electoral después de la cual fue electo presidente, recitaría, al final de su discurso, entre los aplausos y las vivas de la muchedumbre magnetizada, los últimos versos del acto segundo de «La vida es sueño»: «Yo sueño que estoy aquí/ de estas prisiones cargado,/ y soñé que en otro estado/más lisonjero me vi./¿Qué es la vida?, un frenesí./¿Qué es la vida?, una ilusión,/ una sombra, una ficción,/ y el mayor bien es pequeño;/que toda la vida es sueño,/y los sueños, sueños son».
Aprendí de memoria los primeros versos de las «Coplas por la muerte de su padre», de Jorge Manrique, que me confirmaron la fugacidad de este mundo y la necesidad de la búsqueda de algo trascendente.
Landarech no destacó, por cierto, el «contemptus mundi», el rechazo del mundo tan medioeval y español, que aparecía en estos grandes poetas. En todo caso, no llegamos a la edad moderna y menos a la contemporánea.
Ventajosamente, con Landarech había jóvenes jesuitas españoles que hacían magisterio en el colegio y que preferían a la literatura española contemporánea. Gracias a ellos conocí a Azorín, a Pío Baroja, a Ortega y Gasset, a Unamuno, a la generación del 98. Y más cerca de nosotros, a Juan Ramón Jiménez, quien ya era Premio Nobel de Literatura, y a Federico García Lorca, asesinado en los comienzos de la Guerra Civil española de 1936. Mi mamá y sus amigas me hablaban en cambio de Alfredo Espino, y algunos atrevidos de Pablo Neruda, que asociaba, no sé por qué, con la bohemia.