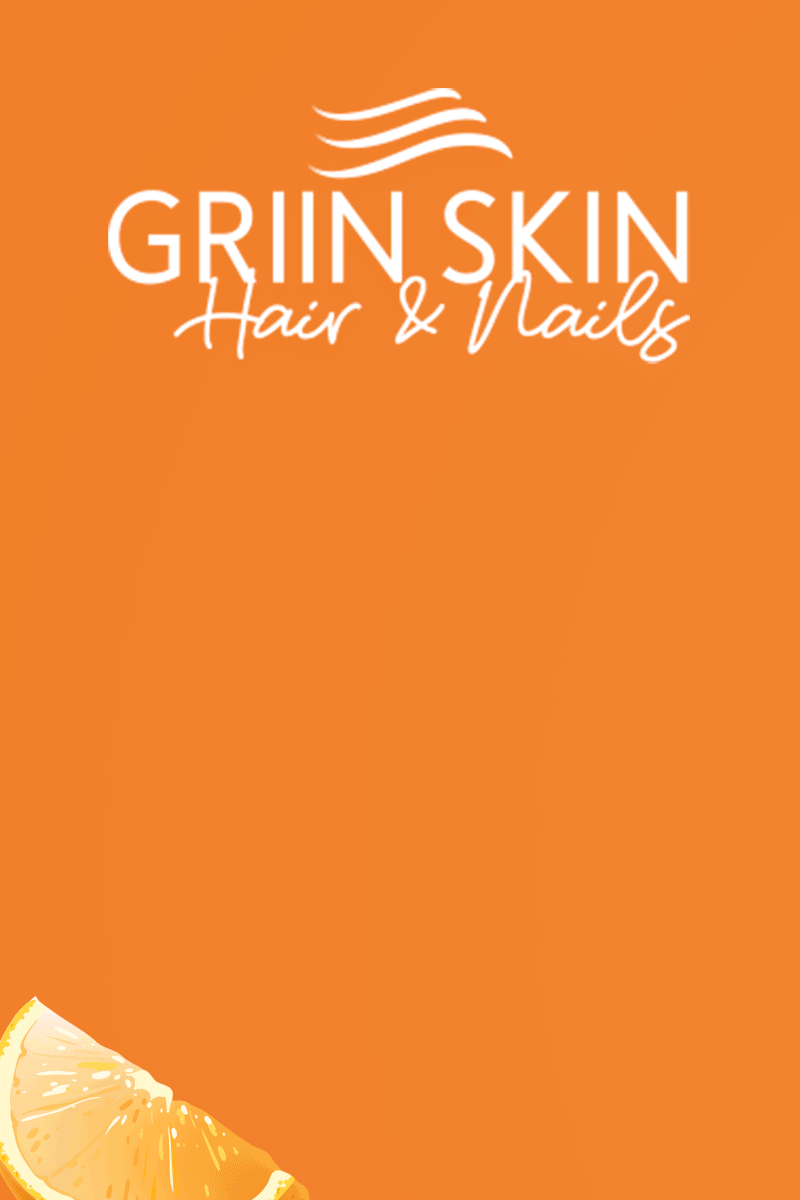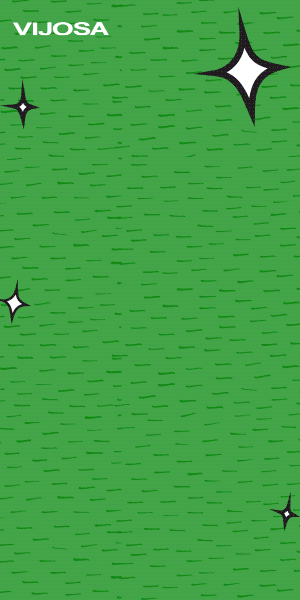Hace 29 años, el 11 de septiembre de 1992, la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitió el fallo sobre la problemática del diferendo limítrofe entre El Salvador y Honduras y —como revés humano y sociopolítico— el país resultó ser el más afectado, con un 35 %, mientras Honduras lograba el 66 % del territorio en litigio.
Específicamente, como producto del fallo, del total de los 440 km2 de territorio fronterizo en disputa, a El Salvador le cedieron 150 km2 y a Honduras, 290 km2, con evidente pérdida de territorio salvadoreño —los bolsones fronterizos—, afectando a las poblaciones salvadoreñas Metapán, Citalá, Arcatao, Polorós, Sabanetas, Nahuaterique y otras.
El famoso fallo se dio, por la denuncia respectiva, varios años después del conflicto de El Salvador y Honduras en julio de 1969, pero los antecedentes provocadores de inestabilidad política entre ambos países se remontaban a muchos años atrás.
Como antecedente: al asumir Fidel Sánchez Hernández la presidencia de la república, el 1.º de julio de 1967 había heredado el conflicto fronterizo entre El Salvador y Honduras, que a esas alturas presagiaba guerra inevitable. Desde hacía décadas las relaciones entre ambos países se habían vuelto tensas, debido principalmente a cuestiones limítrofes, aunque en el fondo había también otros factores relacionados con la tenencia de la tierra, con la gran cantidad de salvadoreños inmigrantes y con el Mercado Común Centroamericano.
Desde mediados del siglo XX. los salvadoreños habían trabajado duro en Honduras, y hasta 1969 aproximadamente 300,000 vivían ilegalmente y algunos eran dueños de propiedades agrícolas, lo cual hizo de los salvadoreños candidatos a la repatriación. Se calcula que, en julio de 1969, más de 100,000 compatriotas habían sido expulsados por la Mancha Brava, una organización paramilitar hondureña. Hechos violentos antisalvadoreños que venían de años.
En junio de 1965, como periodista de YSU Radiocadena, viajé a Marcala, Honduras, para cubrir la entrevista entre los presidentes Julio Adalberto Rivera, de El Salvador, y Oswaldo López Arellano, de Honduras, ambos en un intento de estrechar lazos fraternos entre ambos países. Ahí se dio la Declaración de Marcala, suscrita por ambos mandatarios.
Los vientos de guerra parecían desvanecidos; todo hacía suponer un intento hacia arreglos pacíficos. Nadie se detuvo a pensar entonces que tal acuerdo era, sin duda, un intento de ocultar los síntomas de la grave crisis social y política, que presagiaba malos momentos no solo para los pueblos de El Salvador y Honduras, sino para toda la región.
El Gobierno salvadoreño estaría a la expectativa ante el estira y encoge de las relaciones de ambos gobiernos, creando estados de tensión. Como la solución política se volvía imposible, se pasó al campo militar y el presidente salvadoreño Fidel Sánchez Hernández le declaró la guerra a Honduras el 15 julio de 1969.
Me tocó cubrir de cerca el conflicto, en el campo periodístico. Desde las primeras horas, los sucesos propios de una guerra no se hicieron esperar: bombardeos a lugares estratégicos de ambos países, como el aeropuerto de Toncontín, en Tegucigalpa, Honduras, por los salvadoreños; y la refinería de Acajutla, en El Salvador, por los hondureños.
El Ejército salvadoreño avanzaba y tomaba posesión de localidades importantes del territorio hondureño. De occidente a oriente, en pocas horas estaban tomadas ciudades como Nueva Ocotepeque, Aramecina, Alianza, Choluteca, Nacaome, entre otras.
De pronto se dio el cese de fuego por intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA), ordenado el 18 de julio. Después, el proceso de desmovilización y devolución a Honduras de las poblaciones que habían sido tomadas por el Ejército salvadoreño.
Las incontables incidencias y demás aspectos relacionados con el conflicto los ha registrado la historia, con algunos señalamientos acertados y otros desafortunados. De manera simplista se llamó «guerra de las 100 horas», porque esa fue la duración del enfrentamiento en el campo militar.
He descrito este incidente bélico de El Salvador y Honduras y sus consecuencias como un aporte de mi relativo protagonismo en el campo periodístico; y, segundo, para testimoniar estos hechos históricos, confiado en que el pueblo salvadoreño pueda decir un día a la guerra: ¡nunca más!