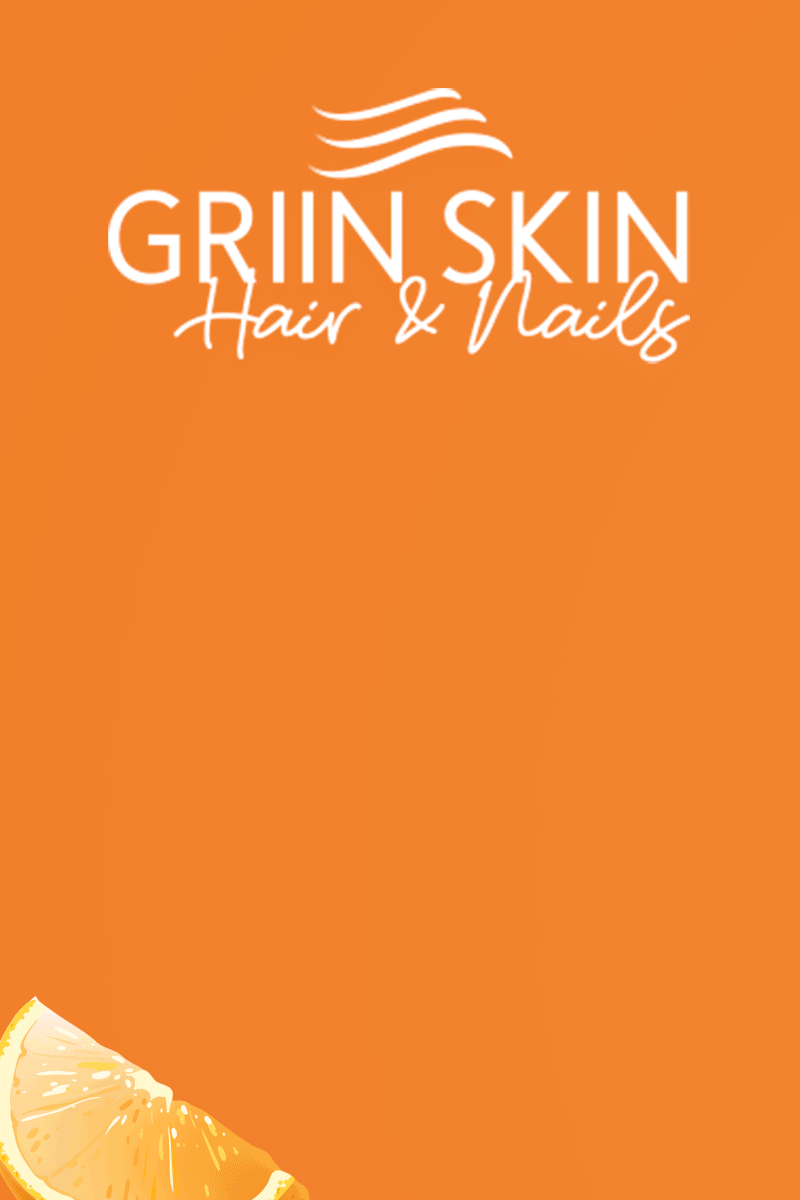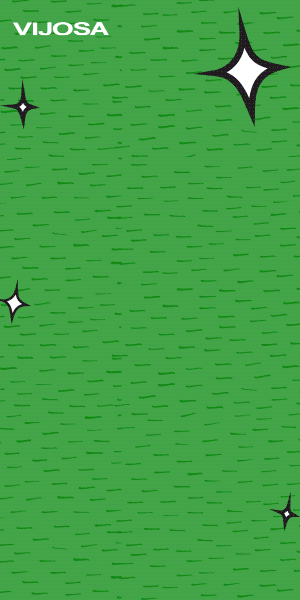El pensamiento humano, esa capacidad de abstracción que nos diferencia del resto de animales, ese soplo divino
—si eres creyente— o ese salto cognitivo —si no lo eres— está anclado en una herramienta propia de nuestra especie: el lenguaje.
No podemos pensar aquello para lo que no existe una palabra. De hecho, cuando el ser humano a lo largo de su historia ha encontrado lugares, criaturas o ha formulado conceptos antes desconocidos, ha inventado necesariamente una palabra para referirse a ellos. Es decir, crear en nuestra mente un concepto implica necesariamente codificarlo mediante el lenguaje. Pensamiento y lenguaje son inseparables.
La codificación del pensamiento por medio del lenguaje trasciende el tiempo y a quienes los formularon por la representación gráfica de dicho pensamiento, esto es por medio de la lengua escrita.
En el momento en que, como especie, somos capaces de representar de manera simbólica nuestras ideas, sentimientos, memorias y proyectos hacemos tangible y trascendente en el tiempo el presente; a nuestras expectativas, sueños y proyectos le llamamos futuro. Pero, más importante, a nuestros recuerdos y a nuestras historias que nos contamos de nosotros mismos como individuos y como pueblos les llamamos pasado; lo interpretamos, y a esta interpretación le llamamos nuestra historia.
Hispanoamérica, una región cultural resultado y herencia de la Nueva España y moldeada por sus procesos, previos y posteriores a la Conquista, por la emancipación colonial y las convulsas realidades de cada Estado que la componen, suele olvidar que somos fruto étnico y cultural tanto de los pueblos originales como de la España que conquistó estos territorios y de los pueblos africanos que fueron introducidos a la fuerza a estas tierras; que somos por tanto hijos de Tonantzin y de la Guadalupana; que bailamos para Tláloc y para Changó; que nos alimentamos de la piel de Xipe Tótec y del cuerpo de Cristo. Obviamos que toda la historia de las culturas humanas es una historia de encuentros y conquistas. Todas las culturas nacen, crecen y mueren; todas se transforman en algo distinto y todas dejan una huella indeleble.
En nuestro caso, la huella más significativa, ese puente cultural que nos une a todos los antiguos virreinatos coloniales: de Nueva España, de Nueva Granada, del Perú y del Río de la Plata, es el lenguaje. Este castellano que identifica y cohesiona nuestros pueblos es el que describe nuestro presente y cuenta nuestro pasado, pero sobre todo es el que dibuja nuestro futuro, el que crea nuestros sueños y proyectos.
El castellano, el español, nuestra lengua, nuestro código común, la representación semántica de nuestro pensamiento, de nuestro consciente y subconsciente colectivo, es lo que nos define como hispanoamericanos, y es, junto con el inglés, el mandarín y el árabe, una de las llamadas cuatro lenguas universales; aquellas en las que se pueden entender cientos de millones de personas en diversos rincones del mundo.
Quinientos millones de hablantes nativos, junto con otras decenas de millones que lo dominan como segunda lengua, constituimos el universo hispano, el que vive, siente, piensa y sueña en español; ese mismo idioma, en el que en el siglo XVI se conquistó media humanidad, es nuestro.
En este mundo tan afanado en levantar muros, nuestro lenguaje se constituye, por tanto, en un puente, uno que debemos transitar con orgullo y aplomo porque es un puente a la universalidad.
Cuando hablamos de nuestro idioma, hablamos del producto cultural más universal de aquella España por entonces naciente como reino unificado, heredera de íberos, árabes, romanos y, en consecuencia, de Grecia y de otros pueblos, que nos entregó en su lengua como herencia cultural invaluable e inconmensurable la estructura de pensamiento que se ha enriquecido en su cosmovisión por medio de la incorporación de palabras de los idiomas de nuestros pueblos originales, así como de los pueblos africanos que nos componen étnica y culturalmente, de maneras que no siempre logramos aquilatar en toda su grandeza. Esto pasa porque nos han enseñado a vernos como hijos de la derrota, a vernos como una especie de subproducto de la historia y no como un pueblo grande, unificado y unificador; porque lo cierto es que la historia, aunque se basa en hechos, se estudia mediante interpretaciones, y estas tienen usos poco o nada objetivos generalmente, usos más bien utilitarios en lo ideológico y lo político.
No estoy haciendo aquí una apología a la Conquista, pero sí creo que debemos entender de una vez que toda cultura es mestizaje y sincretismo, que toda fusión y enriquecimiento cultural ha incluido guerras y conquistas. Sin embargo, —repito— pareciera que solo en Hispanoamérica hemos sido educados para despreciar y satanizar el pasado que nos hizo nacer. Quizás por eso la hispanidad es más una pesadilla terrible que un sueño hermoso para nuestros pueblos, y nos es casi imposible visualizar ese puente a la universalidad que es nuestro idioma.
Al igual que en los individuos, la superación de un pueblo necesita un cambio de mentalidad que le permita replantearse quién es, de dónde viene, y desde ahí proyectarse qué tan lejos quiere llegar. Este cambio de mentalidad implica mirar el pasado con nuevos ojos, cambiar la historia que nos contamos de nosotros mismos, y entonces poder soñar con un futuro cada vez más grande y universal: un sueño llamado hispanidad.